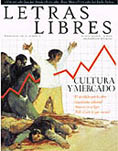El clima bélico mundial ha desquiciado a una buena amiga mía, que espero reaccione leyendo estas líneas. Clérigos y guerreros —los siniestros señores actuales del mundo— han convertido a mi amiga en una pequeña piltrafa. Vive ella en un constante malhumor que la lleva a preguntar todo el rato por la alegría de antaño, por los días en que todavía creíamos en la condición humana y la libertad, y todavía creíamos en la vida. Paisaje de muerte con halcones es el mundo de estos días. Mala onda, dice mi amiga.
Estaba ayer en una terraza tomando el aperitivo al sol con mi amiga cuando de pronto ella advirtió que había caído una mosca en su martini blanco y que ésta intentaba, sin fuerzas ya, aunque a la desesperada, trepar de nuevo al exterior. Mi amiga tomó una cucharita y sacó elegantemente a la mosca del vaso y la sacudió sobre una servilleta de papel. Al poco rato, la mosca comenzó a agitar las patas de delante y, alzando su minúsculo cuerpo empapado, comenzó la heroica labor de limpiarse el martini blanco de sus alas. Poco a poco la mosca fue recuperándose y volviendo a la vida. Mi amiga no dejaba de observarla. Es tu obra pacifista del día, le dije ironizando. Mi amiga entonces mostró hasta qué punto la ha desquiciado el clima bélico mundial. Me lanzó una mirada extraña y yo diría que, como si ella fuera el entrañable Olmo —ese pariente secreto de Monsieur Teste o del personaje de Plume de Michaux, ese personaje del extravagante y hondo libro de Rolando Sánchez Mejías—, pasó de tener moscas en la cabeza a verlas volar sobre su cabeza. Mala onda, pensé. Mi amiga, al comprender que la mosca ahogada en su vermut pronto iba a estar en condiciones de volar, se valió de nuevo de la cucharita para volver a empapar de aperitivo a la mosca. Es la guerra, pensé. Cuando la mosca volvió a librarse del vermut, mi amiga volvió a empaparla. Y así hasta tres veces, hasta que la mató. Era valiente, me dijo, pero alguien tenía que pagar mi mal de cabeza, los platos rotos de mi malestar. Mal de tête, pensé, Monsieur Teste.
Si en ese momento mi amiga hubiera mirado su reloj y hubiera dicho "la mosca ha muerto a las trece horas y veintidós minutos", me habría recordado a Marguerite Duras, que en su libro Escribir cuenta cómo le conmovió la muerte de una mosca en su jardín de Nauphle-le-Chateau y cómo llegó incluso a anotar mentalmente la hora en que ésta dejó el mundo. "La muerte de una mosca: es la muerte. Es la muerte en marcha hacia un determinado fin del mundo, que alarga el instante del sueño postrero", escribe Marguerite Duras, para quien nosotros vemos morir a un perro o a un caballo y decimos algo así como "pobre animal" y, en cambio, por el hecho de que muera una mosca, no decimos nada, no damos constancia, nada de nada, creemos volvernos locos si anotamos la hora de la muerte de la mosca en nuestro jardín.
Pero mi amiga no era Marguerite Duras. Más bien recordaba a Jules Renard cuando escribió en su diario de misántropo que el sol no servía más que para hacer revivir las moscas que le chupaban la sangre. Pero mi amiga no era Marguerite Duras, más bien estaba emparentada con el entrañable Olmo y, sobre todo, con Katherine Mansfield, cuentista neozelandesa que escribió "La mosca", uno de los mejores cuentos del siglo pasado. En ese cuento, con su habitual poesía de lo mínimo y lo fugaz —con ese tipo de melancolía que a Proust, por ejemplo, le permitía describir los destellos del crepúsculo sobre los árboles del Bois de Boulogne—, narraba la entrada en los dominios de la muerte y la salida a la vida una y otra vez de una mosca atrapada en un borrón de tinta: una enfermedad literaria.
Sospecho que esa mosca era la propia Katherine Mansfield, que se pasó media vida luchando contra la tuberculosis, contra la muerte: "Los relojes están dando las diez […] tengo tuberculosis. Hay una gran cantidad de humedad (y dolor) en mi pulmón malo". La enfermedad fue el eje de su vida atormentada y hablaba de ella en su diario de forma obsesiva, del mismo modo que la mosca que mató mi amiga podría haber hablado, largo y tendido, de su tuberculosis particular: la humedad del martini blanco.
Mala onda. Yo veía a mi amiga después de matar a la mosca y pensaba en la luz que lo invade todo en una fiesta que Gogol describe en Las almas muertas y en ese repentino torrente genial de palabras e imágenes que surge de la narración misma y que acaba derivando hacia la descripción meticulosa del zumbido de unas moscas que arruinan la fiesta mundana. De repente, toda la novela de Gogol se llena de moscas, de escuadrones terroríficos de moscas. Mala onda, amiga. Corres el peligro de convertirte, como la propia Katherine Mansfield, en la enfermedad misma. Si no te olvidas de los clérigos y los guerreros que zumban como moscas salvajes, podrías ver pronto cómo vida y enfermedad (los tiempos de guerra de ahora) caminan en ti con un mismo paso. En fin. Se diría que Augusto Monterroso pensó en ti, mi amiga, y en Mansfield cuando, también en tiempos de guerra, dijo eso de que en realidad sólo hay tres temas: el amor, la muerte y las moscas. –