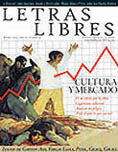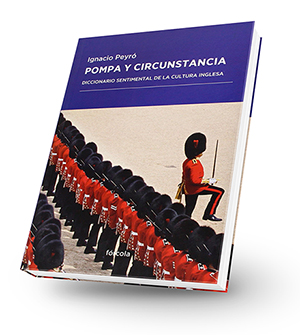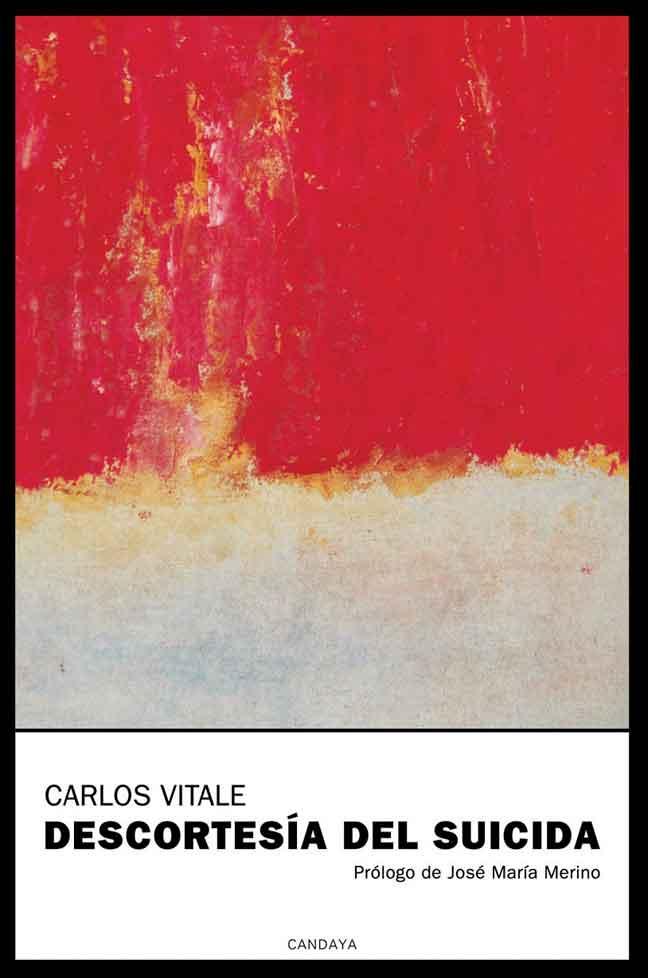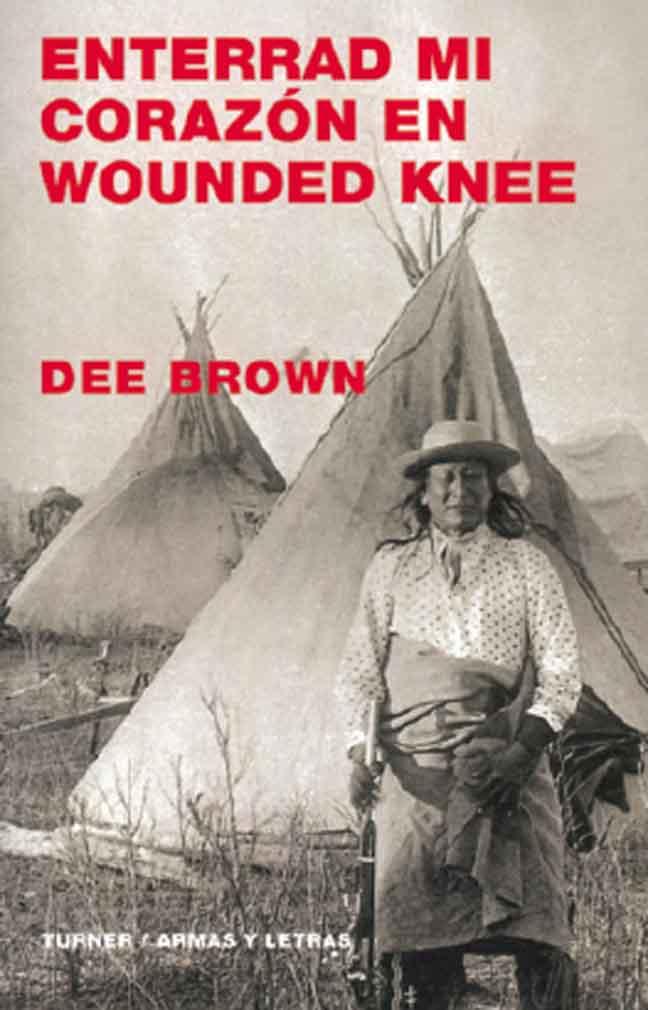¿QUÉ SE DA EN UNA REPRESENTACIÓN?Jacques Derrida, La verdad en pintura, traducción de María Cecilia González y Dardo Scavino, Paidós, Barcelona, 2001, 396 pp.Una frase enigmática, o simplemente sugestiva, extraída de una carta de Paul Cézanne a Émile Bernard ("Le debo la verdad en pintura. Y se la diré") es el lema o el motto de este libro. Pero a poco de comenzar la lectura, uno se da cuenta de que, como sucede a menudo con muchos de los escritos del célebre postestructuralista francés Jacques Derrida, la frase de Cézanne es sólo un pretexto, un elemento de inspiración o una coartada para reflexionar en torno a algunos de los temas centrales de la estética filosófica y la teoría del arte, campos que suelen ser identificados pero que no son en absoluto lo mismo.
El libro se inicia con un extravagante passe-partout que adelanta la mayor parte de las observaciones derrideanas sobre la cuestión (también las hace un poquito más confusas). Pasado el fastidio que suscita la innecesaria complicación de las tesis, el preámbulo permite detectar la clave metodológica del autor. En la introducción Derrida sostiene que sólo se puede escribir acerca del arte (y de sus temas: la representación, la belleza, lo sublime, la forma, etc.) suplementariamente, es decir, desde un marco, un contorno o borde, o sea que sólo podemos contornear la cuestión, que nunca nos sumergimos en ella.
Los márgenes son lugar privilegiado de la crítica, que nunca se moja con la verdad, pero también revelan la condición deslucida de quienes la practican, en la medida en que los críticos creen estar "en el ajo" —como demuestra Derrida a propósito de Meyer Shapiro— y a menudo no saben de qué va la misa. El esteta o el crítico de arte —sobre todo este último, y no siempre de buena fe— quedan en la periferia del asunto, nunca son decisivos, porque no se puede hablar críticamente de la verdad, es decir, no se puede hablar de la verdad, en o a propósito de la pintura, sin advertir además que se habla de ella kantianamente, sin interés, allí donde se corta, o donde queda en suspenso. ¿Para qué, entonces, una crítica?
Tras la introducción, Derrida reúne cuatro piezas escritas para ocasiones distintas. En la primera —una magnífica, estimulante lectura de la Crítica de la facultad de juzgar de Kant— no sólo demuestra que es uno de los más importantes filósofos contemporáneos sino que es además un lector finísimo de filosofía. Y esto, por desgracia, no es lo habitual. También en la crítica el rigor suele ser incompatible con el arte —hay que resignarse: si quieres ser brillante no puedes ser un escoliasta—, pero Derrida muestra que puede ser un teórico formidable y, al mismo tiempo, un buen lector. Siguiendo un truco deconstructivo muy conocido, Derrida se fija en un comentario marginal de Kant sobre el ornamento (párergon) que rodea a las obras de arte —los marcos floridos en los cuadros, las alegorías en los grabados, las columnas en los edificios— para convertirlo en central y sostener que la crítica de la facultad de juzgar kantiana no se ocupa de la belleza sino para señalar dónde se encuentra su límite. Lo bello se presenta en Kant como pretexto para tematizar lo sublime, que es precisamente aquello de lo que no se puede hablar.
Las dos piezas centrales son largos textos "de catálogo", o sea, de encargo —uno sobre una exposición del dibujante Valerio Adami, inspirada en el libro Glas, del propio Derrida; y el otro sobre una exposición de ataúdes de Gérard Titus-Carmel en Beaubourg—, y resultan ejercicios demostrativos de la irreductibilidad de los lenguajes de la crítica y la representación tanto como de la pedantería de su autor. En ellos se deja ver lo que ha hecho de Derrida un filósofo insufrible para tanta gente: la divagación so pretexto del modo lúdico del pensamiento, la prosa desvertebrada y gratuitamente sofisticada, que, de tan amanerada, recuerda a los profesores de los talleres literarios de Buenos Aires. Sin embargo, leídos con parsimonia, estos dos textos demuestran que la "oscuridad" o el característico fárrago derrideano no son más que gestos infantiles de un autor muy vanidoso a quien, curiosamente, se imita en sus peores defectos.
En la cuarta sección el libro remonta, y de nuevo resultan determinantes para ello las dotes de Derrida como lector. La ocasión es la lectura del texto de Heidegger El origen de la obra de arte, donde el gran filósofo alemán comenta un cuadro de Van Gogh. Este texto se contrasta con la lectura que hace el crítico Meyer Shapiro sobre el mismo cuadro. Si Heidegger encuentra en el cuadro de Van Gogh, que representa unos zapatos, un emblema de los valores auténticos del hombre rural, fundido en la naturaleza, Schapiro ve los zapatos de un urbanita, los zapatos del propio Van Gogh. Semejante incompatibilidad en los juicios cruzados sirve de pretexto para que Derrida tercie en el diferendo y actualice de paso el lugar que ocupa la verdad —¿qué representan esos zapatos, qué hay, qué se da, de verdad, en esa representación?— en la pintura desde la perspectiva excéntrica del deconstructivista.
El balance del libro no es conclusivo, ni siquiera programático, porque ya sabemos que la deconstrucción no es un método sino un síntoma del lenguaje, de los textos, del pensamiento todo. No obstante, cabe saludar la aparición en español de este libro significativo de la estética contemporánea. –
(Buenos Aires, 1948) es filósofo, escritor y profesor de estética en la Universidad de Barcelona. Es autor de, entre otros títulos, 'Filosofía y/o literatura' (FCE, 2007).