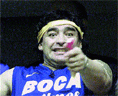"La cancha es el mundo". Estas palabras son de Eivar, el regordete cincuentón que juega de lateral izquierdo y corre y corre a lo largo de la cancha y nunca se cansa. Yo acabo de llegar a los bosques de Palermo para tomar sol y no han pasado dos minutos sin que la sociedad de veteranos porteños, o algo parecido, improvisara su juego de fútbol dominical muy cerca de mis predios. Ya era hora de que el sol saliera en la inundada provincia de Buenos Aires. Lluvia y más lluvia y toda la pampa ahogada y las cosechas perdidas y los caminos intransitables. Un desastre.
En realidad esta cancha no es una cancha. Toda cancha necesita límites y aquí Eivar y sus compañeros juegan sin ellos. Con su camiseta de Boca muy gastada, Eivar es el que más trabaja de los 21 regordetes. Se desmarca, corre como Roberto Carlos, y se va con la pelota no se sabe a dónde, detrás de las palmeras, bajo el jacarandá florido. Luego regresa solito y orgulloso de haber podido conservar el dominio del balón. Entonces le grita a otro de su equipo: "¡Boludo! ¿Qué hacés?" y realiza un pase de muerte que casi concluye en gol. Si la cancha es el mundo, Eivar está aquí para conquistarlo.
En estos días vi en la tele un comercial de televisión por cable donde los protagonistas eran los campeones del mundial del 78: Kempes, Passarela, Tarantini, Ardiles y compañía, ahora regordetes, arrugados, calvos y canosos. Hacen una especie de baile de revista musical tipo Rafaela Carrá, enfundados, por supuesto, en sus uniformes a rayas. Da risa verlos así cuando la última vez que los vi eran atletas de los mejores. La gente aquí se pregunta cuánto habrán cobrado por hacer esta payasada. Pero a mí eso no me importa, es un encuentro entre viejos amigos, me digo, y entonces recuerdo a Daniel Passarela levantando la copa junto a los dictadores Videla, Massera y Agosti mientras el estadio de River desbordaba de alegría.
El sol cae a plomo sobre los cuerpos de quienes hemos venido este domingo a los bosques de Palermo. Me tumbo sobre mi toalla azul con la última novela de César Aira, La villa, cuyo argumento es algo como esto: un patovica, es decir, un cachas de pocas luces que ha invertido muchas horas en gimnasio, ayuda a los cartoneros y "cirujas" a retirar su reciclable cosecha callejera. Se trata de una especie de ángel del asfalto que ofrece su musculatura para las arduas tareas de la recogida miserable. Un atleta, en fin, que en vez de vivir la vanidad del cuerpo utiliza su cuerpo para ayudar a los más desfavorecidos.
Aquí en la Argentina los atletas y deportistas hacen cosas muy curiosas, y también hacen cosas muy curiosas con ellos. Carlos Monzón defenestró a su mujer y después se mató en un accidente de tránsito; Maradona, que fue homenajeado recientemente, celebró sus 41 cumpleaños con Fidel Castro; una leyenda como Juan Manuel Fangio es utilizada hoy en día para denominar un tipo de combustible para automóviles: Fangio XXI. YPF, otrora "Yacimientos Petrolíferos Fiscales", hoy en día en manos de Repsol, cobró, gracias a las piruetas publicitarias, una alternativa y veloz denominación: "Ya Pasó Fangio".
Pero el deporte y sobre todo el culto al cuerpo tienen aquí diferentes válvulas de escape. Una de ellas es el deseo. Buenos Aires está llena de tiendas de ropa interior femenina. Por todas partes aparecen tras los escaparates bombachas, corpiños, babydolles y ligueros. Este culto al cuerpo, o más bien al deseo del cuerpo —que por supuesto no es exclusivo de acá ni es único en el mundo— tiene en las legendarias vedettes un posible origen. Isabel Sarli, Susana Jiménez y Moria Casán colaboraron en la construcción popular de la imagen seductora de la mujer argentina. Las películas del gordo Porcel y el flaco Olmedo, tan exitosas en la época de la dictadura, dejaron una huella difícil de borrar. En todas esas películas el tema es la mujer y el deseo. La mujer como cuerpo deseado, como trofeo. Erotismo en clave de parodia y de mal gusto pero que revela reiteradamente un rasgo singular: el deseo es comedia y la comedia es deseo. Una especie de relectura burlona y decadente de la sensualidad casi solemne de la pareja de tango. De esta forma Susana Jiménez vendría a ser el sucedáneo carnal, errático y aparatoso de la siempre sexi mujer tanguera.
Interrumpo la lectura de la novela de César Aira para ver a los niños que comenzaron a jugar al fútbol justo detrás de mí. Son dos pibes de unos siete años que juegan uno contra uno y tienen a sus tías como guardametas. Esta cancha también carece de límites. Tampoco sus porterías están delimitadas. Es un espacio imaginario, como imaginaria es la línea ecuatorial o el meridiano de Greenwich. La cancha puede estar debajo del ceibo, al borde del lago artificial, o donde sea. Es móvil y está viva. La cancha es el mundo.
Al otro lado Eivar continúa su decidida carrera hacia la victoria. Está haciendo el partido de su vida, sin duda. Entre los pibes de siete años y Eivar de cincuenta y pico hay poca diferencia: ambos quieren ganar y punto. Al ponerse el sol los pibes regresarán con sus padres y comerán pizza y beberán refresco de pomelo. Eivar volverá a casa y durante la cena verá en la tele a Kempes y a Passarela y a Tarantini calvos y regordetes, bailando, mientras su mujer soñará con tener la figura que Susana Jiménez ya no tiene. Pero nada de esto importa. La mujer de Eivar es la mujer de un gran futbolista. Juntos verán en la tele el pronóstico del tiempo: "Se esperan fuertes lluvias para mañana". Y ambos lamentarán las cosechas sumergidas en la pampa sin límites. –