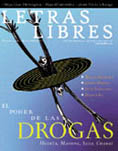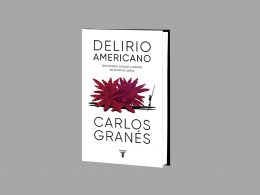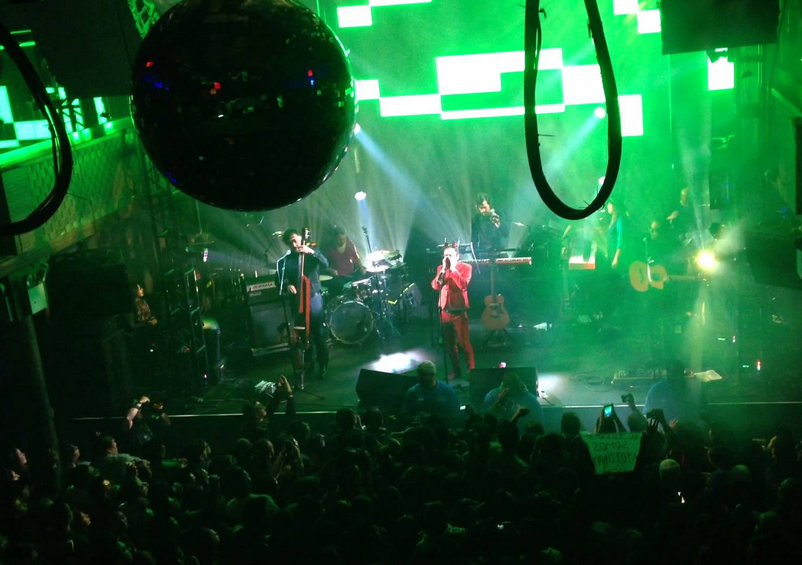La historia de El viejo y el mar (1952) parece muy sencilla: un anciano pescador, que ha estado 84 días sin pescar, captura, luego de una titánica lucha de dos días y medio, un gigantesco pez al que ata a su pequeño bote, sólo para perderlo al día siguiente, en otro combate no menos heroico, en las mandíbulas de los voraces tiburones del mar Caribe. Esta es una situación clásica en las ficciones de Hemingway: la aventura de un hombre que se enfrenta, en combate sin cuartel, a un implacable adversario, liza gracias a la cual, sea derrotado o victorioso, alcanza una más alta valencia de orgullo y dignidad, un mayor coeficiente humano. Pero en ninguna de sus novelas o cuentos anteriores este tema recurrente de su obra se materializó con la perfección que alcanzó en este relato, escrito en Cuba en 1951, en un estilo diáfano, con una estructura impecable y tanta riqueza de alusiones y significados como la de sus mejores novelas de aliento. Por él obtuvo el Pulitzer Prize, en 1953, y, acaso, el Premio Nobel en 1954.
La claridad y limpieza de El viejo y el mar son engañosas, como las de ciertas parábolas bíblicas o leyendas artúricas, que, debajo de su sencillez, esconden complejas alegorías religiosas y éticas, interpretaciones históricas, sutilezas psicológicas o postulados trascendentes. Sin dejar de ser una hermosa y conmovedora ficción, este relato es también una representación de la condición humana, según la visión que de ella postulaba Hemingway. Y, en algún modo, constituyó para su autor una resurrección. Fue escrito después de uno de los peores fracasos de su carrera literaria, Más allá del río y entre los árboles (1950), una novela llena de estereotipos y gesticulaciones retóricas, que parece elaborada por un mediocre imitador del autor de The Sun Also Rises, y que la crítica, sobre todo en Estados Unidos, reseñó con ferocidad, viendo en ella algunos críticos tan respetables como Edmund Wilson, los síntomas de una irremediable decadencia. Esta premonición, aunque cruel, mordía carne, pues la verdad es que Hemingway había entrado en un periodo de escasa creatividad y poco rendimiento, cada vez más doblegado por el alcohol y las enfermedades, y una merma del ímpetu vital. El viejo y el mar fue el canto del cisne de un gran escritor que declinaba, y que, gracias a esta soberbia historia, volvió a serlo, al escribir el que, con el paso del tiempo, se va delineando —lo anticipó Faulkner en 1952—, pese a su brevedad, como el más imperecedero de sus libros. Muchos de los que escribió, y que en su momento parecieron perdurables, como Por quien doblan las campanas, e, incluso, el brillante Fiesta, han perdido frescura y vigor, resultan hoy fechados, difíciles de adaptarse a la sensibilidad y la mitología contemporáneas, que rechazan la elemental filosofía machista que los impregna, y su pintoresquismo a menudo superficial. Pero, al igual que buen número de sus cuentos, El viejo y el mar ha franqueado sin una arruga el escollo del tiempo y conserva intacta su seducción artística y su poderoso simbolismo de mito moderno.
Es imposible no imaginar en la odisea del solitario Santiago contra la gigantesca aguja y los despiadados tiburones, a lo largo del Gulf Stream, en el litoral de Cuba, una proyección de la lucha que había empezado a librar el propio Hemingway en aquellos años contra enemigos ya instalados en su ser, que, socavando primero su lucidez intelectual, y luego su organismo, lo llevarían en 1961, ya impotente, sin memoria y sin ánimo, a volarse la cabeza con una de esas armas que tanto amaba y con la que había quitado la vida a tantos animales.
Pero lo que da su extraordinario horizonte a la aventura del pescador cubano en aquellas aguas tropicales, es que, a manera de ósmosis, el lector per-cibe en el enfrentamiento del viejo Santiago contra los silentes enemigos que terminarán por derrotarlo, una descripción de algo más constante y universal, el desafío permanente que es la vida para los seres humanos, y esta enseñanza espartana: que, enfrentándose a estas pruebas con la valentía y la dignidad del pescador del cuento, el hombre puede alcanzar una grandeza moral, una justificación para su existencia, aunque termine derrotado. Esa es la razón por la que las penalidades de Santiago, al regresar al pueblito de pescadores donde vive (Cojímar, aunque el nombre no figure en el texto) con el esqueleto inservible de la aguja devorada por los tiburones, exhausto y con sus manos ensangrentadas, no nos parece un ser vencido, sino, por el contrario, alguien que, en la experiencia que acaba de protagonizar, se agigantó moralmente y se superó a sí mismo, trascendiendo las limitaciones físicas y psíquicas del común de los mortales. Su historia es triste pero no pesimista; por el contrario, nos muestra que siempre hay esperanza, que, aun en las peores tribulaciones y reveses, la conducta de un hombre puede mudar la derrota en victoria, y dar sentido a su vida. Santiago, al día siguiente de su retorno, es más respetable y digno de lo que era antes de zarpar, y eso es lo que hace llorar al niño Manolín, la admiración por el anciano inquebrantable, más todavía que el cariño y la piedad que siente por el hombre que le enseñó a pescar. Este es el sentido de la famosa frase, que Santiago se dice a sí mismo en medio del océano, y que ha pasado a ser la divisa antropológica de Hemingway: "Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado". No todos los hombres, se entiende: sólo aquellos —los héroes de sus ficciones: guerreros, cazadores, toreros, contrabandistas, aventureros de toda suerte y condición— que, como el pescador, están dotados de la virtud emblemática del héroe hemingwayano: el coraje.
Ahora bien, el coraje no es un atributo siempre admirable, puede también ser resultado de la inconsciencia o la estupidez, encarnado en pistoleros y matones, o en energúmenos a los que ejercitar la violencia y exponerse a ella hace sentirse hombres, es decir seres superiores a sus víctimas, a las que pueden derribar a puñetazos o aniquilar a tiros. Esta despreciable versión del coraje, producto de la más rancia tradición machista, no fue ajena a Hemingway y aparece, a veces, encarnada en sus historias y, sobre todo, en sus crónicas de cacerías por el África y en su particular concepción de la tauromaquia. Pero, en su otra vertiente, el coraje no está hecho de exhibicionismo ni alarde físico, es una discreta, estoica manera de enfrentar la adversidad, sin rendirse ni ceder a la autocompasión, como lo hace el Jake Barnes de Fiesta, que sobrelleva con sobria elegancia la tragedia física que lo priva del amor y del sexo, o el Robert Jordan de Por quien doblan las campanas ante la inminencia de la muerte. A esta noble estirpe de valientes pertenece el Santiago de El viejo y el mar. Es un hombre muy humilde, muy pobre —vive en una choza misérrima y se abriga en la cama con periódicos— y muy anciano, del que se burlan en la aldea. Y, además, un solitario, pues perdió a su mujer hace muchos años, y su única compañía, desde entonces, son sus recuerdos de aquellos leones que vio pasearse en las noches por las playas africanas desde el barco tortuguero en el que trabajaba, de ciertas estrellas del béisbol norteamericano como Joe Di Maggio, y Manolín, el niño que lo acompañaba a pescar y que, ahora, por imposición de sus padres, ayuda a otro pescador. Pescar no es en él, como lo era para Hemingway y muchos de sus personajes, un deporte, una diversión, una manera de ganar premios o poner a prueba su destreza o su fuerza enfrentándose a los habitantes del mar, sino una necesidad vital, un oficio que —a duras penas y a costa de grandes esfuerzos— lo salva de morirse de hambre. Este contexto humaniza extraordinariamente el combate de Santiago con el gigantesco marlin y, también, la modestia y naturalidad con que el viejo pescador consuma su hazaña: sin la menor jactancia, sin sentirse un héroe, como un hombre que simplemente cumple con su deber.
Hay muchas versiones sobre las fuentes de esta historia. Según Norberto Fuentes, que ha documentado con prolijidad todos los años que Hemingway pasó en Cuba,1 Gregorio Fuentes, que fue por muchos años el patrón del barco de Hemingway, El Pilar, se jactaba de haberle proporcionado el material para el relato. Ambos habrían presenciado una lucha así, a fines de los años cuarenta, a la altura del puerto de Cabañas, entre un gran pez y un viejo pescador mallorquín. Sin embargo, Fuentes señala también que, según algunos pescadores de Cojímar, aquella historia le ocurrió a Carlos Gutiérrez, el primer patrón de lancha de Hemingway, en tanto que otros la atribuyen a un tal Anselmo Hernández, vecino del lugar a quien aquél conoció. Pero Carlos Baker, en su biografía de Hemingway, precisa que la anécdota central de la historia —la lucha del viejo pescador con un gran pez— ya aparece esbozada, en abril de 1936, en una crónica publicada por Hemingway en la revista Esquire. Sea cual fuere el verdadero origen de la historia, lo cierto es que, inventado de pies a cabeza o recreado a partir de algún testimonio vivido, el tema del relato buscaba a su autor desde que éste escribió sus primeros cuentos, pues resume, como una esencia depurada de toda contaminación inútil, la visión del mundo que había venido forjando a lo largo de toda su obra. Y, sin duda por ello, pudo, al escribirlo, aprovechar al máximo, en todo su esplendor, la sabiduría estilística y el dominio técnico de que estaba dotado. En la ambientación de la historia, Hemingway se sirvió de su experiencia: su pasión por la pesca y su larga familiaridad con el pueblo y los pescadores de Cojímar: la fábrica, la bodega de Perico, La Terraza donde los vecinos beben y charlan. El texto transpira el cariño y la identificación de Hemingway con el paisaje marino y las gentes de la mar de la isla de Cuba, a los que El viejo y el mar rinde un soberbio homenaje.
El cráter de la historia es una muda, un verdadero salto cualitativo, que convierte la peripecia del viejo Santiago al enfrentarse, primero al pez, y luego a los tiburones, en un símbolo de la darwiniana lucha por la supervivencia, de la condición humana abocada a matar para vivir, y de las inesperadas reservas de gallardía y resistencia que alberga el ser humano y de las que puede hacer gala cuando empeña en ello su voluntad y está en juego su honor. Este concepto caballeresco de la honra —el respeto a sí mismo, la ciega observancia de un código moral autoimpuesto— es el que, al final, lleva al pescador Santiago a exigirse como lo hace en su lucha contra el pez, una lucha que, en un imprecisable momento, deja de ser un episodio más de su trabajo cotidiano por el sustento, y se torna un examen, una prueba en la que se mide la dignidad y el orgullo del anciano. Y él es muy consciente de esa dimensión ética y metafísica del combate, pues, en su largo soliloquio, lo proclama: "But I will show him what a man can do and what a man endures" ("Pero le demostraré lo que puede hacer un hombre y lo que es capaz de aguantar"). A estas alturas del relato, la historia ya no cuenta sólo la aventura del pescador de nombre bíblico; cuenta toda la aventura humana, sintetizada en aquella odisea sin testigos ni trofeos, en la que asoman, confundidas, la crueldad y la valentía, la necesidad y la injusticia, la fuerza y el ingenio, y el misterioso designio que traza la historia de cada individuo.
Para que esta notable transformación de la historia ocurra —su mudanza de anécdota particular en arquetipo universal— ha sido preciso una gradual acumulación de emociones y sensaciones, de alusiones y sobrentendidos, que poco a poco van extendiendo el horizonte de la anécdota hasta abarcar un plano de absoluta universalidad. El relato lo consigue gracias a la maestría con que está escrito y construido. El narrador omnisciente narra desde muy cerca del protagonista, pero, a menudo, cediéndole la voz, desapareciendo detrás de los pensamientos, exclamaciones o monólogos con que Santiago se distrae de la monotonía o la angustia mientras espera que el invisible pez que arrastra su barca se fatigue, salga a la superficie y le permita rematarlo. El poder de persuasión del narrador es absoluto, cuando toma distancia para describir objetivamente lo que ocurre o cuando hace que el propio Santiago lo releve en esta tarea, por la coherencia y la sencillez de su lenguaje, que, en efecto, parece —sólo parece, claro está— el de un hombre tan simple y limitado intelectualmente como el viejo pescador, y por el prodigioso conocimiento de que hace gala de todos los secretos de la navegación y de la pesca en las aguas del Golfo, algo que encaja como un guante en la personalidad de Santiago. Este conocimiento explica los prodigios de destreza de que es capaz de valerse en su lucha con el pez, quien en esta historia representa la fuerza, derrotada por el ingenio y el arte marineros del anciano.
Las precisiones técnicas contribuyen a reforzar el semblante realista de una historia que, en el fondo, no lo es —sino más bien simbólica o mítica—, y, también, los pocos pero eficaces motivos que van esbozando la personalidad de Santiago y su escueta biografía: aquellos leones en la playa africana, aquellos partidos de béisbol que le alegran la vida, y la descollante leyenda del bateador Di Maggio (quien, como él, fue hijo de un pescador). Además de creíble, todo aquello muestra la estrechez y primitivismo de la vida del pescador, lo que hace todavía más grande y meritoria su hazaña: quien, en El viejo y el mar, representa al hombre en su mejor papel, en una de esas excepcionales circunstancias en que gracias a su voluntad y a su conciencia moral consigue elevarse sobre su condición y codearse con los héroes y los dioses mitológicos, es un viejecito miserable y apenas alfabeto, al que, por su edad y su insolvencia, sus vecinos del pueblo han convertido en objeto de irrisión. En el elogioso comentario que le dedicó, al leer el libro recién publicado, Faulkner dijo que, en este relato, Hemingway había "descubierto a Dios".2 Eso es posible, aunque indemostrable, desde luego. Pero dijo también que el tema profundo del relato era "la piedad" y ahí, sin duda, dio en el blanco. En esta conmovedora historia el sentimentalismo brilla por su ausencia, todo ocurre con una espartana sobriedad en la pequeña barca de Santiago y en las profundidades por las que se desplaza el pez. Y, sin embargo, desde la primera hasta la última línea del relato, una subterránea calidez y delicadeza va impregnando todo lo que ocurre y aparece en él, hasta alcanzar su clímax en los momentos finales, cuando, a punto de desplomarse de fatiga y dolor, el viejo Santiago arrastra el mástil de su barca hacia su cabaña, tropezando y cayendo, por la aldea dormida. Lo que el lector siente en ese momento es difícil de describir, como ocurre siempre con los misteriosos mensajes que se desprenden de las obras maestras. Acaso "piedad", "compasión", "humanidad", sean las palabras que más se le acerquen. –— París, febrero de 2000
Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 1936) es escritor. En 2010 obtuvo el premio Nobel de Literatura. En 2022, Alfaguara publicó 'El fuego de la imaginación: Libros, escenarios, pantallas y museos', el primer tomo de su obra periodística reunida.