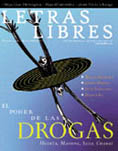Una espléndida biblioteca universitaria algo me ha curado la obsesión de andar de librerías, pero alguna vez curioseo en una de desafectados. Una vez me deparó un Montale con su dedicatoria. La emoción de ver su letra pequeñita llegó junto a un recuerdo por el que quizás alguien me pida cuentas al pasar la última frontera. Recién llegada a Austin, conocí en una reunión a una profesora americana especialista en Dante. Le dije cuánto compartía sus gustos. Me preguntó, glacial, que para qué leía a Dante. Presenté excusas con todo mi ser y escapé, como la última mujer de Barba Azul al recibir la revelación del peligro: había entrevisto el acorchado fruto de la academia. La dama viva fue la propietaria del libro; difunta quizá la inquietó mi compra. Ahora encontré un Cocteau no leído y en él una breve historia felina, que Keats nunca escribió pero andaría de boca en boca atribuida a él. Extraviado por la noche en un bosque, ve en un claro unas ruinas y una aparatosa ceremonia fúnebre —heraldos, estandartes, trompetas— cuyos únicos participantes son gatos, centenas de gatos. Comprueba que no sueña y se esconde, aterrado, seguro de que si lo descubren morirá entre sus uñas. Desde la oscuridad que lo protege ve el fin de la ceremonia y salir la luna sobre las ruinas otra vez desiertas. Al fin llega con gran atraso a la casa para ir a la cual se aventuró en la noche. Poco confiado en que le crean, cuenta el insólito espectáculo al que acaba de asistir. Al concluir su nervioso relato, el gato de la casa, que duerme junto a la chimenea, se estira, salta a la ventana, desaparece. Antes ha dicho: "Entonces soy el rey de los gatos".
*
Mi primer encuentro masivo con la lectura me lo ofreció una enorme librería de viejo cuyo dueño antes vendía gasolina. Supuse que allí estaban los libros del mundo. Como de éstos él lo ignoraba todo, los valoraba al peso. Quizás un directorio telefónico, pero sé que una traducción de El hombrecillo de los gansos de Wassermann valía para él más que tesoros inhallables pero livianos: abrumada por el hombrecillo lo cambié por varias pequeñas ediciones de Cluny de las que era devota. Luego él aprendió y yo me equivoqué a menudo en mis tanteos. Estaba de moda Remarque. También Los cuatro jinetes del Apocalipsis, que pudieron eximirme de otros buceos literarios en la guerra del 14. Ésta, habida cuenta de la deshumanización de las luchas actuales, aún me conmueve cuando es mero fondo, como los telones de esos fotógrafos de pacotilla que medio siglo atrás se esmeraban en fraguar un jardín un poco borroso para enmarcar la imagen del retratado. Los mejores entre esos libros catárticos se concentran en los frágiles peones que avanzan o retroceden, sin saber en qué dirección van, para concluir acuclillados entre el barro de una trinchera. Mucho le debe el hombre, en cuanto especie, al escritor capaz de observar con comprensión, amor y real paciencia lo que del prójimo merece ser salvado, como el Jünger entomólogo a los insectos, desde el otro campo del mismo desastre. El narrador parece olvidarse de sí mismo y olvidamos que también él fue víctima. Afortunada, claro, puesto que vivió para contarlo. Lo merece la densidad humana de esas criaturas que pusieron entre paréntesis su vida para un casi seguro sacrificio. Sus razones podían no ser heroicas. Sin embargo, acataban las leyes de un sagrado compañerismo. Sin duda la guerra, atrás, mueve sus hilos, cambiando sus monstruosos rasgos desde que existe el hombre. Pero las batallas homéricas, las Cruzadas, las luchas de religión europeas, hasta esa guerra del 14, dejaban que las virtudes del hombre se impusieran al embrutecimiento: en Hôtes de passage, se recuerda al soldado francés que ha salvado a un alemán, convertido por el viento en víctima de su propio gas mostaza, y se enfrenta al oficial Malraux al creer que le exige abandonarlo a una muerte terrible. Pienso en Blaise Cendrars, que en La main coupée deja constancias de esos pobres poilus, humanos pintorescos y no superhéroes, apenas partes de una máquina que no suelen entender. En aquella Primera Guerra Mundial él pierde parte del brazo. Cuando en Moravagine intuye la bomba atómica, ha dado un salto mayor hacia un previsible escepticismo. –