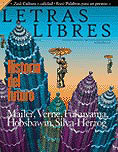Lo primero que debo hacer es agradecer que me hayan concedido el Premio Nacional. Y declaro de inmediato, de la manera más llana, que estoy encantado. Imagino que todos los premiados comparten esta alegría. Yo lo acepto con profunda gratitud, lo acepto con plena conciencia de lo que vale y no haré ni melosos aspavientos de falsa humildad ni ridículos cacareos acerca de los dioses que, siempre distraídos en sus eternidades, al fin me han hecho justicia. No, no, les aseguro que no es así.
El asunto es más serio y más amplio. Se trata de que el Estado y el Gobierno piensan que determinadas actividades son dignas de estímulo. Los premios individuales serían el eslabón final de una larga serie de apoyos. En efecto, conceder premios sin haber colaborado en la creación de condiciones propicias para cultivar esas habilidades y disciplinas, sería un simulacro. Sabemos que no es el caso. Es necesario reconocer –aunque algunos tuerzan la boca– que el Estado ha sido el más importante promotor de las Artes y las Ciencias en México. La presencia en estos campos de las fuerzas económicas privadas –indispensable en una cultura balanceada y democrática– es relativamente reciente. Recibo, pues, este premio después de haberme beneficiado de una serie de facilidades cuyo origen está en la decisión cultural del Estado mexicano. Llegué a México en edad universitaria y en la Universidad Nacional Autónoma de México me he quedado la vida entera. Ha sido el ancla y el refugio, un territorio –hoy malamente expropiado– que me lo dio todo: los maestros, los amigos y el trabajo. Honor a ella. Pero también hay otras instituciones: El Colegio de México –Alfonso Reyes, uno de nuestros magos, tuvo la cortesía de concederme una beca– y ahora, en estos años mayores, el famoso Colegio Nacional me abrió la casa de Donceles. No debo, pues, quejarme, si acaso sorprenderme de que el muchacho que llegó a México a principios de 1951, sin conocer a nadie, esté hoy aquí. Un Premio Nacional crea la ilusión de que algo hicimos y tal vez sea este el regalo mayor, pues rebaja un poco la sensación de nadería que nunca me ha dejado.
No olvido al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, una invención que ha resultado utilísima para la vida literaria de México. Fue una apuesta audaz: una suerte de mecenazgo responsable ejercido con impecable respeto artístico y sin una pizca de intervencionismo en nuestras actividades. La variedad política de todos nosotros y la diversidad de nuestras conductas públicas es la mejor prueba de ello. Suponer lo contrario me parece injusto con los artistas y también con los funcionarios culturales. Juzgar una imposibilidad el trato honesto y libre con el Estado es, en el momento actual, un fanatismo injustificable. La literatura mexicana, nadie lo negará, ha gozado, en esta última década, de una envidiable vitalidad y, por cierto, no es nada apática en la crítica social o política. El proyecto de apoyo hubiese podido, es verdad, salir mal, lo cual simplemente habla de la falibilidad de los actos humanos, no de una objeción de principio. Las cosas han salido notablemente bien y esto es insoportable para algunos observadores que, con fea arrogancia, nos califican casi de siervos del Poder. México es, para ellos, un enigma incomprensible, cuyas soluciones, si las hay, lejos de alegrarlos los indignan. La reacción clásica del dogmático cuando la realidad no lo obedece.
El escritor, sin embargo, debe estar alerta. No sólo ante los peligros de un autoritarismo descarnado. Pienso, más bien, en otro asunto: en que un escritor, si algo importa, nos presenta una versión del mundo que, por definición, es singular y única, lo cual no es lo mismo, por supuesto, que un inaccesible lenguaje privado. La vida pública y política, en cambio, está obligada –a riesgo de ser el sueño de un demente– a moverse entre coincidencias y unanimidades. Son dos maneras distintas de comportarse con el mundo y reflejan, me parece, diferencias más radicales y permanentes que las oposiciones y luchas ideológicas. El destino de un escritor es caminar más o menos solo y su trabajo es en su cuarto (o en un café, si le gusta mirarse en el espejo), no en los pasillos o en las cenas bravas donde se trama la política, menos aún en las plazas multitudinarias. Que piense la política, que la observe, pero que no se acerque demasiado a ese juego necesario y fascinante. Horacio, creo que con toda prudencia, se negó a ser secretario de Augusto y así, paradójicamente, inmortalizó al emperador y a su época. Es más fácil decirle que no a un gobierno enemigo que a uno amigo.
En estas fechas, diciembre de 1999, no me es posible hablar en público y soslayar el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay una gran perplejidad ante la situación de la Universidad: un problema que al comienzo parecía relativamente menor, se ha convertido en una gran catástrofe. Estamos frente a una comunidad académica dividida y, en su conjunto, peligrosamente estupefacta. Hay, en efecto, una gran confusión entre política y vida académica. Las indispensables jerarquías académicas suelen confundirse con una política elitista o derechista; cualquier intento de afinación académica se interpreta como una exclusión y una injusticia social. La imaginación universitaria está paralizada entre la vocación social y las exigencias académicas. No hay convicciones compartidas sobre este difícil dilema. Como tampoco hay convicciones compartidas en relación al gobierno interno de la UNAM. Algunos pensamos que es quizá posible ampliar una participación graduada, pero también están los que anhelan una comunidad de iguales, una extraña cocción de comunismo primitivo y temblores religiosos. Estos problemas, estoy convencido, se han enconado por el exagerado tamaño de la Universidad y por la falta de homogeneidad en su población. Varias universidades, legítimas todas pero de propósitos distintos, conviven en una sola. No me cabe la menor duda de que la Universidad reclama una nueva y original distribución de sus partes. Más aún: debemos volver a pensar los conceptos básicos de la Universidad. La urgencia de un cambio no debe ser causa de angustia. No es tiempo de lloriqueos ni de rasgarse las vestiduras como si la Universidad fuese una diosa mancillada. Tampoco es el momento de abismarse en reflexiones melancólicas sobre la condición humana. Me parece, por el contrario, que es una tarea formidable y que para los universitarios es una oportunidad histórica extraordinaria, no una cruz que deban cargar entre suspiros y lamentos. Hay que estar a la altura.
Lo apremiante es encontrar una zona de pensamiento que nos permita razonar en común sobre la Universidad. No es fácil, es problema muy complicado. El pensamiento, lo sabemos, está contaminado de historia, aunque también es verdad que pensar es ser consciente de esos condicionamientos: pensar es intentar que no nos devoren las pasiones políticas, las hipotecas ideológicas o las estrategias de los bandos y partidos. Hay que buscar esa zona de luz.
Nos conviene ser optimistas, si por ello entendemos no una complacencia interior o la confianza boba en un destino benéfico. El optimismo es la decisión de hacer algo. Optimismo es creer que podemos alterar las circunstancias. Es creer en el tiempo histórico, es aceptar la dimensión de futuro. Hay riesgo, claro, hay incertidumbre, pero esa es la índole de las empresas que se proponen inventar la realidad, la artística, la social, la teórica. Crear algo es una aventura por esencia desamparada, sin garantías. Cuando nos decidimos, se abre el espacio de la libertad. La libertad es la que nos permite romper con los destinos heredados. Ejercerla es entrar en el territorio del desamparo, la región de la creatividad.
Hace años, hace muchos años, en una casa de la Ciudad de México, Rómulo Gallegos me preguntó si conocía yo algún escritor nuevo que él debiera leer. Le respondí, sin titubear, que sí: había un nuevo libro, El llano en llamas y su autor era Juan Rulfo. Lo apuntó en una libreta y murmuró: “mañana se lo pido a Orfila”. Es un ejemplo de literatura en movimiento, de tradiciones que se encuentran, de diseminación de la palabra. De eso se trata: diseminar la palabra. Eso es la literatura, semillas para un himno. –
Discurso pronunciado el día 10 de diciembre de 1999 en el Palacio Nacional con motivo del Premio Nacional de Lingüística y Literatura.
(Florencia, 1932-ciudad de México, 2009) fue filósofo y uno de los escritores e intelectuales más relevantes del siglo XX mexicano.