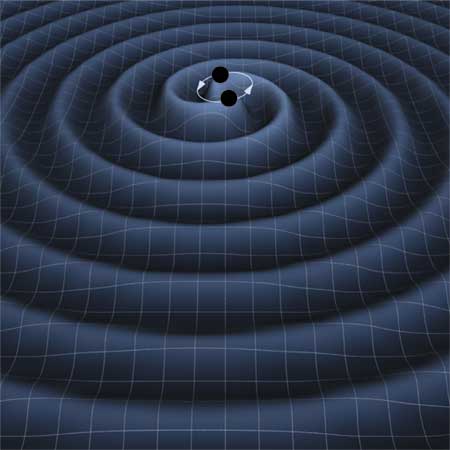Se ha puesto de moda un ejercicio no de science fiction sino de ficción académica que podemos llamar la historiografía del if, del si condicional. ¿Qué hubiera pasado si no hay Revolución Francesa o Primera Guerra Mundial o si Hitler no llega al poder? Pronto alguien imaginará cómo sería nuestro presente si, tras la victoria de Antonio José de Sucre en Ayacucho contra el virrey José de la Serna, no se produce la ruptura entre Bolívar y San Martín. El Congreso Anfictiónico de Panamá prosigue en Tacubaya, como estaba planeado. Se cumple el sueño bolivariano de la Gran Colombia, el inmenso país de lengua española, presidido desde el castillo de Chapultepec por el mariscal de Ayacucho.
Salimos del siglo XX mucho peor de como entramos. Invocar aquella posibilidad suena a broma pesada. Sin embargo, al menos en un campo la promesa se cumplió. Hay una gran literatura continental y su comienzo y su base fue el modernismo. Nada más justo, pues, que el 9 de diciembre de 1924, al llegar el centenario de la victoria sudamericana sobre el ejército realista, el presidente Leguía del Perú invitara a hablar a los tres grandes poetas sobrevivientes: su compatriota José Santos Chocano, Guillermo Valencia, de Colombia, y el más célebre, Leopoldo Lugones, de Argentina.
Muerto Rubén Darío, Ramón López Velarde le dio a Lugones el cetro y la corona, por encima de la admiración que le inspiraba Amado Nervo, “nuestro as de ases, el poeta máximo nuestro” (de los mexicanos). Nervo no le hizo sombra mucho tiempo: murió en 1919 y en Montevideo, enamorado de una joven que iba a ser la tía del Che Guevara. Lugones era el Borges de ese momento. Mientras Chocano leía su oda a la victoria de Sucre nadie se imaginaba que el modernismo estaba a punto de terminar allí mismo en Ayacucho, extraño lugar que en 1980 se convertiría en cuartel general de Sendero Luminoso.
Lugones pronunció su discurso: “Ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada… Pacifismo, colectivismo, democracia, son sinónimos de la misma vacante que el destino ofrece al jefe predestinado, es decir, al hombre que manda por su derecho de mejor, con o sin ley, porque ésta, como expresión de potencia, confúndese con su voluntad.” Definió el pacifismo como “culto del miedo, o una añagaza de la conquista roja.” Resumió la vida en cuatro verbos de acción (mussoliniana): “amar, combatir, mandar, enseñar.” Declaró “caduco” el sistema constitucional y postuló: “El ejército es la última aristocracia, vale decir la última posibilidad de organización jerárquica que nos resta entre la disolución demagógica.”
José Vasconcelos acababa de romper con nuestros caudillos militares Obregón y Calles y sentenció desde su revista errante La Antorcha: “Hemos perdido un poeta y hemos ganado un bufón”. Chocano, paradójicamente, había sido el único poeta de la Revolución Mexicana, al punto de lograr que Pancho Villa prologara, excepción de excepciones, un cuaderno suyo. Chocano dejó escrito este mensaje para 1999: “México terrorífico y fulgurante/ que trabajar pareces con torvo empeño/ en agregar un círculo a los de Dante”.
Los jóvenes peruanos apoyaron con un manifiesto “Poetas y bufones”, la condena lanzada por Vasconcelos. Uno de los firmantes, Edwin Elmore, abofeteó a Chocano a las puertas del diario El Comercio. El poeta de Alma América respondió a balazos y mató a Elmore. Fue a la cárcel y al salir se hundió en un torbellino que acabó con su propio asesinato en Santiago de Chile.
Lugones perdió a casi todos sus amigos y admiradores. En vez de arredrarse ahondó sus puntos de vista en La Patria Fuerte y La Grande Argentina. Fue el ideólogo del golpe militar de 1930 que derrocó al gobierno legítimo de Yrigoyen y escribió los discursos del general José Félix Uriburu. A mediados de lo que llaman “la década infame” Lugones se decepcionó de los generales y se convirtió al catolicismo. En 1938 se suicidó en El Tigre, el conjunto de islas sobre el río Luján en las afueras de Buenos Aires, donde su gran amigo Darío escribió en 1894 “Divagación”, el himno de los modernistas al retorno del dios Eros: “Amor, en fin, que todo diga y cante,/ amor que cante y deje sorprendida/ a la serpiente de ojos de diamante/ que está enroscada al árbol de la vida.”
II
Entre los escritores del fin de siglo y el novecientos sólo dos se vanagloriaron de no emprender el viaje a Citerea, de no buscar placeres ajenos al lecho conyugal: Miguel de Unamuno y Leopoldo Lugones. Muy joven se había casado con doña Juana González, a quien Darío dedicó dos de sus mejores textos finales, la “Epístola a Madame Lugones” y “Pequeño poema de carnaval”. Lugones se ufanaba de ser “el marido más fiel de Buenos Aires”. En 1912 le consagró a su esposa El libro fiel con una inscripción latina: Tibi, unica sponsae, turtura meae, unicissimae. Puede traducirse como: “Para ti, mi única novia, mi tórtola, sin igual mía.” No emplea uxor (esposa) sino sponsa, es decir, la novia, la prometida. De manera similar El libro de los paisajes (1917) dice: Conivgi dilectisimae, Juana González, intime. “De todo corazón a mi dilectísima cónyuge”. (Intime, adverbio, también significa “muy íntimamente”.)
Para el lector extranjero la literatura argentina es nada más el conjunto de sus mejores libros. Ignora lo que se comunica por tradición oral. Así, le resulta sorprendente encontrarse en Buenos Aires, y en pleno centenario de Borges, con Cuando Lugones conoció el amor: cartas y poemas inéditos a su amada, edición de María Inés Cárdenas de Monner Sans, Seix Barral, 1999, 310 páginas.
La profesora Cárdenas, viuda del crítico, lingüista y dramaturgo José María Monner Sans y autora ella misma de libros como Martín Fierro en la conciencia nacional, se hizo amiga en 1932 de una joven que, al egresar del Instituto del Profesorado, iba como oyente a algunos cursos de Filosofía y Letras, sobre todo los de historia antigua. Hija única de un ingeniero naval y una madre educada en un colegio de monjas, Emilia Santiago Cadelago se mostraba celosa de su intimidad aun entre sus compañeras más cercanas. Ellas dos volvieron a encontrarse cuando enseñaban en la Escuela Normal. Un día Emilia confesó que estaba enamorada de un gran poeta argentino. Otra compañera del grupo indagó y mencionó el nombre de Lugones. Ella no pudo o no quiso negarlo. La señora Cárdenas de Monner Sans la acompañó hasta el final y se convirtió en su albacea cuando Emilia Cadelago murió en 1981.
Al concluir el siglo uno creía haberlo visto todo en materia de destape y allanamiento de la intimidad. Faltaba esta sorpresa inmanejable: cartas como las que tal vez todo el mundo ha escrito pero a nadie le gustaría ver publicadas, poemas con el prodigioso don de versificar que tuvo Lugones desde su infancia pero que nada añaden a su auténtica obra, manuscritos cubiertos por las manchas de sangre y semen con que el amante subrayaba su pasión.
Emilia Cadelago fue la destinataria única de todo esto que ahora profanan nuestros ojos. Los datos son muy escasos pero es posible suponer que a los seis años de pasión (1926-1932) siguió para ella medio siglo de duelo y soltería. Su vida se justificaba sólo porque fue el gran amor de Lugones. Exigirle que se llevara a la tumba estos documentos es pedir demasiado. Y nadie en el ambiente académico y editorial podría resistirse a publicar un hallazgo así. Dicho todo lo anterior, la incomodidad permanece. Hemos abierto la ventana de un recinto en que sólo cabían dos personas y lo que descubrimos es una de las historias más tristes del mundo, tristeza ahondada por la sospecha de que cuanto ahora sabemos es una mínima parte de cuanto ignoramos al respecto y no sabremos nunca.
III
Cumplir cincuenta años estremeció a Lugones. Lejos habían quedado el anarquismo y el socialismo juveniles y las grandes obras que le aseguran su sitio en el balance final de la literatura en lengua española del siglo XX: Las fuerzas extrañas (1906), el mejor libro de cuentos que produjo el modernismo, y el Lunario sentimental (1909), origen de la vanguardia, inspiración lo mismo de López Velarde que del Valle-Inclán de La pipa de Kif y quizá de toda su producción esperpéntica en novela y en drama. Lugones nunca se repitió. Cada libro es distinto del anterior. El defecto de esa virtud fue la mutabilidad de sus ideas. En 1924 repudió el cristianismo, el comunismo, el libre sufragio y el liberalismo, y creyó encontrar una nueva luz en la doctrina de Mussolini.
Más aislado que nunca tras el discurso de Ayacucho, oprimido por la hostilidad política y literaria, en 1926 recibió el don que ya no esperaba. Una muchacha normalista de veinte años fue a pedirle el Lunario sentimental que necesitaba para una clase. Desde 1909 no se había reimpreso este libro clave que no debe haber tirado más de quinientos ejemplares. El misterio de la poesía es que nadie quiere comprarla ni nadie quiere leerla —pero todo el mundo quiere escribirla.
Si otro hombre de su edad hubiera ido hasta la Biblioteca del Maestro —su dirección era el modesto cargo ocupado por Lugones— para pedirle consejo sobre un enamoramiento de esta naturaleza, el poeta le hubiese dicho que una relación dispar es tan sin esperanza como los amores de los niños. Sólo augura desgracia para los amantes y para las familias tanto del viejo como de la muchacha.
Pero la pasión, l’amour fou, la locura de amor, arrasa con todas las convenciones morales y sociales, desafía todos los riesgos y se nutre de su misma imposibilidad. El respetabilísimo señor Lugones, de chaleco, leontina y cuello duro, el amigo de los generales, el más grande poeta argentino de esos tiempos, se vuelve un adolescente enloquecido por el deseo. En el último verano antes de las tinieblas, escribe cosas que lo aniquilarían si cayeran en manos de sus enemigos y versos hechos para una sola mirada. En la suprema ofrenda “el marido más fiel de Buenos Aires”, célebre por su mesura y su recato, unge el papel con sangre y semen.
El diálogo de amor llega a nosotros como un monólogo. Las respuestas de Emilia no aparecen. Es casi imposible que las leamos algún día. Muy pocos de los textos tienen fecha y están dispuestos en un orden que, según la evidencia interna, no es el cronológico. Son como ruinas cercadas de silencio. Se diría que forman sólo una parte de lo que Lugones debe de haberle escrito a Emilia, sin pensar en que setenta años después los extraños, los desconocidos, los salvajes, tomaríamos por asalto el recinto de lo que fue su intimidad más profunda.
“Amor de mi alma”, “Mi adorado amor”, “Mi tórtola de amor” (otra vez la turtura de El libro fiel), “Mi única vida”, “Mi dulzura más que nunca adorada”, “mi abejita de oro, mi tortolita de seda, mi garcita de plata, mi gacela, mi perfume, mi vida toda”. Las formas de dirigirse a ella no acaban nunca. La ternura llena hasta las expresiones más eróticas. Los poemas incluyen textos en inglés y francés y unas imitaciones de la Antología palatina. Ninguno es mejor que “La Palmera”. No se incluye aquí: apareció en el Romancero (1924). Pese a todo, este auténtico poema popular (se adapta a la música de “La Llorona” y de la “Guantanamera”) suena como dirigido por anticipado a la que Lugones llamó “Aglaura” y “Clelia”:
Al llegar la hora esperada
En que de amarla me muera
Que dejen una palmera
Sobre mi tumba plantada.
Así cuando todo calle,
En el olvido disuelto,
Recordará el talle esbelto
La elegancia de su talle…
IV
En 1932 el gran poeta cumple sesenta años. La novela de amor se convierte en historia de terror. Leopoldo Lugones (hijo), comisario de policía, interviene los teléfonos y graba los intercambios. Se presenta con los padres de Emilia y los amenaza: si no cortan de inmediato esa relación, hará que declaren loco a su padre y lo encierren en un manicomio.
Quizá la despedida se halle en estas cuartetas:
Calladamente la vida,
Calladamente se va.
Calladamente cumplida,
Pronto mi hora llegará.
Calladamente la espero
Desde que te vi partir.
Calladamente te quiero,
Y así me voy a morir.
Sea como fuere, Lugones resiste otros seis años a lo que debe haber sido el infierno de la ruptura con su esposa y con el hijo al que consideró “un esbirro”. El viernes 19 de febrero de 1938, mientras llega su profesor de latín, trabaja en una biografía del general Julio Argentino Roca, el que logró la “conquista del desierto”, eufemismo para la “limpieza étnica” de las tribus: el genocidio que abrió la pampa a la inmigración.
Deja un recado póstumo: “No puedo concluir la historia de Roca. Basta. Pido que me sepulten en la tierra sin cajón y sin ningún signo ni nombre que me recuerde. Prohíbo que se dé mi nombre a ningún sitio público. Nada reprocho a nadie. El único responsable soy yo de todos mis actos.”
Se dirige a El Tigre. En camino compra arsénico en una farmacia. El boticario le da una dosis menor a la que cobra. Lugones llega a una de las islas y alquila un cuarto en un hotelito llamado El Tropezón, acaso el mismo donde se reunía con Emilia. Ingiere el veneno. Por la merma del farmacéutico, la agonía es aterradora. Encuentran la cama al otro extremo de la habitación y el cuerpo de Lugones doblado en dos.
No termina aquí el espanto. El comisario Leopoldo Lugones (hijo) tiene un sitio indeleble en la historia de la tortura: fue el primero que aplicó la picana eléctrica en los interrogatorios. Su hija, Pirí Lugones, que destacó como narradora en la generación de los sesenta, es secuestrada en 1974. Resiste con increíble valor todos los tormentos. Los discípulos de su padre la asesinan a comienzos de 1975 durante un traslado masivo. La hora de la espada terminó en la hora de la picana y los desaparecidos. –