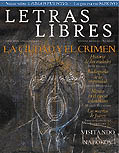Adicto desde niño al ajedrez, me ha llamado siempre la atención el frecuente uso “decorativo” que se hace de este juego de juegos en la literatura, el teatro, el cine, la televisión, la publicidad, etcétera. Juego antediluviano si los hay, el ajedrez está envuelto en un aura misteriosa y venerable que lo vuelve muy prestigioso
para ambientar o decorar una escena, un diálogo, un comercial, cualquier cosa, no importa si el tablero está colocado incorrectamente —casilla negra en esquina derecha—, si las posiciones son absurdas o de plano imposibles —un rey al lado del otro—, si las jugadas que ejecutan dos señores muy serios y sabihondos son infames, así las celebren como notables, hasta que uno de ellos anuncia muy orgulloso y sonriente un jaque mate que ni de broma lo es. Todo lo cual ocurre con frecuencia pasmosa.
El best-seller La tabla de Flandes (Alfaguara, 1992) de Arturo Pérez-Reverte, mezcla fallida de novela policiaca, novela de amor y partida de ajedrez, ostenta como principal defecto la desinformación, consecuencia de confiar a un programa de ordenador la formulación de toda la trama ajedrecística, que corre —o intenta correr— paralela a la literaria. De modo parecido, la improbabilidad de la partida de ajedrez que se juega en “Un combate” de Patrick Süskind lo vuelve un cuento fallido. Ajedrez, el de Pérez-Reverte y el de Süskind, paradójicamente decorativo, pues el tema pretende estar en el centro.
Por fortuna no faltan buenas narraciones con el tema del ajedrez, desde la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas (A través del espejo) de Lewis Carroll hasta el relato “El jugador de ajedrez” de Stefan Zweig. Pero me parece que, hablando de novelas trágicas, si no cabe duda de que la gran novela sobre la mujer aventurera y liberada es Madame Bovary o la del alcohol Bajo el volcán, tampoco de que la del ajedrez es La defensa (1930) de Vladimir Nabokov, que en virtud de sus diversos planos de lectura puede ser disfrutada —ciertamente en diferentes niveles de profundidad— por ajedrecistas y no ajedrecistas.
Si Carroll o Zweig sabían jugar ajedrez, Nabokov era un gran ajedrecista y de un tipo muy especial: era compositor de problemas, afición que alternaba con otra igualmente meticulosa y rara, la de coleccionar mariposas. Arte de relojería que le permite plantear en La defensa analogías de situaciones vivenciales-ajedrecísticas muy sugerentes. Sólo el ajedrecista de vocación, o corazón, sabe que la emotividad profunda ante situaciones límite de la vida se experimenta de manera parecida —tensión nerviosa, angustia, sudor, entumecimiento de las manos, taquicardia— en situaciones límite de una partida de ajedrez.
Para Lushin, el taciturno y conmovedor personaje de La defensa, autista y jugador de ajedrez genial, cada partida no es una proyección analógica de la existencia, sino al revés: la realidad, la vida real, es una representación ajedrecística, una partida de ajedrez; la vida es sueño, y el ajedrez, realidad. La luz y la sombra semejan escaques, una fotografía en blanco y negro parece un problema de ajedrez, la entrada al sueño está bloqueada por la Defensa Siciliana o el Gambito de Dama, la repetición de un recuerdo —el regreso a Rusia, por ejemplo— es como una combinación teórica ingeniosa que se ejecuta en una partida viva.
Casi milagrosamente, este ente asexuado, para el cual el único sentido de la existencia es el ajedrez —o más bien, la existencia misma es ajedrez—, enamora a una mujer, atraída por su enigma insondable. Si Lolita —el personaje nabokoviano emblemático— es por su sensualidad lo inverso de Lushin, cierta ingenuidad, la ternura, el enigma irresistible, el imán de la personalidad, curiosamente los aproxima.
Lushin acepta de manera pasiva e infantil el amor maternal de su mujer, pero —parafraseando a Oliver W. Sacks— la confunde con un alfil. No creo que sea forzada la analogía con el caso clínico que da título al extraordinario libro de ensayos de Sacks: El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. El doctor P., “músico distinguido”, mostraba una capacidad de abstracción fuera de lo común, en rigor, fuera de lo normal: cantaba —juzga su acompañante al piano, nada menos que Sacks— como “un Fischer-Dieskau veterano pero infinitamente suave, que combinaba una voz y un oído perfectos con la inteligencia musical más penetrante”. Asimismo juega ajedrez “a ciegas” —o sea, sin ver el tablero— con Sacks y le da “una soberana paliza”. Pero no puede visualizar detalles, confunde su pie con su zapato, confunde a su mujer con su sombrero (la jala de la cabellera y pone su cabeza sobre la suya).
Lushin también tiene predilección por el ajedrez a ciegas, pues le permite prescindir de la materialidad y la concreción para concentrarse en las “diversas fuerzas en su pureza original”. El ajedrez es esencialmente abstracto, “cosa mental”, como decía Da Vinci de la pintura, así requiera de la figuración, de la representación, de la concreción plástica, para llegar al hombre. Lushin prácticamente no tiene sentido de la realidad, acepta la declaración de amor de su mujer tomándola con torpeza como si tomara un paraguas o un sombrero, se sube a un taxi y olvida en el camino a dónde va, siente que cada acto suyo es una jugada y que forma parte de una trama de ajedrez, y, en fin, según su suegra, “no es una persona real”. Lushin confunde a su mujer con un esbelto, encapuchado alfil —bishop, el obispo, el confesor, el consejero que está al lado del rey en la posición original—, porque necesita su apoyo y su palabra, porque sigue sus consejos acerca de la vida real como sigue el ciego los pasos de su perro, pero no la ve ni la ama como a una mujer.
Vamos a las diferencias. Cuando el doctor P. le pregunta a Sacks cuál es su trastorno, el científico le responde: “No puedo decirle cuál es el problema, pero le diré lo que me parece magnífico de usted. Es un músico maravilloso y la música es vida. Lo que yo prescribiría en un caso como el suyo, sería una vida que consistiese enteramente en música”. La vida de Lushin consiste enteramente en ajedrez, pero la obsesión del ajedrez, ver la vida como ajedrez (¿el ajedrez es vida?, ¿hasta qué punto?), le hace daño y una crisis nerviosa lo precipita a la locura. Nada nuevo bajo el sol: Steinitz acabó loco, Morphy acabó loco, Fisher está medio loco. El caso real de Carlos Torre (1904-1978), el mejor ajedrecista mexicano que ha habido, es muy semejante y casi contemporáneo al caso ficticio de Lushin: 1926, es decir, poco anterior; ignoro si Nabokov tuvo noticia de Torre. En la cumbre de su carrera, después de vencer a Lasker y entablar con Capablanca y Alekhine, a los 22 años, Torre sufrió un ataque de locura y le fue médicamente prohibido de por vida el sentido único de su vida: jugar ajedrez. Torre y Lushin: desadaptados conmovedores, seres opacos en la existencia y únicos en el ajedrez, jugadores que creen en la realidad del juego y descreen de la realidad misma, mentes que abren fuego en los laberintos del tablero para precipitarse finalmente en sus tinieblas abismales.
El jugador, de Dostoievski —a quien Nabokov odiaba, pero con frecuencia más vale no hacer caso de lo que un genio diga de otro genio—, es una de las reflexiones psicológicas pioneras y profundas sobre el juego como adicción fatal. El personaje de El jugador de ajedrez de Zweig se enferma de “intoxicación ajedrecística” y el narrador anónimo reflexiona: “Todas las especies de monomaniacos, enclaustrados en una sola idea, me han interesado desde un principio, pues cuanto más se limita un individuo, tanto más cerca se halla, por otra parte, del infinito”. Infinito, abismo, tinieblas, locura, sí, a partir de una obsesión, del embelesamiento con una sola cosa o idea, pero tremenda, demoniaca.
¿Hace falta todavía recordar la frase de Chaucer sobre el ajedrez?: “Se los advierto: no se trata de un juego de niños”. –
fue un poeta, narrador, ensayista, crítico musical y ajedrecista mexicano.