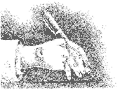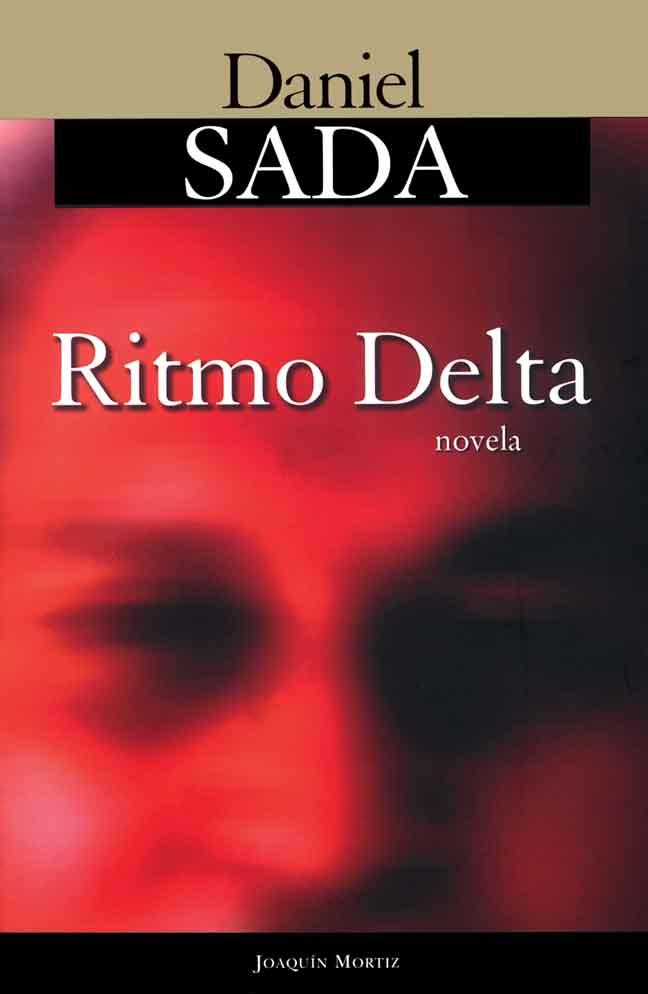Élmer Mendoza, Un asesino solitario, Tusquets, México, 1999.
Más que un tema, la conspiración es un dispositivo narrativo: la tensión del conflicto, un contexto. Es lo que mantiene todas las cuerdas estiradas, y si estas cuerdas son de tripa de gato, mucho mejor, carnal. Y no es que las vayas a tocar, como si estuvieran restiradas en un violín: no. Son los amarres que pones para que la novela quede bien temperada, desde la primera hasta la última página. ¿Ves? La tensión. Como cuando llegas a una cantina de Culiacán y está alguien, un bato que no te cae bien, ni tú a él, y está con una morra que anduvo contigo, ¿sí me entiendes?, y allí está. Un ambiente de tensión: a mexican standoff, un estancamiento, un punto muerto, una situación de jaque en el tablero. Como dos machetes enfrentados, la détente, una guerra fría, cada quien de un lado. A ver quién dispara primero.
Lo que los karatecas hacen es respirar. Se calman, se concentran y hacen un ejercicio de respiración para bajar el miedo, sin que los otros batos se den cuenta. Se calma. Baja los brazos. Mantiene fija y serena la mirada, por si hay desmadre, como hace Macías, el sicario, el malandrín, el yo narrador de Un asesino solitario, de Élmer Mendoza. “Barrientos, carnal, ¿te acuerdas de Luis Eduardo Barrientos Ureta? ¿Aquel candidato chilo a la presidencia? Ah, pues me contrataron para bajarlo. Todo empezó así…”
Élmer Mendoza (Culiacán, 1949) había estado entrenándose para esta novela con sus cuentos de Trancapalanca y Buenos muchachos y la escribe en sinaloense, la construye sobre y desde el lenguaje, que es donde reside el alma de los protagonistas, como el habla trasmutada de este sicario, este bato al que lo alborotan con un jale: el asesinato del candidato del PRI en Culiacán, el 23 de marzo por la mañana, el mismo día en que efectivamente lo clavan en Tijuana por la tarde. Macías a eso se dedica. Ha tenido una juventud más o menos bien aprovechada como porro (estuvo el 10 de junio de 1971 en San Cosme), gatillero del gobierno y freelance en otros ambientes judiciales. Hace cuentas. Es muchísima lana, quinientos mil dólares. Oye, pues ¿a quién hay que matar? ¿Al Papa?
No se la acaba de acabar, acá, muy felón, al cabo no va a tener billetes el bato, mientras sopesa su escuadra Pietro Beretta. Su discurrir va abonando el monólogo interior del sicario (“lo que se vaya a cocer que se vaya remojando, alégale al ampáyer, no cabe duda de que ustedes están en el paraíso, a mí la pura me pone bien loco, es de la que le decomisamos a una colombiana en el aeropuerto”), tal y como habla un joven treintón de Badiraguato o de Los Mochis o de Guasave o de Culiacán: sus valores, su moral, su visión del mundo y de la vida, joven como todos los asesinos de políticos (Gaurilo Princip, el de Sarajevo, que tenía 19 años; Aburto, 23; Oswald, 24; Aguilar Treviño, 29). Son chavos, muy aventados. Unos, politizados; otros, no: quieren una lana. Los de inspiración anarquista quieren poner una idea en circulación, como los terroristas de hace cien años en Rusia, incitar al viejo topo de Bakunin a fin de que prosiga su tarea subterránea y reaparezca para administrar la justicia.
De modo subyacente se despliega el tema de la confabulación: varios individuos entran en contacto para planear un crimen. Es una cadena. El último eslabón, el que va a tronar el cohete, no sabe quién está al principio y allá arriba de la cadena. A él le van transmitiendo la orden y él la ejecuta, por una lana. Así es mejor. Si es profesional, si no conoce al objetivo, no le va a temblar la mano, como no le tiembla al cirujano que abre el tórax de un ser humano necesariamente desconocido.
La conspiración es el teatro mismo, el escenario del crimen. Las tragedias históricas de Shakespeare, sobre todo Julio César, Macbeth y Ricardo III, incluso Hamlet, están impregnadas por la conspiración, que tiene un rostro monstruoso. El nervio de la trama se tensa en la maquinación, en los preparativos del crimen, en el reclutamiento de los sicarios. La tensión está en la espera de lo que está a punto de desencadenarse, en una situación límite, y no se procede de otra manera en los clásicos del género: en Los endemoniados, de Dostoievski, El agente secreto, de Conrad, Los idus de marzo, de Thornton Wilder, El día del Chacal, de Frederick Forsyth. Todo está poseído por el pensamiento sobre el crimen y el miedo, el horror, el horror, el horror, que va dando la pauta para el establecimiento de una atmósfera, como puede percibirse en El contexto, de Leonardo Sciascia: un contexto, un ambiente, el de la inminencia de un golpe de Estado (como el que se fraguaba en Italia en 1972) y los efectos desestabilizadores de la “estrategia de la tensión”.
La conspiración es “una historia oscura y confusa”, dice H. M. Enzensberger. “Se desarrolla en el sotobosque de la historia, en la selva de la ilegalidad. Sus escenarios son sótanos y fortalezas, cárceles y salones, lúgubres buhardillas, miserables albergues.”
El tempo narrativo no es menos importante, sobre todo si lo que se está contando es la historia de Un asesino solitario, cuyo frenesí de acecho se exacerba mientras se aproxima el momento de la acción. Un contexto, una época, una mentalidad criminal, como la del México finisecular, aparecen quizá por primera vez en nuestra narrativa en esta astuta narración rápida y electrizante de Élmer Mendoza, quien no quiso leer libros sobre el asesinato de Colosio, ni revistas ni periódicos. Prefirió mejor irse por la libre carretera imaginativa de la página en blanco. Era demasiada realidad la que le estorbaba y le atrofiaba la pura invención literaria. Tuvo que meterse sin miedo al túnel infernal y paradisiaco de la creación. Como si fuera el túnel del sueño. –
(Tijuana, 1941) es escritor. Su más reciente libro es Padre y memoria (Ediciones Sin Nombre, 2009).