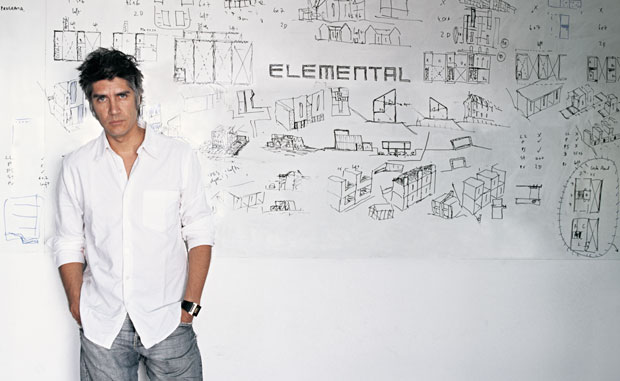En 1360 Nichole d´Oresme inventó la gráfica con objeto de “congelar” las funciones científicas, es decir, para esquematizarlas. La gráfica, hoy en día una herramienta esencial de la ciencia, fue desde entonces un medio inmejorable que los pensadores tenían para expresar visualmente, en un pedazo de papel, el movimiento de las cosas, así como los valores que éstas adquieren con el paso del tiempo y la forma que adoptan en el espacio. La capacidad de visualizar conceptos abstractos era una condición ineludible, sin la cual no se hubiesen logrado los descubrimientos científicos de los siguientes siglos. El principio geométrico que subyace en la perspectiva de los pintores y en las gráficas de los científicos es, pues, de naturaleza similar pero no idéntico.
Piero della Francesca encontró en el siglo XV un procedimiento preciso para congelar las sombras, el cual no cambiaría hasta la década de 1860. Antes se pintaba sin ellas, o se las incluía de una manera inconsistente y difusa, pues no se comprendía la naturaleza de la luz y, por tanto, no se hallaba la manera de reproducir el espacio en perspectiva. El chiaroscuro, descubierto gracias al pintor florentino, fue una brillante hazaña intelectual de Eratóstenes, quien en el siglo III a.n.e. relacionó las sombras con el paso del tiempo, lo cual le permitió demostrar que la Tierra era más bien redonda y, así, calcular su circunferencia. Tal proeza fue comprendida, utilizada y refinada por los artistas del Renacimiento.
La pintura se desenvolvió en el entramado de la mecánica newtoniana hasta que, en 1831, Michael Faraday hizo una novedosa conexión entre la electricidad y el magnetismo, llamada por él principio de inducción, esencial para poner en marcha las máquinas que suministran la mayor parte de la energía eléctrica en el mundo. Ese mismo año nació James Clerck Maxwell, quien tres décadas más tarde descubrió que la luz viaja en ondulaciones electromagnéticas.
En 1861, mientras que Maxwell inventaba la fotografía en color, los impresionistas, puntillistas y fauvistas jugaban con sus ideas acerca de esas engañosas ondulaciones electromagnéticas, a veces con frenesí, a veces con mesura y bondad. Los llamados “artistas del momento transitorio” lograron que el público entendiera la naturaleza escondida y paradójica de la luz, antes incluso que la comunidad científica pudiera verbalizarla. Estaban ahí, sí, las ecuaciones de Maxwell, pero desde el punto de vista del público, ¿qué demonios querían decir? Una síntesis paralela en la pintura y la comprensión física de la luz, el tiempo y el espacio se dio, con relativa prontitud, en las primeras décadas del siglo XX.
Así, por un lado las ideas atomistas, largamente escondidas desde la época de los antiguos griegos Demócrito y Leucipo, revolucionaron nuestra manera de entender el mundo natural. Por otro, los pintores del surrealismo y sus versiones, llámense cubismo, automatismo, dadaísmo, neoexpresionismo figurativo y abstracto, se apropiaron del espíritu de los físicos de Copenhague alrededor de Niels Bohr (cuyo modelo atómico cumplió cien años) y descubrieron su propio camino de deconstrucción de la realidad circundante, salpicada de frivolidad, bombas y racismo.
En 2005 hubo una coincidencia entre dos sucesos gemelos, separados como ciertos números primos por otros guarismos pares, aunque en el fondo vinculados mediante vasos comunicantes: el inicio de un experimento que de alguna manera es la culminación de la física atomista que fundamentaron Bohr, Rutherford, Dirac, Pauli, Einstein, Fermi, Steinberger y otros, llamado A Large Ion Collider Experiment (ALICE), y la exposición en el Museo Guggenheim de Nueva York “De Picasso a Pollock: Clásicos del arte moderno”, la cual incluía el mural de Joan Miró y el ceramista Joseph Lloréns Artigas, Alice (1965-67).
Quise descubrir si el principio geométrico que subyace en la perspectiva de pintores como Miró y en las gráficas de los científicos que laboran en ALICE es similar, así que me paré frente al mural. Después de unos minutos, nada. Entonces una anécdota me dio la respuesta. Había sido encargado por Harry F. Guggenheim para honrar la memoria de su esposa, Alicia, quien murió a la edad de 56 años, y lo hizo a través de Thomas M. Messer, a la sazón director del museo. En lugar del nombre original, Miró puso “Alice” (aunque una mirada “ultrarelativista” de la obra no impide adivinar una “Alicia” detrás). Messer le pidió cambiarlo pero aquél se negó. Podría parecer una actitud excesiva y extraña en Miró, si bien esto ya había pasado antes, cuando André Breton vio en él a un surrealista puro, a un medium del automatismo, mientras que, en realidad, se dirigía al súper realismo, anunciando con sorprendente claridad la tendencia y el estilo que adquiriría hasta nuestros días la investigación científica al interior del átomo.
escritor y divulgador científico. Su libro más reciente es Nuevas ventanas al cosmos (loqueleo, 2020).