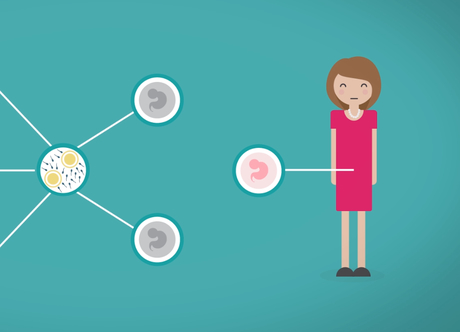El 19 de mayo de 1836, los habitantes de Fort Parker, en la recién creada República de Texas, se encontraron una funesta sorpresa: una tropa de cientos de indios de diversas tribus (comanches, caddos, kiowas y wichitas) frente a la empalizada. El fuerte era poco más que un campamento fortificado de colonos de la Iglesia Peregrina Baptista Predestinista, procedentes de Illinois y pertenecientes a la familia de John y Sarah Parker. Apenas vieron la masa de guerreros, los colonos se supieron condenados. Alguno pretendía resistir, pero Benjamin Parker, uno de los nietos de John, prefirió salir y entregar su vida para ofrecer unos minutos al resto. La mayoría de las mujeres y niños escaparon hacia el bosque. El ataque fue rápido. El patriarca cayó y fue mutilado ritualmente a la vista de su esposa, que contemplaba desde los campos de labor. Los guerreros mataron a cinco hombres y se llevaron a cinco cautivos: tres niños, una joven embarazada y un bebé.
Este episodio sangriento, acaso trivial en el gran cuadro sangriento de la expansión americana, está en el origen de una de las películas más comentadas, amadas y controvertidas de la historia del cine. Centauros del desierto (The searchers, John Ford, 1956) recoge el eco del secuestro y cautiverio de Cynthia Ann Parker a través de la novela de Alan Le May, que se inspiró también en otros de los centenares de casos de la frontera en el XIX. En particular el de Britt Johnson, el auténtico “buscador”, que siguió a su mujer e hija cautivas a la Comancheria y las recuperó en 1865. El filme cumple su sesenta aniversario este año y es difícil exagerar su impronta en el público y, sobre todo, en los cineastas estadounidenses del medio siglo XX hacia acá. Incluso antes de ser consciente de la importancia de Centauros del desierto, quizás de conocer su título y saber quién fue John Ford, recuerdo haber sentido de niño el impacto duradero de la escena del ataque comanche.
Muchos otros lo sintieron. Por ejemplo, Spielberg recreó en una obra improbable, Encuentros en la tercera fase (Close encounters of the third kind, 1977), una abducción en la que resuena la filmada por Ford: la luz rojiza en el exterior de una casa aislada en una naturaleza inmensa y amenazadora; la madre que corre a cerrar violentamente ventanas y aberturas; la gatera; el extraño en fuera de plano al que descubrimos por la mirada del niño. Y, por qué no, la presencia casi obsesiva, como obsesiva es la búsqueda de sus protagonistas, de un paisaje sobre el que se alzan las mesas de Monument Valley (Ford) o Devil’s Tower (Spielberg). La relación entre ambos filmes es más que casual: en cierto modo es Spielberg el autor que mejor recogió el testigo fordiano en el cine comercial estadounidense tras el ocaso de la era clásica.
Otro fordiano, Scorsese, encontraría inspiración para su antihéroe Travis Bickle en Ethan Edwards, el equívoco protagonista de Centauros. Bickle es un jinete desquiciado, posmoderno, que monta una carnicería intentando liberar a otra “cautiva” que no quiere que la liberen. Y algo de Ethan Edwards y, desde luego, del paisaje fordiano, hay también en la París, Texas de Wenders (1983). En ella, otro Travis –y otro hombre roto por dentro– viene del desierto y del pasado para hacer el viaje inverso: con el niño, buscará a la madre. Una vez la encuentre, lo dejará en brazos familiares y volverá, como Ethan, a perderse en ese mundo exterior en el que los expulsados de la vida civil “vagan entre los vientos”, como el comanche enterrado bajo una roca.
Ethan (John Wayne) es sin duda el corazón de The searchers y su punto más oscuro. Roger Ebert no conseguía ocultar el sabor agridulce que le producía la película, una obra cuyo peso se lo otorga precisamente su carga de sombras. Lo fundamental es precisamente lo que no queremos ver. El racismo de Edwards, un confederado irredento, un forajido, no es una mera pincelada en la construcción del personaje: la misma búsqueda de la sobrina raptada no tiene por objeto rescatarla, sino liberarla de una manera más radical y salvaje. Mientras la encuentra, se entretiene despreciando al único ser humano que comparte su camino. A pesar de todo, Martin Pawley, el sobrino adoptivo, será el único vínculo con la humanidad en más de un sentido.
Centauros, contra el tópico vertido sobre el western anterior a Soldier blue (1970), no escamotea la brutalidad sistemática contra los nativos americanos. No solo por el odio de Ethan, que descarga sus armas sobre indios vivos y muertos, e incluso sobre los bisontes que los nutren en las praderas, en un frenesí que asquea a Pawley. La aparición heroica de la caballería trotando sobre la nieve se convierte en una matanza indiscriminada, y la comanche Foot –como señala Scorsese, quizás el personaje más incómodo para el espectador actual– pasa de contrapunto cómico a figura trágica. Ford presenta incluso las razones del jefe Scar, tan humanas como las de Ethan, pero sin llegar a travestir el punto de vista blanco de la historia.
Porque, en palabras del propio Ford, los indios no eran “diplomáticos”. Cynthia Ann Parker, la cautiva original, tuvo una vida india que en la distancia no carece de dignidad: se casó con el guerrero Peta Nocona y fue madre de Quanah Parker, uno de los últimos jefes comanches. Su prima adolescente Rachel Plummer –quizás la inspiración de la Lucy de Centauros– tuvo peor suerte. Según su Narrativa del cautiverio, género clásico desde los primeros tiempos coloniales, fue violada la misma noche de la masacre. Cuando nació su bebé, los hombres de la tribu se lo arrebataron y lo arrastraron por el suelo hasta despedazarlo. Vivió como una esclava hasta que un día, con determinación suicida, la emprendió a golpes con una de las mujeres que la atormentaban –un episodio reproducido en Bailando con lobos (Dances with wolves, Kevin Costner, 1990)–. Los comanches respetaron su valor. Poco después, unos comerciantes pagaron su rescate. Murió por complicaciones de otro parto dos años más tarde.
La comparación con el voluntarioso largometraje de Costner, propio del revival new age del “buen salvaje” en los noventa, ilustra la complejidad que, con un código hoy anticuado, transmite la obra de Ford. El cautiverio en Costner carece de aristas, y la india blanca acaba casada con el blanco aindiado: lo mejor de ambos mundos. Ford no nos ahorra una sola crudeza aun cuando no la exponga, aunque se ciña a un fardo envuelto en un capote, a una mirada entre un hombre y la mujer de su hermano. Es poco dudoso que The searchers ha envejecido mejor que buena parte del género posterior, lo que incluye el llamado “western revisionista”. Motivo por el que abrimos una y otra vez la puerta que al final de la historia se cierra tras Ethan. Por cierto, el Edwards original, Britt Johnson, muerto a manos de los kiowas, no era un confederado sino lo que hoy llamaríamos un afroamericano. Un giro de guion con el que me gusta imaginar que Ford nos sonríe desde la tumba. ~
Jorge San Miguel (Madrid, 1977) es politólogo y asesor político.