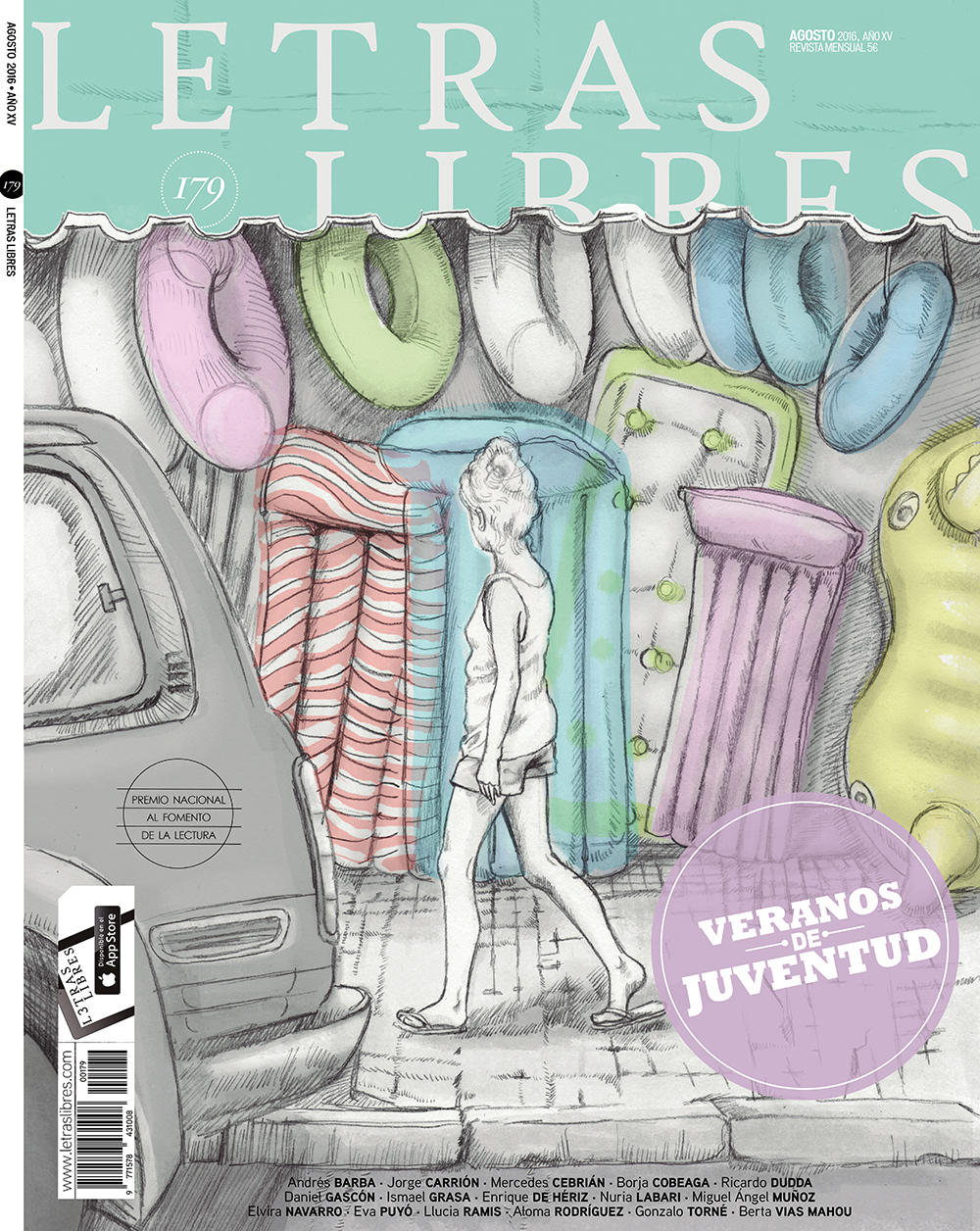Casi sin quererlo, por un cúmulo de circunstancias, pero también por una ligera anglofilia, Londres ha protagonizado muchos de mis veranos. La primera vez que fui tenía unos diez años y solo recuerdo el Big Ben, el London Eye, comer unos tallarines en un cartón en la calle y cruzar un puente con una maleta acompañado de mi padre. Había venido a buscarme a Milton Keynes, una fea ciudad dormitorio a setenta kilómetros de Londres, llena de rotondas y pequeños lagos artificiales, donde había pasado unos días en casa de un amigo. Duré muy poco. Echaba de menos a mis padres y lloraba todo el rato. Lloraba en bici por el camino que rodeaba el lago que había frente a la casa, lloraba desayunando con la abuela que me cuidaba por las mañanas mientras mi amigo iba a clase, lloraba cenando con la familia, lloraba en un centro comercial donde había paredes de escalada y una zona infantil con recreativos. Recuerdo llorar en la ducha y que el padre de mi amigo me mandara callar a gritos. Eso me hizo llorar más aún. Acabaron hartos de mí. Un día me colé en la habitación del ordenador y escribí un email a mis padres en el que les decía que me quería suicidar. Creo que por entonces no tenía email propio, así que debí escribirlo desde la cuenta que estuviera abierta en el ordenador, probablemente de los padres de mi amigo. Mi padre vino a buscarme a los pocos días y visitamos Londres durante unas horas antes de coger el avión de vuelta. El arrepentimiento por esto lo cargué durante toda mi adolescencia. Ahora me río un poco.
La segunda vez que fui a Londres fue con mis padres y mi hermana. Hicimos un intercambio de casa con dos familias: dos semanas en Wimbledon, en un chalet impresionante; las otras dos semanas en Stoke Newington, en el barrio de Hackney, en una típica casa de suburbio londinense, propiedad de una pareja de lesbianas fans del Arsenal. Es un experimento bonito: mientras una familia vive en tu casa, tú vives en la suya. La familia de Wimbledon dejó la casa tal cual, incluida ropa recién colgada. Parecía que se habían escapado. El primer día de intercambio consiste en curiosear la casa, husmear impúdicamente y mirar las fotos de los dueños, a los que no conocemos aún en persona y con los que hemos hablado solo por email. De la estancia en Wimbledon recuerdo tocar la batería en el sótano, hacerme fotos para Fotolog y la habitación de la chica adolescente, que tenía un cartel que pedía por favor que no entrara nadie. Solo entré para echar un vistazo rápido. Había pósteres de la revista Kerrang!, de la banda emo My Chemical Romance, que estaba muy de moda entonces, e incluso de Hatebreed, una banda de hardcore que me gustaba mucho. Cuando finalmente la conocí, al reunirnos con la familia al final de la estancia, no me atreví a abrir la boca. Más tarde me enteré de que se había alojado en mi cuarto y me arrepentí de haber quitado mis pósteres de bandas de metal como Mastodon, Dimmu Borgir, Tool y, sobre todo, Hatebreed. De la estancia en Stoke Newington recuerdo a los judíos jasídicos por la calle, ir a ver un partido del Arsenal de Cesc Fàbregas y los dos gatos de la casa, a los que apodamos Gitano y Capulla.
La tercera vez que fui a Londres fue, en realidad, la primera. Era la primera vez que viajaba solo al extranjero, la primera vez que iba a trabajar, aunque fuese como becario, y nadie me esperaba ni al llegar al aeropuerto ni al llegar a la ciudad. Tenía diecinueve años, que es una edad en la que se entiende que ya no tiene que darte miedo todo esto. No me esperaba tampoco nadie en el apartamento. Era una casa vieja de tres pisos, exactamente igual que todos los del barrio, otra parte de Hackney llamada Clapton. Había alquilado una habitación enorme, que incluía una cocina precaria y tenía un par de sillones y un escritorio bajo una cama en alto, a la que se subía por una escalera. Dormía con miedo de caerme; la altura era mucho mayor que la de una litera convencional. Nada más llegar, una chica joven guineana muy risueña y nerviosa me saludó y me preguntó qué hacía ahí. Le dije que estaría cinco semanas haciendo prácticas en la revista Esquire, en el Soho. Me preguntó si quería salir con ella esa misma noche para conocer el barrio y sus amigos. No recuerdo lo que le contesté, pero sí que se fue muy rápido y no volví a verla nunca más. Olvidé pronto la fantasía de una novia guineana en Londres.
El dueño de la casa era un anciano de pelo largo y grasiento al que no se le entendía muy bien. Era el padre de la dueña del piso de Stoke Newington en el que estuvimos de intercambio, y por eso conseguí la habitación a un precio tan barato: cincuenta libras a la semana. El hombre no salía de un salón en la planta baja, donde también dormía. Solo escuchaba la bbc a un volumen altísimo mirando al vacío. Un día entré y tardé varios segundos en despertarlo de su letargo. Enfrente había otro salón oscuro. En las estanterías había muchas cintas de vídeo grabadas, con etiquetas, un ordenador muy viejo encendido y un reproductor de música que ocupaba toda una pared. Cuando volvía de noche, oía música clásica en esa habitación, pero también otro tipo de grabaciones ininteligibles. A veces el dueño salía y cocinaba curry de madrugada. Lo hacía en una cocina en obras; toda la casa estaba como en obras, la moqueta levantada, serrín por todas partes. Sus gatos venían a veces a mi habitación con serrín en las patas.
Después de dejar las maletas, salí a dar un paseo por el barrio. La calle era muy pequeña, arbolada y daba a las vías del tren. La calle principal, donde estaba la parada del tren, era muy diferente. Había muchos pisos de protección oficial, de un brutalismo gris y deprimente, muchas peluquerías de negros, que abrían hasta la madrugada y tenían mucha clientela por la noche, comercios de polacos y un gran supermercado Sainsbury’s. Tras andar unos metros escuché varios gritos y pitidos de coche. Un hombre negro sin camiseta y con un machete había parado el tráfico y estaba golpeando uno de los coches. El machete parecía una señal inequívoca de su poca disposición al diálogo, pero el conductor se bajó e intentó hablar con él. Aunque estaba muy cabreado, parecía inseguro e inconsciente de lo que realmente podía hacer con el machete. Uno de sus machetazos rasgó la camiseta del hombre, que volvió al coche. La policía tardó dos minutos en llegar, y yo tres en llamar a mi madre. Nunca me atreví a meterme por una de las calles por donde intuí que vino, por miedo a que hubiera más como él por esa zona. Días después, ya en la redacción de Esquire, uno de mis compañeros me preguntó dónde vivía. “¡¿Clapton?! ¿No puedes permitirte algo mejor?” Pero, salvo por el hombre del machete, Clapton no estaba nada mal. El tren en dirección a Liverpool Street estaba muy cerca: si un hombre con un machete me perseguía no tardaba ni dos minutos en llegar a la estación.
El primer día de trabajo me vestí con un pantalón de color rojo, unos zapatos azules, una americana, camisa y corbata. Ahora no me vestiría nunca así. Durante mi primer año de universidad, me preocupé por vestir bien. Bien significaba mal, muy mal, pero con la ilusión de que estaba muy bien y era muy rompedor: polos bajo camisas (!), corbata y sudadera (!!). Al presentarme a todos los compañeros de la redacción, el editor de moda alabó mis zapatos y desde ese momento me los puse todos los días. Unos días después, con ese look, un fotógrafo me pidió unas fotos por el Soho. Creo que era de una agencia de fotografía que buscaba modelos no profesionales. No supe cómo decir que no y tuve que posar, o al menos plantarme frente a la cámara con cara de imbécil, y recuerdo pasar una vergüenza tremenda. Busqué las fotos en la web de la agencia, pero me alegro de no haberlas encontrado nunca.
Mi trabajo en Esquire no era nada periodístico. Respondía el teléfono, repartía el correo, hacía búsquedas aburridas para alguno de los redactores, organizaba antiguos números en las estanterías, bebía mucho té. No todos los días había trabajo para mí, pero todos los días había alguna llamada que tenía que responder. Me daba un miedo tremendo. Me hice un pequeño guion, pero siempre me ha dado terror hablar por teléfono. Una vez recibí una llamada que terminó con “¿eres un poco tonto?”. Un hombre preguntaba por una tal Helen y yo, que me había aprendido una serie de respuestas, le respondía que “he’s not available”. El hombre me decía “no, no, she”, y yo volvía a responder “he’s not available”. Sabía perfectamente la diferencia entre “she” y “he”, pero mi cerebro se bloqueó. Otras veces, llamaba alguien con un acento muy cerrado y no entendía nada. Intentaba mantener la calma y buscaba alguna de las opciones de respuesta que me habían funcionado en otras ocasiones. Lo extraño es que no me sugirieran más veces que era un poco tonto. Todavía más extraña fue la sorpresa de una de las redactoras cuando le dije que no era británico.
El primer día escribí un pequeño artículo sobre el nuevo Mini Cooper que se publicó y no me hizo nada de ilusión: era un publirreportaje. Sí me hacía ilusión trabajar con un iMac. Veía vídeos en calidad 1080p para comprobar que realmente el ordenador los podía reproducir. Un día vi el documental Earth durante los tiempos muertos solo porque se veía muy bien en la pantalla. Nadie en la redacción ejercía de periodista. Todos los textos se encargaban fuera, pero no veía a nadie editando. Aunque era y es una revista, el trabajo era de relaciones públicas, o de agencia de publicidad. Los redactores, que nunca redactaban nada, trataban con clientes, distribuidores y agencias de marketing, iban a eventos, viajaban, se probaban ropa y accesorios y objetos que llegaban a la redacción. Solo recuerdo a un chico indio muy hip, que era el editor web y estaba siempre ocupado, trabajar a destajo. Era muy serio y tímido, y creo que estaba un poco triste. Un día lo ayudé a ordenar varios libros viejos, que se habían acumulado. Los desplegamos por el suelo y me dijo que me llevara los que quisiera. Sabía que no me cabrían muchos en la maleta, así que elegí muy bien: un libro sobre arte asiático y otro sobre un peregrino que viaja a Yemen y se convierte al islam.
Frente a mí trabajaba, las pocas veces que estaba en la redacción, un tal Teo. Durante años tuve su tarjeta de presentación: Teo van den Broeke. Era el responsable de diseño y tenía un perfil muy cosmopolita: medio francés, medio holandés, criado en Londres. Siempre vestía la misma americana azul marino y tenía prisa. He encontrado su cuenta de Instagram y en las fotos parece más gilipollas de lo que recordaba. Solo venía a la oficina a ver las cosas que le enviaban las empresas como regalo. “¿Qué tal me quedan estas?”, me decía probándose unas gafas sin saber siquiera mi nombre. Muchas veces me tocaba ir a recoger algún paquete extraviado. Iba a algún almacén o directamente a la tienda desde donde lo enviaban. Normalmente era algo que luego nadie abría en la redacción. Pero eran viajes excitantes. A veces aprovechaba para comer por ahí y conocer zonas que no conocería de otro modo. Recuerdo perderme con mucho gusto por Shoreditch, la meca hipster de Londres. Unos años después, varios manifestantes contra la gentrificación destrozaron un local de cereales (eliges entre una gran variedad de cereales, que están expuestos en una pared enorme en sus cajas coloridas, y te los tomas con varios tipos de leche) en el barrio. Iban con antorchas y cabezas de cerdo. Los dueños, según una crónica del Guardian, solían recibir cartas en las que ponía “die hipsters”. En uno de esos viajes a Shoreditch compré el cómic Persépolis para una novia. O para la que pensaba que era más o menos una novia. Nunca llegué a dárselo porque cortamos antes: un día la acompañé a coger un autobús a la estación de Avenida América, en Madrid, y en la puerta del bus estaba su exnovio, que le había pedido matrimonio días antes. Ella no le había dicho ni sí ni no. Tardé varios años en leer el cómic porque me hacía sentir un poco imbécil.
La oficina se compartía con la revista de moda Harper’s Bazaar. Imaginaba que había becarias impresionantes, pero luego descubrí que las señoras que trabajaban ahí podían ser amigas de mi madre. Durante toda mi estancia lo más cerca que estuve de salir con una chica fue con la guineana a la que no volví a ver. Solo me relacionaba con los compañeros de trabajo, que eran mucho mayores que yo. Durante mis cinco semanas en Londres di muchos paseos, nunca más allá de mi línea Sykes-Picot imaginaria en Clapton, desde donde cruzaban hombres con machete, visité tres o cuatro veces el Tate Modern y leí el Guardian, el Financial Times, el Economist, vi la serie Luther en la web de tele a la carta de la bbc (es una policíaca que transcurre en Londres y uno de los crímenes ocurre en Clapton), escribí un pequeño diario tan malo que no hace falta rescatarlo aquí y grabé muchos vídeos con una cámara vieja de mi padre. Muchos de ellos eran pequeños video-diarios. Recuerdo dos: en uno salgo explicando la experiencia del hombre del machete, en otro aparezco lavándome los dientes en el fregadero de mi habitación. Si algún día asesino a alguien, la prensa encontrará en esos vídeos una prueba de mi desequilibrio.
Creo que ese fue el verano en el que leí unos relatos de Hesse, pero no me recuerdo leyendo más que revistas y periódicos. Compré el último número de News of the World, el dominical del Sun propiedad de Rupert Murdoch, porque intuí que era un momento histórico. El periódico cerraba tras descubrirse que llevaba años espiando y hackeando teléfonos de famosos. Seguimos la investigación oficial en una tele en la oficina. En la primera intervención de Murdoch frente al jurado, un humorista llamado Jonnie Marbles le lanzó una tarta a la cara y le gritó “naughty billionaire”. Max Olesker, el asistente del director y mi principal aliado en la oficina, gritó que lo conocía de la universidad y llamó a varios amigos para corroborarlo. Max tenía unos veinticinco años y decía mucho “indeed” y “cheers”. Creo que “indeed” lo decía de forma irónica, como imitando una jerga victoriana. Por su culpa empecé a usarlo yo, pero creo que no supe hacerlo con su ironía. También aprendí que “cheers” vale para todo: para decir hola, gracias, adiós. Max fue mi referente en Londres. Tenía un humor muy absurdo y hacía, con un amigo, un show de teatro de humor llamado Max & Ivan. Salieron en el Times con muy buenas críticas y todavía siguen actuando. Siempre que pasaba por el West End me apetecía ir al teatro, pero no fui nunca. Dos años después, en otra estancia en Londres, mi padre me dio dinero para ir a ver algún clásico. En su lugar fui a un concierto de metal extremo en The Underworld, en el barrio de Camden Town. No fue un capricho: tocaban Job for a Cowboy, que creo que nunca han venido a España. Todavía no me arrepiento y Diez negritos seguro que se seguirá representando hasta el fin de los tiempos. En el verano de Esquire no fui al teatro pero sí al cine. Paco, mi amigo del instituto de Mazarrón, vino a pasar unos días. Imagino que le hacía ilusión verme, pero su principal motivación era ver El árbol de la vida, de Terrence Malick, que no se estrenaría hasta otoño en España. Nos cobraron quince libras por la entrada y la película nos fascinó.
Mientras yo trabajaba, Paco se quedaba en hmv, la tienda de discos. Quizá se paseaba por otros sitios, pero casi siempre estaba ahí. No nos movimos mucho de las zonas que yo conocía, y no pareció importarle. Visitamos con desgana lo que había que visitar e hicimos lo mismo que podíamos haber hecho en cualquier lugar del mundo.
Mi última visita a Londres fue con veintiún años y una beca para estudiar inglés. Ya sabía inglés, pero me pagaban unas vacaciones. Viví en un piso frente a las oficinas de Reuters con dos italianas y un belga. Las italianas trabajaban en un pub de noche y nos invitaban a copas, y a veces salía con el belga, al que le gustaban la electrónica y las finanzas y tenía unos amigos españoles pijos e insoportables. Ese año leí más literatura, visité mejor los museos, fui a locales de dubstep, medio ligué, que es lo que siempre hago, me tomé en serio Londres y tuve tiempo para cansarme de ella, a pesar de que siento que aún no la conozco. Si te cansa Londres te cansa la vida, decía Samuel Johnson. Imagino que eso se dice de muchas ciudades bonitas. De las ciudades grandes se suele decir también que son muchas ciudades. Es un cliché cosmopolita: “Oh, París es muchos parises.” Londres es muchos Londres. Me falta conocer muchos Londres, pero necesito antes probar otros destinos. ~
Ricardo Dudda (Madrid, 1992) es periodista y miembro de la redacción de Letras Libres. Es autor de 'Mi padre alemán' (Libros del Asteroide, 2023).