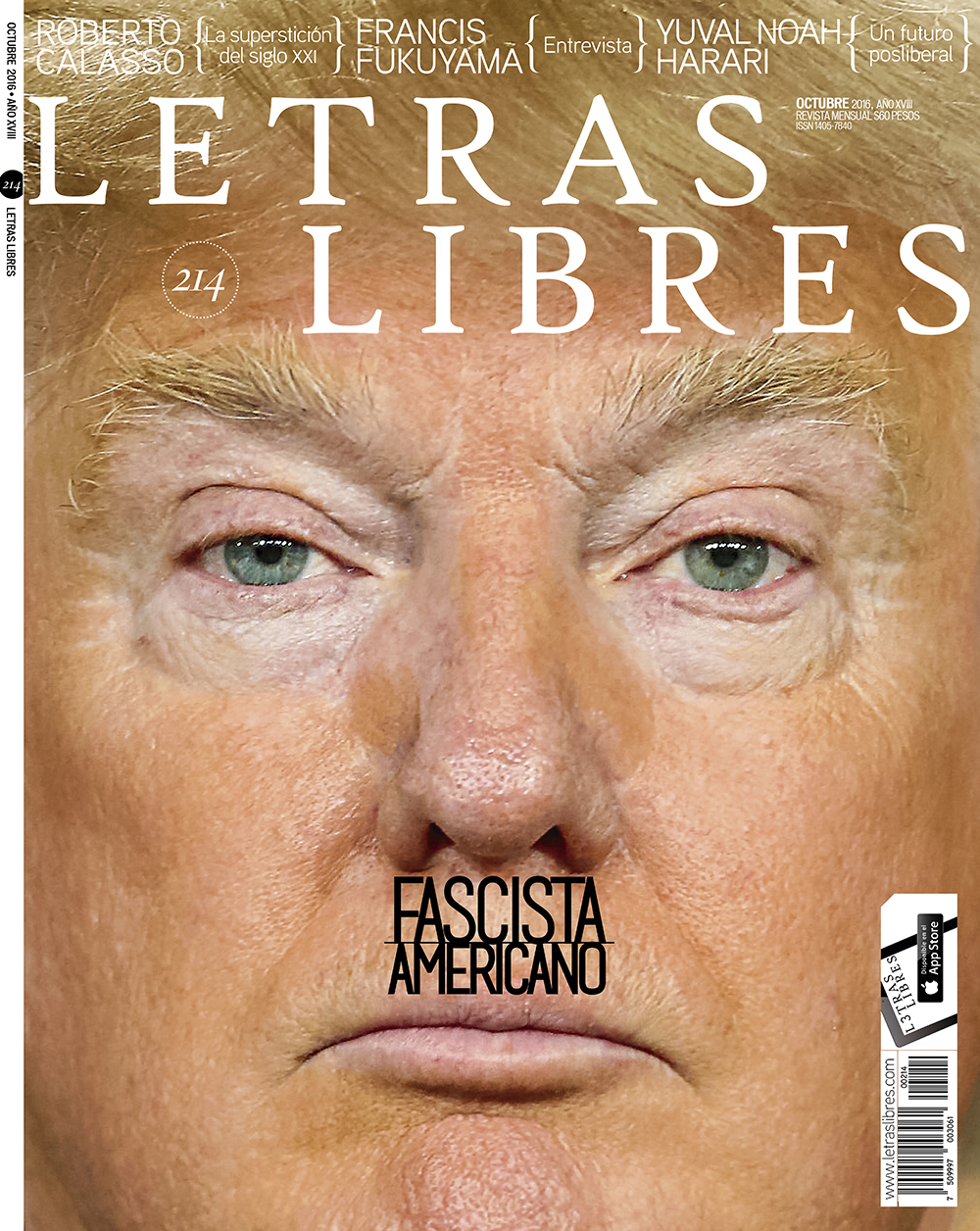Cuando tiembla en la Ciudad de México sus habitantes reaccionan de formas que delatan si vivieron o no el terremoto del 85. Los foráneos o nacidos después de ese año evacuan los edificios con calma relativa. Los primeros, en cambio, tardamos milisegundos en llegar a un lugar seguro. Pálidos y agitados, tememos una réplica. La sola vista de la ciudad bastó para dejar marcas. Ni hablar de la experiencia de quien tuvo que ser rescatado, o perdió familiares y/o amigos.
Aunque el trauma colectivo acecha y resurge, el cine mexicano apenas ha aludido al sismo. Del 85 a hoy solo un puñado de películas lo mencionan. En Mariana, Mariana (Alberto Isaac, 1987) y Ciudad de ciegos (Alberto Cortés, 1991) es un mero elemento simbólico: en la primera marca el fin de la inocencia del protagonista y en la segunda es uno de los hechos que cambian el aspecto de un departamento (a su vez, símbolo de la ciudad). Mientras que el cine independiente pecó de esquivo en su inclusión del tema, la veta comercial lo explotó en melodramas pésimos como Trágico terremoto en México (Francisco Guerrero, 1987) y El niño y el papa (Rodrigo Castaño, 1986). La única mirada frontal fue la del documental No les pedimos un viaje a la luna (Maricarmen de Lara, 1986), sobre la formación del sindicato de costureras. Su exhibición fue mínima, ya que además revelaba cómo la complicidad entre miembros del Ejército y dueños de algunos negocios había entorpecido las labores de rescate.
Además de romper un silencio de más de tres décadas, 7:19 de Jorge Michel Grau evita el ángulo “amable” (rescates exitosos, civiles heroicos) de las ficciones previas y deja fuera subtramas paliativas. Mostrar otra vez “lo bueno de lo malo” solo reforzaría el discurso de la autonegación. Basada en un guion de Michel Grau y del escritor Alberto Chimal, 7:19 recrea la experiencia de cinco personas atrapadas bajo los escombros –una de ellas responsable indirecta del derrumbe–. La responsabilidad humana en las miles de muertes es un tabú dentro del tabú, a pesar de que ingenieros civiles demostraron deficiencias graves en los materiales y el diseño de los edificios caídos. Por corrupción y amiguismo, estos violaban el noventa por ciento del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.
Michel Grau se ha dado a conocer como director de cine de horror. Debutó en 2010 con la estupenda Somos lo que hay sobre una familia de caníbales chilangos y contribuyó en las antologías The abcs of death (2012) y México bárbaro (2014), donde destaca su segmento sobre la “isla de las muñecas”, en Xochimilco. Su interés por lo macabro lo volvía el indicado para filmar 7:19. A estas alturas, la única forma honesta de abordar el terremoto era sin eufemismos y tocando los miedos latentes del espectador: levante la mano quien no ha imaginado la agonía de verse atrapado bajo el concreto –sin aire, agua o alimento, ni contacto con el exterior.
La acción de 7:19 arranca en la planta baja de un edificio del gobierno, el 19 de septiembre de 1985. En un primer plano se ve el programa que sintoniza la pequeña televisión del velador Martín (Héctor Bonilla). Es el noticiario Hoy mismo, conducido por Lourdes Guerrero. Son las 7:06 a. m.
La cámara sigue a Martín, quien camina hacia la puerta y permite la entrada a los empleados que ya esperan afuera. Sigue una secuencia de pláticas cordiales que en otra película no provocaría emociones. En esta genera tensión e integra al argumento un elemento doloroso de las historias sobre el terremoto: la doble mala suerte de quienes no planeaban estar ese día y a esa hora en ese lugar. Es el caso de Martín, velador nocturno que esperaba a su relevo. O el de los oficinistas, que llegaron más temprano por petición de su jefe, el licenciado de voz engolada Fernando Pellicer (Demián Bichir).
Lo que sigue es historia: a las 7:19 todo empieza a vibrar. Desde el monitor, Lourdes Guerrero busca tranquilizar a su audiencia (“sigue temblando un poquitito”) y, a unos pasos, Pellicer hace lo mismo con sus empleados (“Tranquilos, ahorita se pasa”). Al corte de luz sigue el sonido de cristales que estallan y de un mundo que se viene abajo (el diseño sonoro de esta secuencia es tanto o más pavoroso que una reconstrucción visual). Tras casi un minuto de desplome, quedan la oscuridad y el silencio. Al ya no haber nada filmable desde una perspectiva realista, Michel Grau hace la transición al segmento claustrofóbico con un recurso que evoca la ciencia ficción y los “viajes” al interior de un organismo vivo. Por medio de una cámara que hace un recorrido largo y retorcido, lleva al espectador al centro de los escombros. Son las entrañas de una bestia que ha devorado humanos. Puede que tarde días en digerirlos del todo.
Un ojo empolvado se abre de súbito. Pertenece a Pellicer, tirado boca arriba y con un bloque de concreto aplastándole las piernas. Enciende una linterna que le ha quedado cerca, y encuentra a su dueño a unos cuantos metros: es Martín, el velador, con el cuerpo doblado en forma de “C”. Heridos pero conscientes, hablarán entre sí y con otros tres a quienes solo pueden escuchar. Pellicer cae en la cuenta de que uno de sus interlocutores se hallaba en el cuarto piso, y hasta entonces comprende que el edificio ha colapsado completo. Un radio de pilas les revela la magnitud del asunto: “Es el peor terremoto en la historia de la ciudad”, oyen decir a Jacobo Zabludovsky. Oyen también que los servicios de rescate no alcanzan. Martín hace una pregunta que estruja el espectador: “¿No han dicho nada de nosotros?”
La tensión de estas escenas tiene altos y bajos. El espectador llega a distraerse. También los personajes, dado que el cerebro ayuda a la supervivencia normalizando situaciones extremas. Así, Pellicer y Martín divagan, discuten, se desprenden de su identidad y la recuperan (el funcionario, faltaba más, le recuerda al vigilante su rango). Desde esta lógica, la confesión del político sobre su rol en maniobras chuecas que pudieron ocasionar el derrumbe suena demasiado articulada. Aun así, la mención del factor humano no podía quedar fuera. El señalamiento de responsabilidad no podía postergarse más.
La conclusión de 7:19 es cruda y perturbadora. Las imágenes cruzan el umbral del “buen gusto” en la representación de una tragedia real –y esto es una virtud–. Unos dirán que recrear la forma de la muerte por aplastamiento es un gesto macabro. Al contrario, es una deuda ética. De haber cedido a un final optimista se habría sepultado –otra vez– a las miles de víctimas que no vivieron para contarlo. Son las que evocamos en nuestros momentos de pánico. Y sus ojos congelados al momento de perder la vida resumen uno de los peores capítulos en la historia de la corrupción. ~
Este ensayo aparece publicado en nuestra edición de octubre 2016.
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.