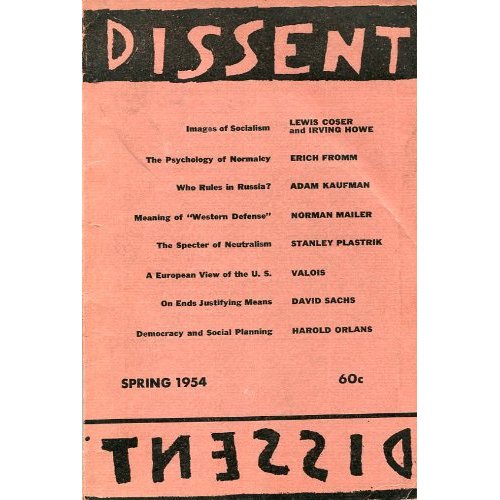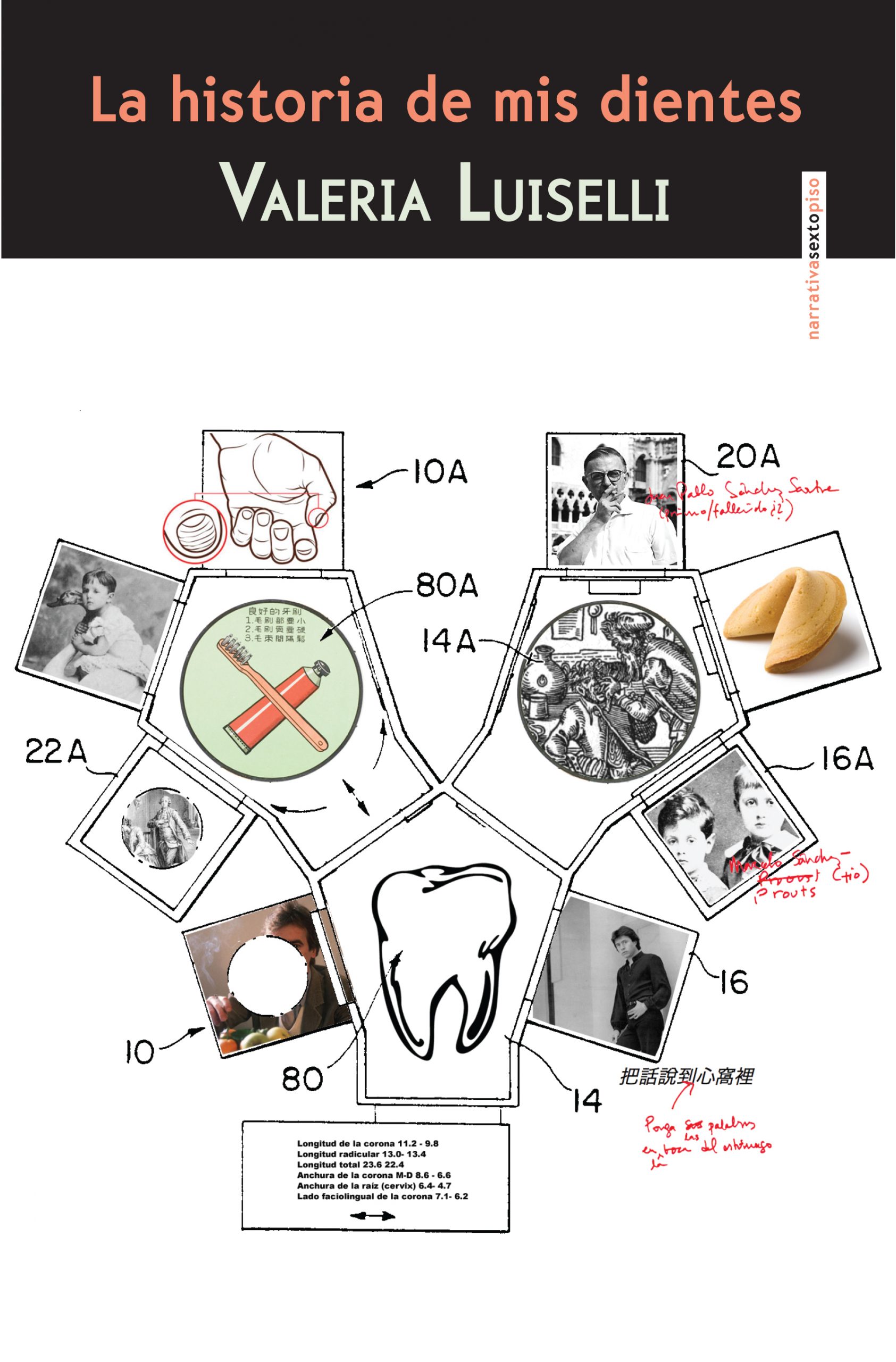En 1946 vio la luz, de manera póstuma, La extraña derrota, una obra escrita por el historiador Marc Bloch entre agosto y septiembre de 1940. El autor, movilizado el año anterior, sufrió la contundente derrota francesa de mayo-junio de 1940 frente a las tropas del Tercer Reich. Las causas del fiasco son el centro del libro, que, a pesar de estar redactado algunas semanas después de los acontecimientos en cuestión, supone un análisis profundo y altamente incisivo. En la segunda parte, que es la más extensa, se intenta dar respuesta a la interrogante sobre las razones del fracaso de 1940 y las responsabilidades militares. Para Bloch, la principal de las causas era la incapacidad del mando para preparar y hacer la guerra y, asimismo, para pensarla. En su opinión, “el triunfo de los alemanes fue, esencialmente, una victoria intelectual”.
Una idea aparece con insistente frecuencia en estas reflexiones: mientras que los alemanes habían hecho una guerra de hoy, la de los franceses pertenecía al pasado. Estos últimos intentaron renovar, en 1940, los combates de 1915-1916. La acción y la rapidez se contrapusieron al inmovilismo y la lentitud. La Wehrmacht llevó a cabo una guerra acelerada, con perpetuas sorpresas, sostenía el capitán Bloch, al tiempo que sus adversarios pensaban con retraso. El ritmo inesperado de los alemanes condujo a los franceses a un auténtico estado de estupefacción y de escándalo. Los obstáculos para comprender y aceptar la situación resultaban, según el autor de La extraña derrota, evidentes: “Nuestra propia marcha era demasiado lenta, nuestro espíritu, igualmente, demasiado desprovisto de prontitud para permitirnos aceptar que el adversario podía ir tan rápido.”
Estas dificultades para entender la aceleración, la acción y la velocidad alemanas de 1940, que, de hecho, no fueron exclusivamente suyas sino que de alguna manera han llegado hasta la actualidad, algo tienen que ver con no haber considerado un factor determinante: el uso masivo de drogas químicas por parte de los soldados y oficiales del Tercer Reich. Esta es una de las interesantes tesis que sostiene el escritor y periodista alemán Norman Ohler en El gran delirio. Hitler, drogas y el iii Reich, un libro originalmente aparecido en 2015. Solamente un ataque y avance rapidísimos iban a permitir a los ejércitos de Hitler enfrentarse en el oeste a unos efectivos superiores en número y dotados de mayor armamento, en unos terrenos considerados inaccesibles. La solución pasaba por avanzar de día y de noche sin parar, no durmiendo y casi sin comer. La metanfetamina, muchísimo más efectiva y barata que el café o el vino –o, incluso, que la bencedrina usada por los británicos–, lo hizo posible. La Wehrmacht encargó entonces 35 millones de pastillas de Pervitin, también conocidas como pervitinas, a los laboratorios Temmler para los ejércitos de Tierra y del Aire.
La noche del 10 al 11 de mayo de 1940 tuvo lugar una masiva ingesta de pastillas, que fue seguida de otras tantas. Muchos aguantaron hasta diecisiete días sin dormir. Conocemos los resultados en lo militar, pero pocas informaciones han quedado sobre los efectos ulteriores de la droga sobre los cuerpos y los cerebros, excepto algunas referencias aisladas e ignoradas a inevitables formas de dependencia o a infartos en oficiales de más de cuarenta años y fotografías de soldados profundamente dormidos encima de los blindados o en cualquier otra parte tras acelerados días de sobreexcitación y euforia. El pasmo de los franceses se nos antoja evidente. Tampoco Hitler alcanzó a hacerse una idea cabal de lo ocurrido y, ante el peligro que para su propia autoridad militar y ego suponían los triunfos imparables de generales de división blindada como Guderian o Rommel, ordenó que las tropas se detuvieran en Dunkerque, permitiendo una evacuación coordinada por los británicos. Guerra relámpago y metanfetamina iban a quedar, a fin de cuentas, estrechamente asociadas.
Norman Ohler asegura que conocemos ya todos los aspectos del nazismo y de la Wehrmacht, pero que, en cambio, no alcanzamos a comprenderlo íntegramente. En este sentido, sostiene el autor, “si no entendemos el papel de las drogas en el iii Reich ni indagamos en los estados de conciencia relacionados con ellas, nos estamos perdiendo algo”. La acción y la propaganda antidrogas llevadas a cabo por los propios nacionalsocialistas, así como su apología de lo sano, consiguieron ocultar, en algún modo, a historiadores y otros estudiosos la realidad sobre el consumo de sustancias alteradoras de la conciencia. Estamos ante un mito que debe ser deconstruido. Cierto es que, tras la toma del poder en 1933, los nazis prohibieron y persiguieron duramente las drogas –los consumidores podían terminar, en algunos casos, en campos de concentración–, que habían proliferado en la Alemania derrotada y deprimida de la posguerra. La morfina, la heroína y la cocaína estaban muy presentes en la década de 1920 en un país que ya era, a fines del siglo XIX, el gran laboratorio mundial de la industria química y farmacéutica. Quizá sea exagerado e impreciso, aunque resulte efectista, decir que los nazis odiaban las drogas ya que “querían producir el mismo efecto que ellas”. Pero la realidad era que la sociedad germana necesitaba estimulantes.
El director químico de los laboratorios Temmler, el doctor Fritz Hauschild –futuro jefe de fisiología deportiva de la RDA–, descubrió, en 1937, una nueva manera de sintetizar la metanfetamina. Esta, hoy más conocida como crystal meth o meta, se convirtió en un producto disponible en cualquier farmacia y de exitoso consumo popular en comprimidos –o, incluso, en forma de bombones que, según rezaba la publicidad, potenciaban el rendimiento de las amas de casa, ayudándolas también a cuidar la línea puesto que reprimía las ganas de comer– y bajo el nombre comercial de Pervitin. La metanfetamina no solamente no fue considerada una droga y no se profundizó en sus efectos secundarios, sino que se extendió por todas las capas sociales y pasó a ser considerada la gran panacea que aumentaba el rendimiento y la motivación, disminuía el cansancio y el estrés y, asimismo, impulsaba el apetito sexual. Incluso, una vez iniciada la guerra, sustituyó al café, difícil de conseguir, en los desayunos. La depresión alemana parecía ya cosa del pasado. Era, sostiene Ohler, el “nazismo en pastillas”. La pervitina se convirtió en producto de primera necesidad en una sociedad aquejada del mal totalitario. Pese a que desde 1939 se dispensaba a los civiles únicamente con receta médica, el consumo siguió aumentando. Los militares, a la búsqueda de maneras nuevas de luchar contra el cansancio –el papel del doctor Otto F. Ranke resultó fundamental, al frente del Instituto de Fisiología General y de Defensa–, hallaron en la metanfetamina un producto muy prometedor.
Un par de líneas, que se entrecruzan con frecuencia en las páginas de la obra, articulan la trama de El gran delirio. Hitler, drogas y el iii Reich: el uso de la metanfetamina y otras drogas por parte de la Wehrmacht, desde la campaña de Polonia en 1939 hasta la de Rusia y la derrota final, pasando por la conquista de Francia, evocada más arriba; y, asimismo, el creciente recurso por parte de Adolf Hitler, en especial a partir de 1937, a las “inyecciones de fuerzas” administradas por su médico personal Theodor Morell. Por lo que al primer tema se refiere, sabemos que en el ataque a Polonia de septiembre de 1939 no se hizo un uso sistemático de la pervitina –las pruebas efectuadas no lo aconsejaban–, a diferencia de lo ocurrido meses después en Francia. Pero todo indica, si se toman en cuenta los informes de los servicios sanitarios, una alta ingesta de pastillas. En uno de ellos, enviado por aquel entonces al doctor Ranke, se puede leer: “Todos frescos y despabilados, máxima disciplina. Leve euforia y gran dinamismo. Ánimos levantados, mucha excitación. Ningún accidente. Efectos prolongados. Visión doble y cromática tras la toma de la cuarta pastilla.” El uso de la pervitina en la Luftwaffe tampoco fue corto. Como aseguraba un piloto, tras tomarla y en pleno vuelo: “Reina un silencio casi absoluto. Todo se vuelve insignificante y extraño. Me siento extasiado, como si volara por encima de mi avión.” En 1941, a pesar de los esfuerzos de los alarmados miembros del Servicio de Salud del Reich por lograr que se considerara la metanfetamina como una droga y se tomaran las medidas pertinentes, todo quedó en nada. Los consumos civil y militar no hicieron más que aumentar. En el mismo año, el alto mando de la Wehrmacht y el Ministerio de Armamento y Munición, que dirigía el drogadicto de marca mayor Hermann Göring, declararon la pervitina de “vital importancia bélica”.
Las ventajas de la metanfetamina en campañas relámpago, como las de Polonia y Francia, no aceleraron, en cambio, la victoria en otras, en especial la de la Unión Soviética. El tiempo que se pasaba bajo los efectos de la droga –un solo grupo de infantería recibió en pocos meses, durante la invasión, treinta millones de pastillas– obligaba a largos descansos. La pervitina acabó siendo muy útil sobre todo para aguantar y sobrevivir en las situaciones desesperadas que los militares alemanes acabaron viviendo en tierras rusas. Debemos tener en cuenta que, si tomamos como referente los estudios recientes sobre el consumo excesivo de crystal meth, unas dos terceras partes de los afectados sufren psicosis al cabo de tres años. Ello significa que, al final de la Segunda Guerra Mundial, los efectos psicóticos debieron ser masivos. Sin olvidar, está claro, que únicamente un aumento de las dosis permitía mantener su efecto. La situación forzó a la Wehrmacht a desarrollar con precipitación nuevas drogas para reanimar a los soldados. Y ello se hizo todavía más acuciante al poner en funcionamiento las “unidades de combate de bolsillo” en el mar. Las ss no se quedaron atrás. Las pruebas con el preparado D-IX, compuesto por cocaína, metanfetamina y Eukodal –un fármaco muy popular en la década de 1920, cuyo principio activo es un opioide, la oxicodona–, fracasaron. En el proceso de búsqueda de la “droga infalible”, la Marina de Guerra utilizó a reclusos del campo de Sachsenhausen como conejillos de Indias. En las misiones desesperadas de las microunidades de combate, al final de la contienda, se mascaron chicles de cocaína. Otros experimentos con derivados morfínicos y mescalina –un alcaloide psicoactivo del peyote– en el campo de Auschwitz, con el objetivo de controlar las conciencias y facilitar los interrogatorios de la Gestapo, no llegaron a concluirse y la información acabó siendo requisada por los servicios secretos de Estados Unidos, que prosiguieron los ensayos en los años cincuenta.
La imagen de Adolf Hitler como persona de vida sana y vegetariano declarado merece, según Norman Ohler, una revisión profunda. Las anotaciones del dietario del doctor Morell, entusiasta de las vitaminas, han permitido al autor reconstruir el historial del llamado, en aquellos papeles, “paciente a”. Este último no soportaba que lo tocaran ni lo sometieran a tratamiento y su nuevo médico de cabecera desde 1936 no tenía ninguna intención de hacerlo. Para él, las inyecciones obraban milagros –o casi–. Estas se convirtieron en habituales, con frecuencia una o más veces al día, a partir de 1937 y, muy en especial, desde 1941. Eran “inyecciones de fuerzas” –inicialmente, sobre todo complejos vitamínicos y glucosa– que prevenían problemas o ayudaban a tener la frescura, la vitalidad o el aguante requeridos en cada momento, ya fuese para afrontar una reunión, pronunciar un discurso, soportar el frío en un fino uniforme o mantener el brazo en alto el mayor tiempo posible. La presencia permanente de Morell al lado del Führer pasó a convertirse en imprescindible. Coincidiendo con la campaña de Rusia, en agosto de 1941 Hitler enfermó por vez primera desde hacía años –se trataba de disentería– y entonces ni las vitaminas ni la glucosa resolvieron el problema. Para evitar nuevas crisis, el doctor Morell comenzó a inyectar a Hitler, agregándose a los anteriores, nuevas sustancias y preparados –desde estimulantes metabólicos a hormonas sexuales y reconstituyentes– para aumentar las defensas y prevenir estados de agotamiento físico y psicológico. Ya no fue posible, en adelante, renunciar a ello. La mayoría de los productos eran de origen animal: sangre uterina, próstatas de ternero, hígado de cerdo o testículos de toro. El dictador era vegetariano y no comía carne, ciertamente, pero por su cuerpo circulaban todo tipo de restos de animales de matadero. La variedad de sustancias acumuladas en las jeringuillas alejaba toda idea de adicción a algo específico.
Las derrotas y una salud en declive, con un súbito e indisimulable envejecimiento, llevaron al paciente Adolf a reclamar un dopaje más fuerte y contundente. En el segundo trimestre de 1943, el Eukodal, más arriba citado, empezó a figurar con regularidad, al lado de todo tipo de productos, de la glucosa al Testoviron y el Vitamultin –un preparado que comercializaba el propio Morell–, en las anotaciones del doctor. Y tampoco faltaba el Pervitin. La salud del Führer iba, al margen de los momentos de euforia y aparente vitalidad inducidos, de mal en peor. No ayudaron a ello ni su progresivo aislamiento en búnkeres desde el verano de 1941 ni el atentado frustrado contra él en la Guarida del Lobo. La cocaína fue, durante unos meses, objeto de entusiasta consumo. Entre septiembre y diciembre de 1944, las inyecciones de Eukodal se multiplicaron, con sus efectos secundarios de temblores, alteraciones del sueño y estreñimiento. Ni unas venas extremadamente perjudicadas ni las cicatrices y costras –la clásica “cremallera” de los yonkis– podían detener los imprescindibles pinchazos. El entorno de Hitler abusaba también de las drogas. En los meses finales del conflicto mundial, las reservas de sustancias, preparados y fármacos disminuyeron progresivamente hasta su desaparición. El aumento de los temblores del paciente a y su notoria decadencia física deben relacionarse, sostiene Ohler, con el síndrome de abstinencia: “Hitler sin la droga solo era un pellejo enfundado en un uniforme pringado de papilla de arroz.” La vuelta a la triste y entonces adversa realidad resultó inevitable. Hitler fue siempre consciente de sus actos, pero ahora, sin los analgésico-narcóticos, ya no podía desconectar ni imaginar más victorias. El doctor Morell, tras días en los que llenó las jeringuillas con lo que buenamente pudo encontrar, fue despedido a mediados de abril de 1945. Pocos días después, Hitler se suicidó.
Los acontecimientos vividos en Europa en la década de 1930 e inicios de la siguiente pueden ser comprendidos, gracias a esta sensible aportación, que combina lo más estructural y lo individual, de manera más ajustada. Acierta plenamente Hans Mommsen cuando afirma que el libro cambia la visión de conjunto sobre Hitler y el nazismo. De los indicios emergen a veces –como bien sabía el gran Sherlock Holmes y teorizó, en el campo de la historia, Carlo Ginzburg– las cosas fundamentales. Durante muchos años se les escapó a los estudiosos, para decirlo en palabras de Ohler, que “el nacionalsocialismo fue, literalmente, tóxico”. El autor, un novelista metido a ensayista histórico como él mismo se define, nos ofrece un relato apasionante, muy documentado, trufado de ingeniosas ocurrencias –del “nazismo en pastillas” al “‘High’ Hitler”, sin olvidar el juego de palabras de la frase “Había química entre ellos –y en ellos–”, que alude a la confianza entre Göring y Hitler– y bien construido. Tomar en préstamo el yo del cronista literario para contar las visitas a los archivos y a los viejos lugares constituye un acierto del que los historiadores profesionales deberían tomar nota. Únicamente he echado de menos algo más de comparación con lo que estaba ocurriendo al mismo tiempo, en el tema del uso de drogas y estimulantes, en otros ejércitos europeos y americanos. El gran delirio. Hitler, drogas y el iii Reich, en palabras de su autor, “se mete en la piel de unos asesinos en masa ávidos de sangre y de un pueblo obediente que había que limpiar de todo veneno racial o de otra índole, y se adentra en sus venas y arterias, por las cuales no corría precisamente pureza aria, sino química alemana –bastante tóxica, por cierto.” ~
Jordi Canal (Olot, Girona, 1964) es historiador. Es catedrático de la École des Hautes Études en Sciences Sociales, de París. Su libro más reciente es '25 de julio de 1992. La vuelta al mundo de España' (Taurus, 2021).