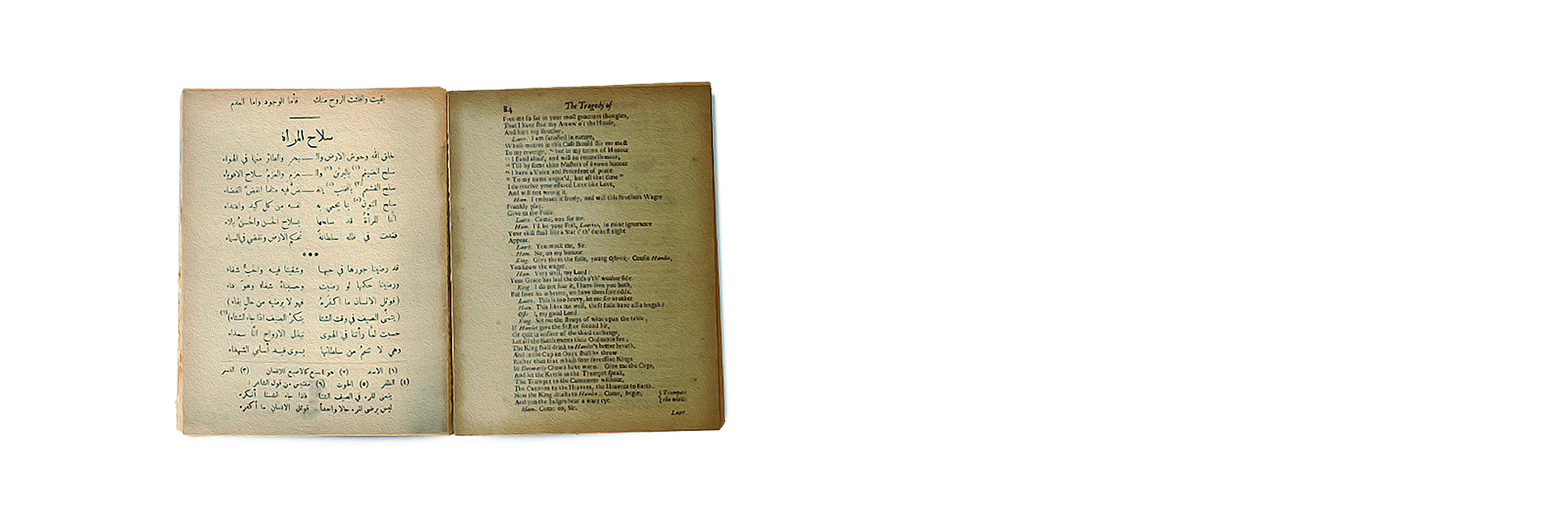Antes de nada fue Libia. Los chicos y yo nos reuníamos en nuestra calle de Trípoli durante las horas ociosas de la tarde. El sol continuaba implacable, con una intensidad que parecía aumentar al ir descendiendo. Temías perderlo, como si fuera posible que el sol no volviera a levantarse más. Una de esas tardes, uno de los chicos propuso que dibujara algo. Me lo pidió porque acababa de encontrar un buen palo en uno de los solares de nuestra calle. Era un palo largo, delgado y fuerte, que producía un hermoso silbido cuando lo agitaba en el aire. “Venga, cualquier cosa”, dijo. Sintiendo la atención de los demás, enseguida dibujé en la arena el mapa de nuestro país: un cuadrado con la línea ondulada de la costa septentrional. Los chicos dijeron que no estaba bien. Me había olvidado del escalón donde, al sureste, Sudán recorta una esquina; y la curva serpenteante de nuestro Mediterráneo, donde el mar saca la lengua en Brega, tampoco me había quedado muy bien. Eso fue dos años antes de que me marchara de Libia, y no volvería a ver Trípoli ni nuestra calle en otros treinta y tres.
Tenía siete años entonces. Las dos cosas en las que destacaba eran extrañas e inspiraban más desconcierto que admiración entre mis compañeros. Podía nadar en el mar más lejos de lo que ningún otro se atrevía, a tanta distancia que el agua se convertía en un territorio diferente, gélido, con la superficie rugosa como el grano de la piedra, y las profundidades, cuando abría los ojos debajo del agua, eran del negro azulado de una magulladura. Todavía recuerdo la curiosa mezcla de miedo y satisfacción que sentía al mirar atrás y ver que la tierra había desaparecido. Por más que pateaba para alzar el torso sobre el agua, no alcanzaba a ver la costa ni a mis amigos. Ellos empezaban a nadar detrás de mí, pero después de gritar: “Hisham, estás loco”, todos se quedaban atrás y daban media vuelta para volver a la playa. Me quedaba allí solo y dejaba que la conversación del mar, que subía y bajaba en olas suaves, me llevara consigo. Aunque mi corazón retumbaba y ya nadie podía verme, me desafiaba a mí mismo todavía más: cerraba los ojos y daba vueltas hasta que perdía la orientación. Intentaba adivinar dónde estaba la costa y comenzaba a nadar en esa dirección. Por alguna razón, nunca me equivoqué. Ni una sola vez.
La otra cosa que me separaba de mis amigos era mi facilidad con la lengua árabe. Había decodificado el enigma de su gramática y disfrutaba de su naturaleza matemática. Me resultaba fácil memorizar páginas de texto y tenía talento para los juegos de palabras. Recuerdo esa peculiar sensación de seguridad en el pecho cuando se acercaba la hora de sintaxis o expresión o gramática. Teniendo en cuenta lo mucho que temía y odiaba la escuela, era una sensación rara. Los días de escuela, por lo general, presentaban la probabilidad de un encuentro peligroso con un bravucón o, peor, con un maestro. Un paso en falso y te quedabas de pie delante de toda la clase con la mano extendida como un mendigo para recibir, en función de la severidad de tu error, diez, veinte o treinta golpes. Tenías que seguir mirando la cara del maestro. Si apartabas la vista, se añadía a la cuenta un golpe adicional, mucho más fuerte, porque esta vez lo reforzaba la irritación excitada de la autoridad. Los maestros más crueles usaban palos hechos de rama de olivo. Producían un silbido profundo, casi un gemido, que era mucho más amenazador que cualquier cosa que yo pudiera conseguir con los palos endebles que encontraba en nuestra calle. Observaba la cara del maestro tensarse con el esfuerzo. Pero ningún chico podía resistirse a bajar la mirada al menos una vez, para comprobar que la piel de la palma de su mano no se había abierto. Cada vez que el palo azotaba mi mano, el pellizco ardiente del dolor parecía otra vez completamente indescifrable, como si existiera fuera de mis sentidos. Me dejaba sin aire. Era imposible hablar. Por encima del vocabulario despreciable y limitado del palo, oía las risitas molestas pero extrañamente reconfortantes de mis amigos. Algo, tal vez vergüenza o ansiedad o miedo, nos hacía reír cuando uno de nosotros era castigado. Al oírlos a ellos, y pese al dolor, yo hacía lo posible por reír también.
La escuela, en esos tiempos, estaba llena de confrontaciones tan irreconciliables que hacían que el mundo se asemejara en ocasiones a uno de esos coches de juguete de control remoto que, soltando el mando, no dejarían de golpearse perpetuamente contra la misma pared. El único placer que la escuela ofrecía era la lengua árabe: su carácter formal en un momento, su gracia al siguiente; sus complejas obsesiones con la geometría, los paralelismos y comparaciones; su amor por la retórica, sus creaciones excelentes. Disfrutaba incluso de sus preocupaciones exageradas con el honor, las buenas maneras y la virtud. Cada día, la lengua llegaba y extendía su capa dorada. Cuando, para mi deleite, terminaba la jornada escolar, también la encontraba esperándome en casa.
Las preguntas sobre el lenguaje preocupaban a los adultos que me rodeaban. Parecían formar parte de la conversación general igual que algo tan práctico y urgente como los otros temas que les preocupaban entonces: el estado de las carreteras y la intranquilidad por el suministro de agua. El árabe y la política se entretejían en la charla durante lo que parecían horas. Algunas de esas discusiones empezaban así: “¿Cómo podía el idioma cambiar con los tiempos, teniendo en cuenta que la raíz del idioma árabe es el Corán, un texto sagrado grabado en piedra? En otras palabras, ¿cómo el idioma, y nosotros con él, podíamos ser verdaderos y modernos a la vez? Al elegir el árabe para el Corán, Dios había honrado la lengua y también la había congelado.” Otros estaban en desacuerdo: “¿El hecho de que Dios hubiera elegido transmitir Su libro más sagrado en árabe no significaba que nuestro idioma debería ser más adecuado al trabajo en cualquier época? Y, al hacerlo así, ¿no incrementó Dios su poder? Al fin y al cabo, mira lo que habían logrado Naguib Mahfuz, Tahan Hussein y Tawfiq al Hakim; lee a Badr Shakir al Sayyab y Abd al Wahhab al Bayati; ¿acaso todos ellos, cada uno a su manera, no habían dado un empujón al idioma y habían demostrado que no hay nada que no esté al alcance de nuestra lengua materna?” Entonces, alguien más discrepaba y la conversación se volvía contra la revolución: “El idioma no puede modernizarse solo a través del estilo o la moda. El idioma es cultura y tradición y una forma de pensar. La revolución, si ha de haber una revolución, debe ocurrir dentro de cada uno de nosotros.”
Escuchando esas conversaciones, a menudo imaginaba un río encajado en su cauce y fluyendo. Aunque entonces no comprendía todas las implicaciones de lo que se estaba diciendo, esas conversaciones me dejaban con la impresión clara de que nos hallábamos en un apuro, y que ese apuro decía algo de la naturaleza del lenguaje. Tal vez, como un espejo, pensaba para mis adentros, el propósito del lenguaje sea exponernos, que digamos un poco más que lo que pretendemos decir. Otra imagen que evocaban esos debates era la del lenguaje como una nube, un síntoma de su tiempo y de su gente, nunca fijado sino evolucionando de manera constante. Todo eso inspiraba una emoción secreta e inexplicable, no muy distinta de la que experimentaba mar adentro. Creo que esta debe ser la razón por la que continúo pensando en el lenguaje como una facultad del cuerpo más que de la mente, una facultad cuyos efectos se sienten con más rapidez y con mayor inmediatez en lo físico que en lo intelectual.
No recuerdo un tiempo en el que las palabras no fueran peligrosas. Pero fue más o menos en esa época, a finales de la década de 1970, siendo un joven alumno en Trípoli, cuando los riesgos se hicieron más reales que nunca. Había cosas que sabía que mi hermano y yo no debíamos decir a menos que estuviéramos solos con nuestros padres. No recuerdo a mi madre ni a mi padre explicándonos de manera explícita qué no debíamos decir. Simplemente se insinuaba y se comprendía enseguida que ciertas palabras unidas en un orden en particular podían tener consecuencias graves. Encarcelaban a hombres por decir lo que no debían o porque eran citados de manera inocente por un niño. “¿De verdad tu tío dijo eso? ¿Cómo se llama?” Era como si un fantasma que escuchaba con malas intenciones estuviera presente en todas las reuniones. Esto trajo consigo un silencio nuevo –cauto y suspicaz– que iba a permanecer en nuestras vidas durante muchos años. Hasta cuando estaba escribiendo mi primera novela en una cabaña de Bedfordshire, junto al río Gran Ouse, podía sentir el cálido aliento desaprobatorio del dictador en el cuello. No importaba que yo escribiera en inglés y que todavía no tuviera editor; aun así, estaba escribiendo de ese silencio y contra ese silencio. Pero cuando todavía era un niño, cuando solo vivía en un idioma, ese silencio, como el humo negro de un fuego nuevo, seguía creciendo. Se leían en televisión listas elaboradas por las autoridades, listas con los nombres de los que tenían que ser interrogados. Fue así como, una tarde, leído en voz alta, oí nuestro apellido, con lo cual quiero decir el apellido de mi padre. Él estaba en el extranjero. No regresó a Trípoli. Más o menos un año después salimos del país para reunirnos con él en El Cairo, donde empezó una nueva vida: nuevas escuelas y nuevos profesores.
Mi árabe, como una cuchilla, continuó afilándose. Al llegar los exámenes, no eran niños de nuestra calle los que querían aprovechar mi habilidad, sino chicos egipcios desconocidos que, por lo general, se burlaban de mí por mi acento extranjero. Competían por sentarse a mi lado. Les dejaba copiar. Los toleraba, porque, como todos los niños, tenía una comprensión instintiva del poder. Yo necesitaba hacer amigos en ese país nuevo y ellos necesitaban mi árabe. Este equilibrio se quebraría pronto. Los profesores hicieron conmigo lo que hacían entonces con la mayoría de los estudiantes extranjeros: siguieron suspendiéndome hasta que mis padres pagaron. Tuve que tomar clases particulares para complementar los ingresos del maestro. Fui obligado a pasar infinidad de tardes viajando por El Cairo hasta el apartamento de un profesor que me había dado clase ese mismo día. Entraba en la perezosa atmósfera de después de comer en el piso de un extraño –los olores desconocidos, las voces susurradas detrás de puertas cerradas, el té de hibisco con una galleta que traía una esposa o una empleada doméstica– y pasaba una hora recibiendo una lección que ya me sabía.
En lugar de suspenderme de manera automática, los profesores empezaron a ponerme notas increíblemente altas. Con desvergonzada indiscreción, me pasaban las respuestas a mitad del examen. “Para que compruebes que todo está bien”, susurraban. Yo entonces respondía mal. “¿Cuál es la capital de Yibuti?” “Roma.” “¿Cuál es la principal exportación de Arabia Saudí?” “Pepino.” No importaba, sacaba las mejores notas. Me desinteresé por completo de mis estudios. La injusticia enfurecía a mis compañeros de clase. Chicos con los que me llevaba bien y con los que corría después de la escuela a los carros de la calle para comprar altramuces encurtidos o harankash –el nombre que usaban los egipcios para referirse a la uchuva, una palabra que resonaba en mis oídos jóvenes tan extraña y deliciosa como el fruto–, se me acercaban por detrás y me soltaban puñados de polvo en la cabeza. De noche, en la cama, y después incluso de lavarme el pelo, encontraba granos de arena todavía enterrados entre los rizos. Un día, a la hora de comer, esos mismos chicos me esperaron detrás de una columna en el pasillo de la escuela, me empujaron a una esquina y la emprendieron conmigo a puñetazos. Me golpearon suave, eso sí, como si no se atrevieran a hacerlo bien.
Fue en ese tiempo cuando el sistema de enseñanza pública egipcio empezó su largo y funesto declive, un desplome del cual el país todavía tiene que recuperarse. Muchos aspectos contribuyeron a ello, en particular el hecho de que las autoridades y las clases medias dieran la espalda a escuelas como la mía. Cualquiera que podía permitírselo enviaba a sus hijos a escuelas privadas, lo cual, en Egipto, significaba escuelas inglesas, alemanas o francesas. Cuando mis padres se dieron cuenta de que no estaba aprendiendo nada, me ofrecieron la oportunidad de ir a una de esas escuelas en lengua extranjera. Pero el único idioma que yo hablaba era el árabe. Recordé mi juego de ruleta rusa con el mar, donde, con los ojos cerrados, daba vueltas para desorientarme deliberadamente. ¿Inglés, alemán, francés? Todo horizontes extranjeros. “Inglés”, dije con la imprudencia de quien acepta un reto.
A mis padres les dijeron que el Cairo American College era la mejor escuela en lengua inglesa del país. Estaba al otro lado de la ciudad, en Maadi, en el extremo sur de la capital. Cuando mi madre me llevó allí por primera vez para conocerla medimos la distancia: dieciséis kilómetros desde nuestra casa. A partir de entonces, en lugar de caminar hasta la escuela, me quedaba delante de nuestro alto edificio, en el asfalto gastado, convertido en bronce por la luz temprana, sabiendo que mi madre estaba en el balcón, ocho pisos por encima, y que no volvería a entrar hasta que el autobús amarillo gigante, como una página perdida de una historieta, se alejara conmigo dentro.
En cuanto aprendí el alfabeto del inglés y pude leer, me asignaron a un cubículo donde cada día pasaba horas frente a una novela –de Jane Austen o Herman Melville o Charles Dickens– escuchando en auriculares la grabación de audio. Seguía las palabras. Muchas veces fantaseaba y perdía el hilo. Nada te hace sentir más estúpido que aprender un idioma nuevo. Pierdes tu seguridad. Quieres desaparecer. Que nadie se fije en ti. Decir lo menos posible.
Los profesores de la escuela estadounidense nunca pegaban a sus alumnos, pero ellos y sus estudiantes parecían aislados. Eran extrañamente distantes y tendenciosos con la ciudad de El Cairo que yo entonces amaba. Mantenían las ventanillas del coche subidas incluso en verano. Parecían capaces de un distanciamiento asombroso. Tenían fijadas opiniones erróneas, particularmente sobre los árabes, los musulmanes y mi continente, África. Había imaginado que, siendo de un país tan joven, los estadounidenses serían más abiertos.
En Libia me iba bien en la escuela porque era listo. En la escuela egipcia saqué las mejores notas por las razones más vulgares. Y en la escuela estadounidense me costaba. Todo –matemáticas, ciencia, cerámica, natación– tenía que llevarse a cabo en un idioma que apenas conocía y que no se hablaba ni en las calles ni en casa. Además, no sentía ninguna afinidad por mis compañeros. La mayoría de ellos eran los hijos y las hijas de diplomáticos y personal militar de Estados Unidos. Eran lo más lejano a los estadounidenses que entonces admiraba: gente como Bob Dylan y Malcolm x y Muhammad Ali y Billie Holiday y Marlon Brando y Marvin Gaye.
Fue en esa época cuando me entusiasmé con Billie Holiday, y eso me ayudó mucho con mi inglés. Aprendí la palabra “confortable”, por ejemplo, de “These ’n’ that ’n’ those”. La alegre coquetería de esa canción parecía familiar, como si la letra se hubiera traducido del árabe. O, cuando, en “It’s like reaching for the moon”, Billie Holiday cantaba: “Aunque mis esperanzas son endebles, en mi corazón secreto rezo para que te rindas”, expandió mi comprensión de lo que significaba la palabra “endeble”.
También fue en esa época cuando me regalaron mi primer Walkman y descubrí una cinta que alguien había dejado en nuestra casa –todavía no sé a quién pertenecía– con las palabras, escritas en negro, Another side of Bob Dylan. No sabía quién era Bob Dylan, y mucho menos sus distintas facetas. Lo escuché una y otra vez. Aprendí las letras de memoria sin comprenderlas del todo. Dylan me parecía auténtico, y tenía curiosidad por esa clase de libertad. Era todo lo que no era “postizo”, una de las muchas palabras que aprendí de él. Luego llegaron los otros: Conrad y Hemingway y, sí, Austen, la traducción de Proust de C. K. Scott Moncrieff y los Sonetos de Shakespeare, que entonces eran lo más inmediato que había leído nunca. Sus líneas parecían deslizarse bajo la piel.
Cuanto más mejoraba mi inglés, más conversaciones tenía con los niños estadounidenses. Todo en mí –la ropa colorida que me gustaba llevar, el hecho de que mi mujer ideal fuera Billie Holiday y que supiera bailar breakdance– los provocaba. Hasta cuando descubrí que tendría ventaja por más fuerza que tuviera mi adversario si le daba un cabezazo cuando menos se lo esperaba y justo en el puente de su nariz. El sonido del crujido y la impresión de la sangre me inquietaban. Ganar me inquietaba casi tanto como perder.
Ese año, el 17 de abril de 1984, hubo una manifestación delante de la embajada de Libia en Londres. Un miembro de la embajada abrió una ventana de guillotina en el primer piso, sacó una ametralladora y disparó a la multitud. Murió una policía, Yvonne Fletcher, y once manifestantes libios resultaron gravemente heridos. El funcionario de la embajada se negó a salir del edificio y luego, un par de días después, fue llevado bajo inmunidad diplomática al aeropuerto y se le permitió regresar a Trípoli. El asunto horrible y vergonzoso ocupó las noticias durante días. Tendrías que haber sido sordo y ciego para no enterarte. A la mañana siguiente, tres chicos estadounidenses me esperaban en la puerta. “Tú mataste a la policía.” Querían venganza. Poco después de eso, y aunque solo tenía trece años, empecé a fumar y a beber cerveza.
Dos años después me llevaron a un internado en Inglaterra. Temía más de lo mismo. En cambio, por primera vez empecé a disfrutar de la escuela. El inglés ya estaba en todas partes y los mismos músculos que me hacían destacar en árabe empezaron a funcionar en esa lengua nueva. Había algo en las personas –aunque parecían extrañas y formales y frías– que se adaptaba a mí. No me apresuraron. Si tenían prejuicios, la mayoría de ellas sabía que, como la ignorancia, eso no era algo de lo que se debía estar orgulloso. Gradualmente encontré mi camino.
Al segundo año de escuela, empecé a escribir a mi padre en inglés. Las cartas siempre habían formado parte de nuestra relación. Nos escribíamos el uno al otro incluso cuando vivíamos bajo el mismo techo, porque creo que disfrutábamos de ello y porque hay ciertas cosas que no pueden decirse de ninguna otra forma. Le escribí varias cartas informando de los pequeños detalles de mi vida en el internado inglés. No recibí respuesta. Luego llegó un sobre grande. Contenía mis tres o cuatro cartas previas con una nota, escrita en el dorso de uno de mis sobres: “Si quieres escribirme, escribe en árabe.”
Durante las diversas etapas que siguieron, fui transportado por un viento tan astuto como el que separa al ave aventurera de su bandada, lejos del idioma árabe y a un nuevo territorio de sonido y sintaxis, de palabras que, al principio, restallaban y se quebraban en mi boca, pero que ahora son las que uso en mi vida más íntima y en la pública, en mi dormitorio y en la sala de conferencias y, lo más significativo, en mi estudio. Es el lenguaje de mi nueva vida, en el cual pienso e imagino, y es el lenguaje que uso ahora para recordar mi vieja vida.
Durante mucho tiempo viví en conferencia silenciosa con yoes imaginados: el que se había quedado en Libia; el otro que, después de terminar la escuela, siguió el plan original y regresó a Egipto para ir a la universidad; aquellos en los que podría haberme convertido si hubiera elegido el francés o el alemán; o si, como había considerado después de la escuela, hubiera asistido a la universidad en Italia o España. Uno de los primeros pensamientos no deseados que tengo al aterrizar en un lugar nuevo es: “¿cómo sería morir aquí?” o, dicho de otra manera, “¿cómo sería vivir aquí?”.
Cambiar de lengua es una forma de conversión. Y como todas las conversiones, tanto si se considera un fracaso como si se considera un éxito, alimenta el deseo de irse, de marcharse a otro sitio, de adoptar un lenguaje nuevo y empezar otra vez. También significa que hay que hacer un esfuerzo consciente para quedarse quieto. Esto es una parte de lo que causa la inquietud; otra es que no puedes dar nada por seguro. Lo que se ha adquirido no borra lo que había allí antes. Al principio, los dos idiomas existen como dos formas en un collage o como dos notas musicales paralelas: separadas y, al mismo tiempo, produciendo un tercer efecto. Luego, el nuevo idioma se impone. La música más antigua queda sepultada debajo y continuará resonando hasta el final de los tiempos. Tú eres la vibración entre las notas. Durante un tiempo piensas en volver. Después, parece demasiado tarde.
El lenguaje es traducción. Cada palabra que usamos significa una cosa, pero nunca puede ser esa cosa. Y como toda traducción, el lenguaje es puesto en peligro y luego es propulsado y se vuelve más maravilloso por su falta de fiabilidad, sus matices vacilantes, sus sombras e insinuaciones, todos los huecos donde podríamos encontrarnos. Por esa razón, los escritores, incluso aquellos que nunca han existido fuera de sus lenguas maternas, a menudo guardan un nerviosismo tranquilo en su relación con el lenguaje. Tanto si se ven al servicio de un patrimonio cultural como si se vierten en el río de la expresión humana, el trabajo diario de los escritores es la traducción. Y donde hay traducción, está la ansiedad de ser incomprendido, de que nadie te entienda. La súplica secreta es por una vía recta, por una verdadera lengua materna, un idioma antes del idioma que pueda ir directamente al corazón de las cosas, que pueda capturar la emoción o el pensamiento más rápido, nebuloso o fugaz. La paradoja es que si tal expresión sin mediadores fuera posible, empequeñecería o destruiría por completo la literatura. La expresión humana está llena de silencios. Todos los libros que amamos se basan en nuestro complot con lo indecible.
No estoy sugiriendo que por ello sea irrelevante el lenguaje en el cual uno elige escribir, sino más bien que una de las cosas a las que me ha expuesto esta experiencia es a una característica intrínseca y universal del lenguaje. Por esta razón debo evitar la tentación de una conclusión dramática, de pensar en esto a través de la estrecha lente del destino de un individuo. Terminar con un lenguaje distinto de aquel en el que nací no es, como en el final de una ópera, ni una redención ni una caída. La verdad está en otro sitio. Soy un libio que escribe en inglés –escribo en un idioma en el que mi padre no quería que le escribiera–, pero la respuesta más constante a este destino no ha sido la pena, la inquietud o la vergüenza o, para el caso, el orgullo. Hasta estoy perdiendo lentamente la obligación de justificarme. Lo que permanece es una devoción del escritor a su oficio y la ocupación diaria para expresar las tres cámaras del alma: memoria, curiosidad y voluntad. Ni siquiera durante los años en que luchaba con esta cuestión de escribir en un idioma que no era el mío, o en un idioma que no había sido el mío, un idioma, en otras palabras, que tenía que hacer mío, me preocupé por ello cuando escribía. Esas dudas y confusión solo se presentan cuando me quedo en blanco o estoy deprimido o perdido o con dificultades para expresarme, como si la cuestión estuviera conectada con la expresión, como si la cuestión de en qué idioma escribir obtuviera su potencia del riesgo de quedarte sin cosas que decir. ~
______________________
Traducción del inglés de Javier Guerrero.
Por cortesía de Salamandra.
Publicado originalmente en The Guardian.
(Nueva York, 1970) es escritor. Salamandra ha publicado Solo en el mundo (2008), Historia de una desaparición (2012) y El regreso, que acaba de llegar a las librerías.