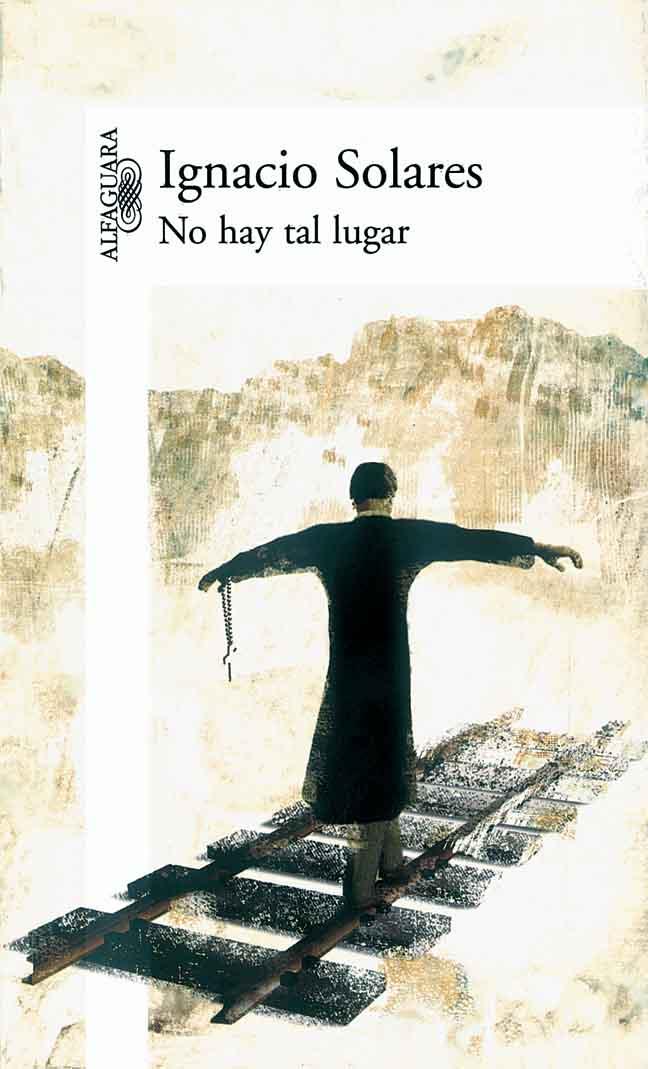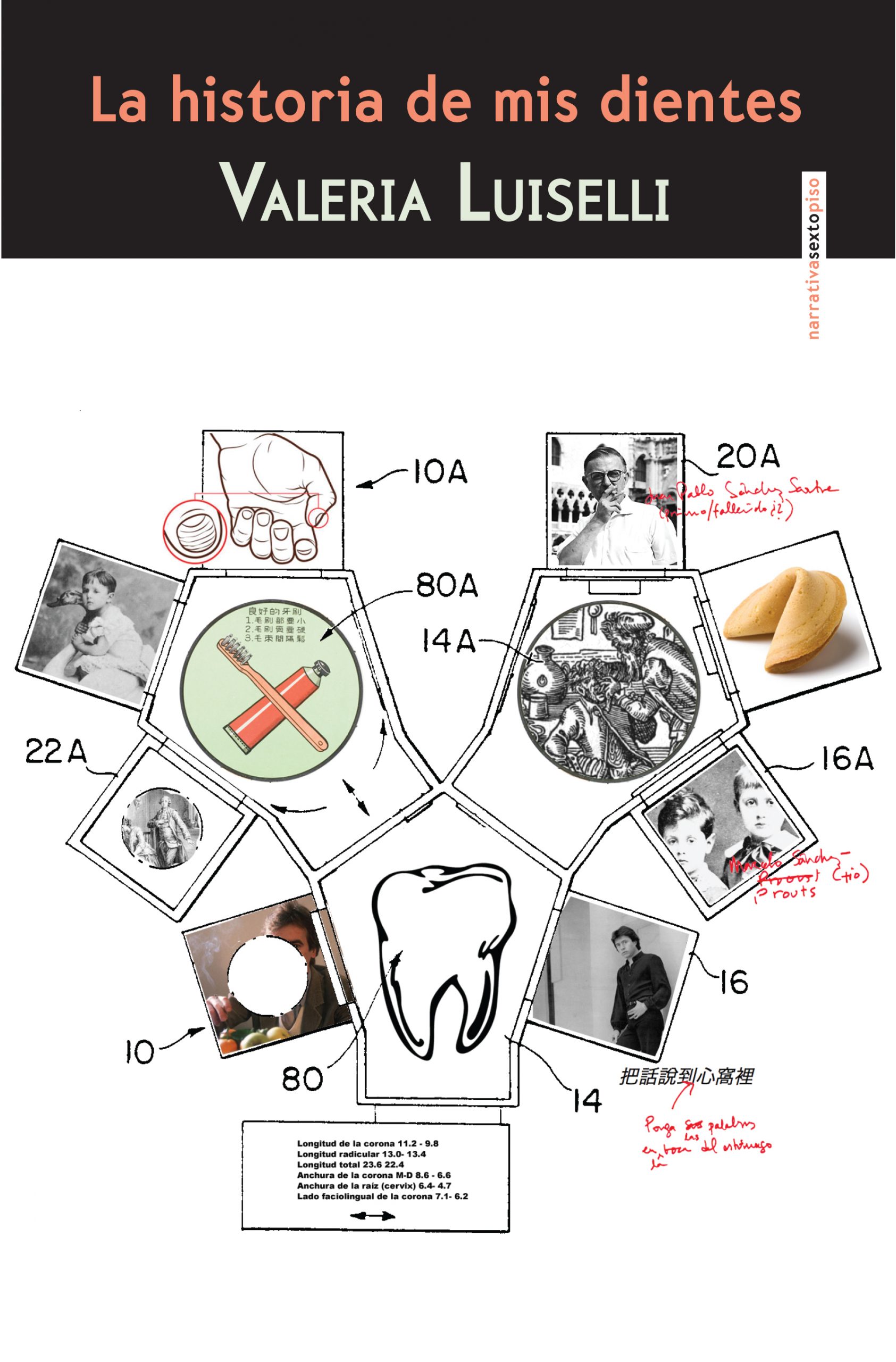No digas: “¿Cómo es que el tiempo pasado fue mejor que el presente?” Pues no es de sabios preguntar sobre ello.
Eclesiastés 7, 10
No mucho después de salir a correr sus primeras aventuras, don Quijote es invitado a compartir una comida frugal con un grupo de cabreros. Un poco de guiso de carne y mucho vino. Cuando terminan, los cabreros sacan queso duro y una gran cantidad de bellotas, todos empiezan a abrirlas para tomarlas como postre. Todos salvo don Quijote, que toma un puñado con la mano, perdido en sus pensamientos. Se aclara la garganta. “Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados”, dice a los campesinos que mastican. Era una edad en la que el fruto de la naturaleza estaba listo para ser recogido. No había tuyo ni mío, ni granjas, ni fabricantes de herramientas. Simples zagalas ataviadas con sencillez recorrían las colinas sin ser molestadas, y solo se detenían para escuchar la poesía espontánea y sencilla de sus castos amantes. No se promulgaban leyes porque no eran necesarias.
Esa era terminó. ¿Por qué? Los cabreros no preguntan y don Quijote no los abruma con su conocimiento esotérico. Solo les recuerda lo que ya saben: que ahora ni las damas ni aun los huérfanos están a salvo de los predadores. Cuando terminó la Edad Dorada, las leyes se volvieron necesarias, pero como no quedaron corazones puros que pudieran hacerlas respetar, los fuertes y los feroces eran libres de aterrorizar a los débiles y los buenos. Por eso se creó la orden de los caballeros andantes en la Edad Media, y por eso don Quijote ha decidido resucitarla en los tiempos modernos. Los cabreros escuchan “embobados y suspensos” a este hombre con su bacía por yelmo. Sancho Panza, acostumbrando a las arengas de su amo, sigue bebiendo.
Don Quijote, como Emma Bovary, ha leído demasiado. Ambos son mártires de la revolución de Gutenberg. El Caballero de la Triste Figura ha absorbido tantas historias de deseo sublimado y proezas que ya no distingue lo que le rodea; Emma lee sobre fortunas ganadas y perdidas, sobre damas arrancadas de la oscuridad por condes galantes, sobre una vida como una fiesta sin fin. “Anhelaba viajar; anhelaba regresar al convento. Quería morir. Y quería vivir en París.” Ambos sufren, como todos nosotros, porque el mundo no es como debería ser.
Sin embargo, Mary McCarthy se equivocó al escribir que “madame Bovary es don Quijote con faldas”. El sufrimiento de Emma es platónico; busca, en todos los lugares equivocados y con toda la gente equivocada, un ideal que solo es imaginario. Hasta el final cree que obtendrá el amor y el reconocimiento que merece. El sufrimiento de don Quijote es cristiano: se ha convencido de que en el pasado el mundo era realmente lo que debía ser, de que el ideal se hizo carne y luego se desvaneció. Como ha probado un anticipo del paraíso, su sufrimiento es más agudo que el de Emma, que anhela lo improbable pero no lo imposible. Don Quijote aguarda la Segunda Venida. Su búsqueda está condenada desde el principio porque se rebela contra la naturaleza del tiempo, que es irreversible e inconquistable. Lo pasado, pasado está; esa es la idea que no puede soportar. Las novelas de caballerías le han robado la ironía, la armadura de los lúcidos. La ironía puede definirse como la capacidad de reconocer la distancia entre lo real y lo ideal sin violentar ninguno de los dos. Don Quijote es presa de la ilusión de que la distancia que percibe es producto de una catástrofe histórica, no que sencillamente tiene su raíz en la vida. Es un mesías tragicómico, que vaga en el desierto de su propia imaginación.
La fantasía de don Quijote se sustenta en una suposición sobre la historia: que el pasado está previamente dividido en eras discretas y coherentes. Una “era”, por supuesto, no es otra cosa que un espacio entre dos puntos que señalamos en la línea del tiempo para que la historia nos resulte legible. Hacemos lo mismo tallando “acontecimientos” a partir del caos de la experiencia, como descubrió el Fabrizio del Dongo de Stendhal en su fútil búsqueda de la batalla de Waterloo. Para poner algo de orden en nuestros pensamientos, debemos imponer un orden improvisado en el pasado. Hablamos metafóricamente del “amanecer de una era” o del “fin de una era”, sin pensar que en cierto momento cruzamos una frontera. Cuando el pasado es remoto somos especialmente conscientes de lo que estamos haciendo y nada parece particularmente en peligro si, digamos, trasladamos las fronteras del Pleistoceno o de la Edad de Piedra un milenio para adelante o para atrás. Las distinciones están para ayudarnos, y cuando no lo hacen las revisamos o las ignoramos. En principio la cronología debía ser para la historia lo que la taxonomía es para la biología.
Pero cuanto más nos acercamos al presente, y cuanto más se acercan nuestras distinciones a la sociedad, más cargada está la cronología. Esto también ocurre con la taxonomía. El concepto de “raza” tiene unas connotaciones cuando lo aplicamos a las plantas y otras cuando lo aplicamos a los seres humanos. El peligro en el último caso es la cosificación, algo que ocurre cuando, para comprender la realidad, desarrollamos un concepto que distingue cosas (como el grupo lingüístico “ario”, por ejemplo). Estamos aprendiendo a no hacerlo con la raza, pero cuando se trata de entender la historia todavía somos criaturas incorregiblemente cosificadoras.
El impulso de dividir el tiempo en eras parece inscrito en nuestra imaginación. Vemos que las estrellas y las estaciones siguen ciclos regulares y que la vida humana sigue un arco de la nada a la madurez y luego de regreso a la nada. Este movimiento de la naturaleza aportó irresistibles metáforas para describir el cambio cosmológico, sagrado y político de civilizaciones antiguas y modernas. Pero a medida que las metáforas envejecen y migran de la imaginación poética al mito social, se solidifican en certidumbres. No hace falta haber leído a Kierkegaard o Heidegger para conocer la ansiedad que acompaña a la conciencia histórica, ese calambre interior que llega cuando el tiempo se lanza hacia delante y nos sentimos catapultados hacia el futuro. Para relajar ese calambre nos decimos que sabemos en verdad cómo una era ha seguido a otra desde el principio. Esta mentira piadosa nos da esperanzas de alterar el curso futuro de los acontecimientos, o al menos aprender a adaptarnos a ellos. Parece incluso que proporciona cierto solaz pensar que estamos atrapados en una historia predeterminada de decadencia, mientras podamos esperar un nuevo giro de la rueda, o un acontecimiento escatológico que nos lleve más allá del tiempo.
El pensamiento que divide el tiempo en épocas es pensamiento mágico. Hasta las mejores mentes sucumben a él. Para Hesíodo y Ovidio las “edades del hombre” eran una alegoría, pero para el autor del Libro de Daniel los cuatro reinos destinados a gobernar el mundo eran una certeza profética. Los apologistas cristianos, de Eusebio a Bossuet, vieron que la mano providencial de Dios daba forma a distintas eras que marcaban la preparación, la revelación y la diseminación del Evangelio. Ibn Jaldún, Maquiavelo y Vico pensaban que habían descubierto el mecanismo por el cual las naciones surgen de toscos comienzos antes de alcanzar su cúspide y decaer en la lujuria y la literatura, para después regresar cíclicamente a sus orígenes. Hegel dividía la historia de prácticamente todas las empresas humanas –política, religión, arte, filosofía– en una serpenteante red temporal de tríadas dentro de tríadas. Heidegger hablaba elípticamente de “épocas en la historia del Ser” que abren y cierran un destino que escapa a la comprensión humana (aunque a veces dejan señales, como la esvástica). Ni siquiera nuestros profetas académicos menores del posmodernismo, al utilizar el prefijo pos-, parecen superar la compulsión de separar una era de otra. O de considerar culminante la suya, en la que descubrimos que realmente todos los gatos son pardos.
Los relatos del progreso, el retroceso y los ciclos dan por sentado un mecanismo por el que ocurre el cambio histórico. Pueden ser las leyes naturales del cosmos, la voluntad de Dios, el desarrollo dialéctico de la mente humana o de fuerzas económicas. Una vez que entendemos el mecanismo, estamos seguros de comprender lo que ocurrió de verdad y lo que está por venir. Pero ¿y si no existe ese mecanismo? ¿Y si la historia está sujeta a repentinas erupciones que no se pueden explicar por medio de ninguna ciencia de la tectónica temporal? Esas son las preguntas que surgen frente a los cataclismos para los que ninguna racionalización parece adecuada y ningún consuelo parece posible. En respuesta, se desarrolla una visión apocalíptica de la historia que ve una corriente en el tiempo que se ensancha cada año que pasa, distanciándonos de una época que era dorada, heroica o simplemente normal. En esta visión, en realidad, solo hay un acontecimiento en la historia, el kairós que separa el mundo que nos correspondía del mundo en el que debemos vivir. Esto es todo lo que podemos y debemos saber del pasado.
La historia apocalíptica también tiene una historia, que constituye un registro de la desesperación humana. La expulsión del Edén, la destrucción del primero y el segundo templos, la crucifixión de Jesucristo, el saqueo de Roma, los asesinatos de Huséin y Alí, las cruzadas, la caída de Jerusalén, la Reforma, la caída de Constantinopla, las guerras civiles inglesas, la Revolución francesa, la guerra de Secesión, la Primera Guerra Mundial, la Revolución rusa, la abolición del califato, la Shoah, la Nakba palestina, “los sesenta”, el 11-s; todos estos acontecimientos están inscritos en las memorias colectivas como rupturas definitivas de la historia. Para la imaginación apocalíptica, el presente, no el pasado, es un país extranjero. Por eso se siente tan inclinada a soñar con un segundo acontecimiento que abra las puertas del paraíso. Su atención se centra en el horizonte que aguarda al Mesías, a la Revolución, al Líder, al fin del tiempo en sí. Solo un apocalipsis puede salvarnos ahora; frente a la catástrofe, esta convicción morbosa puede parecer simple sentido común. Pero a lo largo de la historia también ha suscitado esperanzas exageradas que se vieron inevitablemente frustradas, dejando a aquellos que las tenían todavía más desolados. Las puertas del Reino permanecen cerradas, y todo lo que quedaba era el recuerdo de la derrota, la destrucción y el exilio. Y fantasías del mundo que hemos perdido.
Para quienes nunca han experimentado la derrota, la destrucción o el exilio, la pérdida posee un encanto innegable. Una agencia de viajes alternativa de Rumania ofrece lo que llama “Tour Hermosa Decadencia” de Bucarest, que ofrece al visitante una visión del paisaje urbano poscomunista: edificios llenos de escombros y cristales rotos, fábricas abandonadas invadidas por la hierba… ese tipo de cosas. Los comentarios en internet son efusivos. Jóvenes artistas estadounidenses, que se sienten ignorados en la gentrificada Nueva York, se trasladan a Detroit, el Bucarest de Estados Unidos, para apretar de nuevo los dientes. Caballeros ingleses sucumbieron a algo similar en el siglo XIX, y compraban abadías y casas de campo desiertas donde temblaban de frío los fines de semana. Para los nostálgicos, la decadencia del ideal es el ideal.
La nostalgie de la boue es ajena a las víctimas de la historia. Situadas al otro lado de la fractura que separa el pasado y el presente, algunas reconocen su pérdida y miran hacia el futuro, con esperanza o sin ella; el superviviente del campo que nunca menciona el número que lleva tatuado en el brazo mientras juega con sus nietos un domingo por la tarde. Otras permanecen al borde de la fractura y observan cómo retroceden las luces en el otro lado, noche tras noche, mientras sus mentes rebotan entre la ira y la resignación: los viejos rusos blancos sentados en torno a un samovar en una chambre de bonne, con las gruesas cortinas corridas y los ojos húmedos mientras cantan sus viejas canciones. Algunos, sin embargo, se vuelven idólatras de ese cisma. Se obsesionan con vengarse del demiurgo que hizo que se abriera. Su nostalgia es revolucionaria. Puesto que la continuidad del tiempo ya se ha roto, empiezan a soñar con producir una segunda ruptura y escapar del presente. Pero ¿en qué dirección? ¿Deberíamos encontrar el camino de regreso al pasado y ejercer nuestro derecho de retorno? ¿O deberíamos movernos hacia delante, en dirección a una nueva era inspirada por la edad dorada? ¿Reconstruir el Templo o fundar un kibutz?
La política de la nostalgia solo trata de estas cuestiones. Tras la Revolución francesa, los aristócratas desposeídos y el clero acampaban al otro lado de la frontera francesa, confiados en que regresarían pronto y volverían a ponerlo todo en su sitio. Tuvieron que esperar un cuarto de siglo, y para entonces Francia ya no era lo que había sido. La Restauración no fue tal. Pero el monarquismo católico nostálgico siguió siendo una corriente fuerte en la política francesa hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando movimientos como Action Française cayeron finalmente en desgracia por colaborar con Vichy. Todavía existen pequeños grupos de simpatizantes, y el periódico L’Action Française 2000 sigue llegando a los quioscos, como un espectro, cada dos semanas. La derrota de los alemanes en la Primera Guerra Mundial impulsó a Adolf Hitler en dirección opuesta. Podría haber proyectado la imagen de una vieja Alemania restaurada de pueblos conservadores en valles bávaros, poblada de Hans Sachses que sabían cantar y luchar. En vez de eso hablaba de una Alemania inspirada por las tribus antiguas y las legiones romanas, ahora a bordo de tanques Panzer que desataban tormentas de acero y gobernaban una Europa industrial hipermoderna limpia de judíos y bolcheviques. Adelante hacia el pasado.
La historiografía apocalíptica nunca pasa de moda. Los conservadores estadounidenses de la actualidad han perfeccionado un mito popular sobre cómo la nación salió de la Segunda Guerra Mundial fuerte y virtuosa, solo para convertirse en una sociedad licenciosa gobernada por un amenazador Estado laico tras la Nakba de los años sesenta. Están divididos sobre la respuesta correcta. Algunos quieren regresar a un pasado tradicional idealizado; otros sueñan con un futuro libertario donde las virtudes de la frontera nacerán de nuevo y la velocidad de internet será tremenda. La situación es más grave en Europa, sobre todo en el este, donde viejos mapas de la Gran Serbia guardados desde 1914 fueron sacados y publicados en internet poco después de la caída del Muro de Berlín, y donde los húngaros han empezado a contar viejas historias sobre lo mucho mejor que era la vida cuando no había tantos judíos y gitanos. La situación es crítica en Rusia, donde ahora todos los problemas se atribuyen a la catastrófica desintegración de la Unión Soviética, lo cual permite que Vladímir Putin venda sueños de un imperio restaurado bendecido por la Iglesia ortodoxa y sostenido por el pillaje y el vodka.
Pero es en el mundo musulmán donde esa creencia en una Edad Dorada perdida es más poderosa y relevante. Cuanta más literatura del islamismo radical lee uno, más aprecia el atractivo del mito. Es más o menos así: antes de la llegada del Profeta el mundo se encontraba en una era de ignorancia, la jahiliyya. Los grandes imperios estaban sumidos en la inmoralidad pagana, el cristianismo había desarrollado un monasticismo que negaba la vida y los árabes eran bebedores y jugadores supersticiosos. Mahoma fue elegido como el vehículo de la revelación final de Dios, que elevaría a todos los individuos y pueblos que lo aceptaran. Los compañeros del Profeta y los primeros califas eran impecables portadores del mensaje y empezaron a construir una nueva sociedad basada en la ley divina. Pero pronto, asombrosamente pronto, se perdió el impulso de esta generación fundadora. Y nunca se ha recuperado. En las tierras árabes, los conquistadores iban y venían: omeyas, abasíes, cruzados cristianos, mongoles, turcos… Cuando los creyentes eran fieles al Corán había cierta apariencia de justicia y virtud, y hubo unos siglos en que las artes y las ciencias progresaron. Pero el éxito siempre traía lujo, y el lujo engendraba vicio y estancamiento. La voluntad de imponer la soberanía de Dios murió.
Al principio, la llegada de las potencias coloniales en el siglo XIX parecía ser solo otra cruzada occidental. Pero presentó un desafío totalmente nuevo y mucho más grande para el islam. Los cruzados medievales querían conquistar militarmente a los musulmanes y forzarlos a convertirse. La estrategia de los colonizadores modernos era debilitar a los musulmanes alejándolos de la religión e imponiendo un orden laico inmoral. En vez de enfrentarse a guerreros sagrados en el campo de batalla, los nuevos cruzados simplemente exponían los principios de la ciencia y la tecnología modernas y cautivaban a sus enemigos. “Si abandonas a Dios y usurpas su legítimo gobierno sobre ti –ronroneaban–, todo esto será tuyo.” Muy pronto, el talismán de la modernidad laica surtió efecto, y las élites musulmanas se volvieron fanáticas del “desarrollo” y enviaron a sus hijos –chicas incluidas– a escuelas y universidades laicas, con los resultados previsibles. Los animaron los tiranos que los gobernaban con el apoyo de Occidente y que siguiendo sus órdenes oprimían a los fieles.
Todas estas fuerzas –laicismo, individualismo, materialismo, indiferencia moral, tiranía– se han combinado para producir una nueva jahiliyya que todo musulmán fiel debe combatir, como el Profeta en las postrimerías del siglo vii. Él no hizo concesiones, no liberalizó, no democratizó, no persiguió el desarrollo. Divulgó la palabra de Dios e instituyó su Ley, y debemos seguir su ejemplo sagrado. Una vez que hayamos conseguido eso, la era gloriosa del Profeta y sus compañeros regresará para siempre. Inshallah.
Hay poco que sea exclusivamente musulmán en este mito. Incluso su éxito a la hora de movilizar a los fieles y de inspirar actos de violencia extraordinaria tiene precedentes en las cruzadas y en los esfuerzos nazis por regresar a Roma pasando por el Valhalla. Cuando la Edad Dorada se encuentra con el Apocalipsis, la Tierra empieza a temblar.
Lo que resulta llamativo en la actualidad es la poca cantidad de anticuerpos que el pensamiento islámico contemporáneo tiene contra este mito, por razones históricas y teológicas. Entre las joyas de sabiduría y poesía del Corán también aparece un elemento de inseguridad, inusual en textos sagrados, sobre el lugar que le corresponde al islam en la historia. Desde las primeras suras se nos invita a compartir la frustración de Mahoma por el rechazo de los judíos y cristianos, cuyo legado profético él iba a cumplir y no abolir. En cuanto el Profeta empieza su misión, la historia se aparta un poco de su rumbo y se debe hacer un ajuste para las “gentes del Libro”, ciegas al tesoro que les pone ante los ojos. San Pablo afrontó un desafío similar en sus epístolas, en las que aconsejó una coexistencia pacífica con los cristianos paganos, los cristianos judíos y los judíos no cristianos. Algunos versículos del Corán son generosos y tolerantes sobre la resistencia al Profeta. Muchos otros no lo son. El Corán muestra un resentimiento inconfundible por haber llegado tarde, y quienes están resentidos con el presente pueden explotarlo con facilidad. Lectores sin preparación e ignorantes de las profundas tradiciones intelectuales de la interpretación coránica, que por la razón que sea pueden sentirse enfadados por sus condiciones de vida, son presa fácil de quienes utilizan el Corán para enseñar que los rencores históricos son sagrados. A partir de ahí no se necesita mucho para empezar a pensar que la venganza histórica también es sagrada.
En cuanto termine la carnicería, como al final ocurrirá, por agotamiento o por derrota, el pathos del islamismo político merecerá tanta reflexión como su monstruosidad. Uno casi se ruboriza al pensar en la ignorancia histórica, la piedad mal dirigida, el exagerado sentido del honor, la impotente pose adolescente, la ceguera ante la realidad, y el miedo a esta, que hay tras esta fiebre asesina. El pathos de don Quijote es bastante distinto. El Caballero de la Triste Figura es absurdo pero noble, un santo que sufre, varado en el presente, que deja a quienes encuentra mejorados aunque levemente magullados. Es un fanático flexible, que de vez en cuando le guiña el ojo a Sancho Panza como si quisiera decir: “No te preocupes. Me controlo.” Y sabe cuándo parar. Tras ser derrotado en un combate simulado por sus amigos, renuncia a la caballería, enferma y nunca se recupera. Sancho intenta resucitarlo proponiendo que se retiren al campo y vivan juntos como sencillos pastores, como en la Edad Dorada. Pero no sirve de nada; afronta su muerte con humildad. Un don Quijote triunfal y vengativo es impensable.
La literatura del islamismo radical es una versión de pesadilla de la novela de Cervantes. Quienes la escriben se sienten también incómodos en el presente, pero tienen la garantía divina de que lo que se perdió en el tiempo puede encontrarse en el tiempo. Para Dios, el pasado nunca es pasado. La sociedad ideal siempre es posible, porque existió una y no hay condiciones sociales necesarias para su realización; lo que ha sido y debe ser puede ser. Lo único que hace falta es fe y voluntad. El adversario no es el tiempo en sí, sino aquellos que en todas las épocas históricas han obstaculizado el camino de Dios. Esta idea poderosa no es nueva. Al analizar las reacciones conservadoras a las revoluciones de 1848, Marx escribió que en épocas de crisis revolucionarias “conjuramos ansiosamente el espíritu del pasado” para tranquilizarnos frente a lo desconocido. Confiaba, sin embargo, en que esas reacciones fueran temporales y en que la conciencia humana estaba destinada a alcanzar lo que ya ocurría en el mundo material. Hoy, cuando los cuentos infantiles políticos parecen más poderosos que las fuerzas económicas, es difícil compartir su confianza. Somos demasiado conscientes de que los eslóganes revolucionarios de nuestra época empiezan diciendo: “Érase una vez…” ~
____________________
Traducción del inglés de Daniel Gascón.
Fragmento de La mente naufragada. Reacción política y nostalgia moderna, que Debate pondrá en circulación este mes.