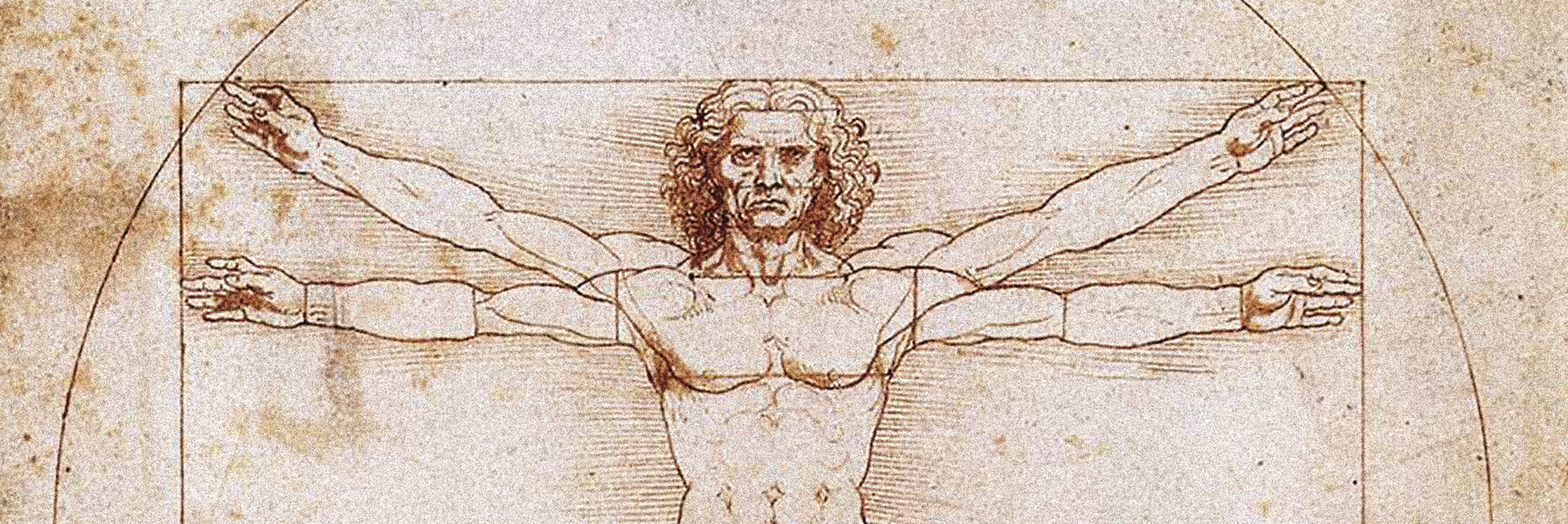Dentro de su riqueza, el cine francés actual cuenta con el lujo de tener dos directores del mismo nombre. Primero surgió Bruno Dumont el oscuro, el elíptico, que trabajaba ya entonces, sin embargo, con materiales de clara raíz demótica: la provincia, el campesinado, la voracidad de los apetitos. En su segundo largometraje, L’Humanité (1999), que le puso en el mapa del prestigio tras obtener dos premios en Cannes, el deseo se manifiesta con algo de dolencia y bastante urgencia, coincidiendo más de una vez la una con la otra: el protagonista Pharaon, superintendente de la policía en un medio rural, se apiada tanto de los detenidos que les besa, queriendo trasmitir no deseo sino conmiseración. Y la vecina de Pharaon, Domino, copula de forma mecánica con su frenético novio Joseph, en un sacrificio que parece dispuesta a realizar con los hombres necesitados de su entorno. Todo ello en el contexto de violencia brusca que caracteriza el cine de Dumont. En otro de sus grandes títulos, Flandres, quizá el más famoso al haber ganado el Gran Premio del Jurado en Cannes 2007, hay una joven del pueblo que elige a los hombres sin recato, como al azar, y cuando todos los de su edad son movilizados para combatir en una guerra abstracta, de paisaje africano y escenas de batalla cruentas, los añora y enferma, de un mal venéreo o una pérdida de la razón. La exacerbada carnalidad de sus películas se ensarta en la locura, de un modo singular en la que para mí es hasta hoy su obra maestra, Camille Claudel 1915 (2014), con una Juliette Binoche en estado de gracia demente interpretando a la escultora dañada por su obsesión con Rodin, que la amó y se aprovechó de ella, rodeada la actriz en la filmación de pacientes reales de los manicomios, que Dumont, con autorización médica, incorporó a su reparto de alienadas.
La alta sociedad (Ma Loute, que es el raro nombre del protagonista barquero), nos confirma, tras su anterior El pequeño Quinquin (P’tit Quinquin, estrenada en cines en formato reducido de la miniserie del mismo nombre, muy popular en Francia), la personalidad del segundo Dumont, el chocarrero, el caricaturista de trazo grueso, que hace de sus actores monigotes de cómic insuflados por la bufonería del vodevil picante. Hay que señalar como rasgo distintivo que las dos almas dumontianas se funden en el intenso color local de su región de nacimiento, el Nord-Pas-de-Calais, una especie de territorio claustral, nada mítico, en el que trascurren sus peripecias, las verosímiles y las que brotan del puro disparate. Ahora bien, Dumont siempre es, más allá de su paisanaje, gran artista, con un don plástico a veces estilizado y otras seco, tajante, y un uso muy elocuente del cinemascope, que utiliza como un vasto lienzo que se va llenando de pequeños cuadros, o como página en blanco por la que irrumpen, sin prelación narrativa ni lógica plástica, las acciones, los rostros, las figuras.
Es curiosa la afinidad de Dumont con la policía, prominente también en las tramas de la citada serie televisiva y muy protagonista en el filme coral y desmadrado que es La alta sociedad. Situada la acción en una zona costera atlántica, pocos años antes de la Gran Guerra, el inspector Machin, hombretón hinchado que al andar hace ruidos de goma, llega a ese escenario con su escuchimizado ayudante Malfoy para investigar unas misteriosas desapariciones ocurridas en torno al estuario de un río donde los burgueses se hacen transportar de una a otra orilla por los lugareños, ocupados en la pesca, el cultivo de ostras y algún otro hábito alimenticio que mejor es no contar. La mansión más grandiosa de la zona, de estilo neoegipcio, y la familia más poderosa, los Van Peteghem, tienen perfiles oníricos deformados por lo histriónico, vena en la que destacan los mayores del clan, Juliette Binoche, Fabrice Luchini y Valeria Bruni Tedeschi, tres grandes comediantes a los que Dumont encomienda la sobreactuación, a veces casi insoportablemente gamberra, de la historia.
Frente a esa familia refinada de los Van Petheghem, cuyo miembro más oblicuo es la joven que oscila entre lo masculino y lo femenino, están los Bruforts, ásperos y desaliñados pero igual de feroces que los aristócratas. La primera mitad del relato, con la presentación de una galería de personajes a cual más manierista, es la mejor, como si, una vez que hubiera cumplido con el deber de su dramatis personae, la comicidad se le fuera de las manos, queriendo Dumont demostrarnos su ligereza aerostática y burlesca, con guiños a los hermanos Lumière, al mundo astral de Méliès, a las payasadas sublimes de Chaplin y el mejor slapstick americano. Una fábrica del artista grotesco en la que el cineasta quizá afila sus armas más punzantes antes de volver, quién sabe, en su nueva película, ya acabada, al espíritu grave y concienzudo. ~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).