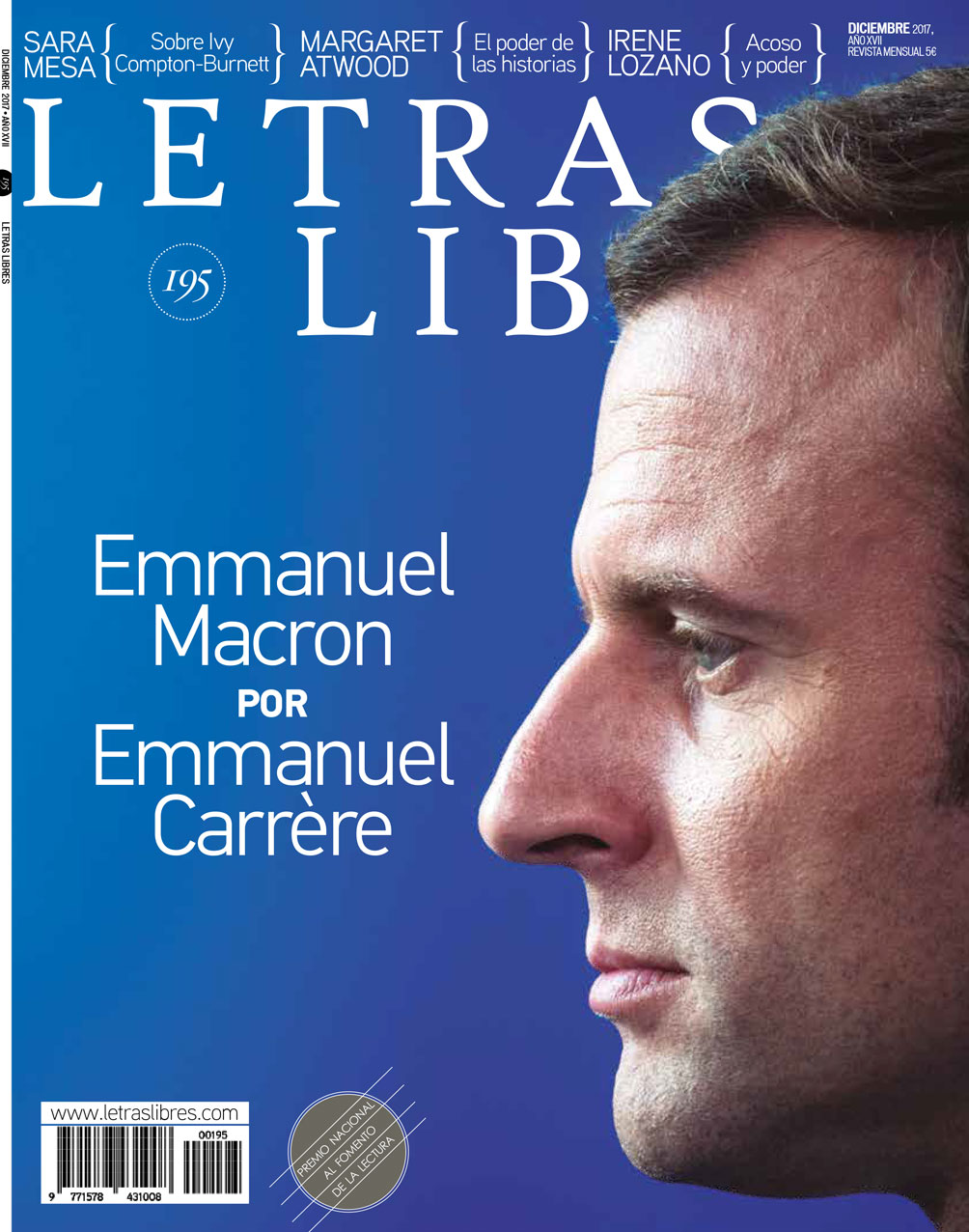Mientras la socialdemocracia sufre una crisis de identidad sin precedentes en Europa y en el mundo entero, el movimiento comunitario israelí está experimentando un nuevo auge. Varios kibutz acumulan listas de espera de varios dígitos porque miles de ciudadanos israelíes desean invertir el éxodo tradicional del campo a la ciudad y retomar el contacto con la tierra y la naturaleza, aunque ya no movidos por el ideal socialista utópico de principios del siglo pasado.
Sin embargo, estas comunas rurales del siglo XXI poco tienen que ver con las originales. Ya no se exige la membresía ni la participación activa en el proceso de toma de decisiones comunitario, se ha introducido la propiedad privada –se puede comprar la vivienda e incluso dejarla en herencia a la siguiente generación– y se ha extendido el matrimonio. Además, no solo albergan explotaciones agropecuarias como en sus primeros años o industriales, tal y como sucedió después, sino que algunos se han convertido en sede de exitosas start-ups de tecnología, en laboratorios de innovación o bien en lugares de creación para artistas y artesanos.
Este es el caso de Ein Karmel, un kibutz con unos ochocientos residentes –de los cuales ciento sesenta no son miembros– situado a pocos kilómetros de las playas de Cesárea (norte de Israel) y parte de la mancomunidad agrícola Bananot Tahov, dedicada al cultivo y la comercialización de frutas. A sus extensos terrenos de cultivo y fábricas, el kibutz ha añadido una importante colonia de artistas que hoy recibe visitas de autobuses repletos de turistas, tanto extranjeros como locales.
Artesanos que conforman, junto a ingenieros, profesores de universidad o emprendedores, la nueva hornada de residentes, una vez que el trabajo de los jornaleros o los ganaderos de antaño hoy ya no lo realizan israelíes, sino asiáticos llegados desde países como Vietnam, Camboya o China. A los empresarios les resultan más baratos y menos “problemáticos” que los trabajadores palestinos –bajo sospecha especialmente desde la Segunda Intifada–, quienes además necesitan de un permiso especial de las autoridades para salir de Cisjordania –territorio bajo ocupación israelí desde el año 1967– y poder trabajar en Israel.
Los hijos del kibutz
A sus 63 años Orna Tal se autodefine como “hija del kibutz”, en el sentido de pertenecer a la segunda generación de kibutzniks. Sus padres llegaron a Palestina en 1942 huyendo de la guerra y de los pogromos contra las comunidades judías en Polonia antes de la independencia de Israel. Se establecieron primero en la ciudad de Netanya para posteriormente mudarse a Ein Karmel.
“Aquello era como Esparta”, cuenta. “La gente trabajaba de sol a sol, no existía la propiedad privada, todo era de todos, educaban a sus hijos en la guardería y todo en persecución de un ideal, el del trabajo”, explica la israelí. Orna habla de esa generación como “los padres fundadores” –aunque el primer kibutz, Degania, se fundó en 1909, todavía en la época otomana, el movimiento comunitario no se expandió hasta la década de los veinte y los treinta– y relata las dificultades que tuvieron que superar “drenando humedales en la costa por la malaria, lidiando en el norte con terrenos rocosos y en el sur con el desierto del Néguev”.
Su exmarido Avi, de setenta años, con quien a pesar de divorciarse en 2002 sigue en permanente contacto porque comparten tres hijos y trece nietos, es otro “hijo del kibutz”. Durante doce años trabajó en la lavandería y después en los establos ordeñando vacas. Para él toda su vida es el kibutz, aquí se crió, trabajó, se casó y tuvo a sus hijos. Pero Avi también es crítico con el modelo educativo imperante en aquella fase espartana. “Solo podía ver a mis padres tres horas al día, cuando terminaban de trabajar. Luego me tenía que volver al barracón de los niños que estábamos bajo la supervisión de las profesoras”, evoca apesadumbrado, pues piensa que aquello tuvo efectos psicológicos en su desarrollo posterior. “La separación de mi madre me generó un sentimiento de abandono, de desconfianza hacia las mujeres que me ha acompañado toda la vida”, dice. “Por eso me alegro mucho de que la tercera y cuarta generación de kibutzniks no hayan tenido que pasar por esas penalidades.”
La transformación de la estructura económica del país ha hecho que quienes viven en los kibutz o los moshavim de hoy trabajen más en el sector servicios que en el agropecuario o industrial, de la misma forma que el proceso de individualización asociado al capitalismo ha provocado un cierto rechazo a los valores originales del movimiento comunitario israelí.
“Ahora se puede llegar a ser titular de la propiedad del terreno, mientras que en nuestra época estaba prohibido”, explica Orna. “Antes la titularidad de las parcelas sobre las que estaban edificadas las viviendas era del Estado, por lo que con el tiempo podías llegar a comprar el inmueble en el que residías, pero no el terreno, que seguía siendo un bien público”, continúa. Desde el año 2002 en que se reformó la normativa, cada familia puede comprar la vivienda y el terreno sobre el que está edificada pagando unos 200.000 shéquels (50.000 euros). Orna se queja de que como el nuevo marco legal no se aplicó con efectos retroactivos, serán sus hijos quienes sí podrán adquirir la propiedad de su casa, mientras que ellos no se la podrán dejar en herencia. “Las nuevas generaciones salen beneficiadas y nosotros resultamos perjudicados”, lamenta.
Los nuevos kibutzniks
Según la secretaria de Ein Karmel, Rotem, para vivir en el kibutz hoy ya no hace falta ser miembro como Orna o Avi, ni depender enteramente de los ingresos de la comunidad. “Hoy muchos miembros también trabajan fuera y se gestionan todo por su cuenta, para luego aportar una parte de su salario a la caja común, desde la que cubrimos los gastos comunitarios de infraestructuras, mantenimiento, etc., así como los subsidios de desempleo, ayudas familiares y pensiones que damos a los miembros”, añade. De sus arcas por ejemplo Avi percibe una pensión mensual de unos 4.500 shéquels (1.150 euros), además de la que ya ingresa por una cantidad similar por parte del Estado de Israel.
Oz Pelleck, de 36 años, profesor de ciencias en la escuela de Gan Karmit, a cinco minutos en coche de Ein Karmel, es uno de esos newcomers (nuevos residentes), como les llama irónicamente Orna Tal. “Vinimos hace seis años desde el kibutz Dafna, que está justo en la frontera con Líbano, en búsqueda de la tranquilidad para poder educar a nuestros hijos”, explica. “Además, el norte es más pobre que esta zona de la costa, pues el Gobierno no invierte igual allí si lo comparamos con otras áreas del país”, critica Oz.
Son muchos los que como él y su familia han llegado y se han asentado durante los últimos años en kibutz como Ein Karmel, que se han convertido en una especie de imán para las nuevas generaciones. “Antes conocía a todo el mundo, pero ahora apenas me suena la cara del 10%”, cuenta Orna en tono crítico. “Ellos solo quieren ser los jefes del kibutz, no trabajar la tierra, tal como hicieron nuestros padres y en menor medida nosotros”, apostilla.
Ein Karmel es también conocido por albergar una importante colonia de artistas, que tras el cierre de la vieja granja aviar que constituyó una de sus principales actividades durante décadas instaló aquí algunos de sus talleres. En su interior trabajan carpinteros, cristaleros, pintores o escultores de renombre como Dagan Shklovsky, cuyas piezas inspiradas en arte precolombino, de gran tamaño y espectacularidad, reciben al visitante en la entrada al kibutz. “Cuando llegué empecé como electricista para ganarme la vida, pero desde hace diez años ya solo me dedico a crear”, explica el artista frente a una imponente escultura de cinco metros de altura que recrea la fecundación de varios óvulos por parte de aguerridos espermatozoides. “Simbolizan la esperanza en una zona donde a menudo se pierde”, ironiza frente a la pieza.
Shklovsky reivindica el ideal original del movimiento comunitario del siglo pasado. “Aunque quedan unos pocos que lo conservan, son la excepción a la regla, pues en la mayoría ese ideal original se ha diluido”. El escultor se refiere las comunidades donde los nuevos kibutz desarrollan actividades como la fabricación de materiales plásticos de doble uso, tanto civil como militar, como sucede en el kibutz Sasa, o los productos ópticos de última generación que produce una empresa en el kibutz Shamir y que hasta cotiza en el índice nasdaq estadounidense.
Los asiáticos, hoy la mano de obra de los kibutz
Muy lejos quedan ya aquellas imágenes de los llamados “pioneros” que trabajaron los campos del país para construir el sueño sionista socialista; lejos quedaron las estampas de los llamados sabras (término que distingue a los judíos ya nacidos en Israel, sinónimo de gente abnegada y trabajadora). Hoy su lugar lo ocupan las decenas de miles de trabajadores procedentes de Tailandia, Camboya y Vietnam que han viajado en los últimos años a Israel para trabajar en sus campos con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus familias en sus países de origen, donde el salario medio a menudo no supera los cien euros mensuales.
“Contratamos a jornaleros asiáticos porque nos salen mucho más baratos y porque los trabajadores israelíes ya no quieren trabajar el campo”, señala Munir, el capataz árabe-israelí, residente del vecino pueblo de Fureidis y empleado de Bananot, la mancomunidad agrícola a la que pertenece el kibutz de Ein Karmel.
Trabajadores que después de largas jornadas en los campos, recogiendo plátanos, melones o sandías –según la temporada– regresan a sus barracones, emplazados lejos de las decenas de chalés que se expanden por el kibutz, y de los que la mayoría de los residentes, ya sean “hijos del kibutz” o los “nuevos kibutzniks” nunca han salido para visitar las casetas de los vecinos asiáticos.
Barracones con electrodomésticos oxidados, aguas grises que surcan cerca de las jaulas en las que los jornaleros asiáticos crían a los patos –parte de su dieta junto al siempre ineludible arroz– o lavadoras sin conectar con ninguna red de desagüe forman parte de la estampa espeluznante y anacrónica que allí se observa.
Una imagen macabra que contrasta con lo bucólico de la fiesta judía del Shavuot o “fiesta de los primeros frutos” que cada año se celebra en el kibutz para conmemorar la ofrenda que los hebreos llevaban al Templo de Jerusalén al comienzo de la cosecha. Una celebración para la que los residentes, que en su mayoría ya no son jornaleros, visten ropas diseñadas especialmente para la ocasión, en una jornada que es fiesta nacional en Israel. Es un día festivo al que, paradójicamente, no se invita a los trabajadores asiáticos que se curten de sol a sol en los campos del kibutz de Ein Karmel. A fin de cuentas para ellos es una jornada laboral más en uno de los cientos de kibutzim, o lo que sea, que aún hoy quedan en Israel. ~
Es periodista y corresponsal en Jerusalén