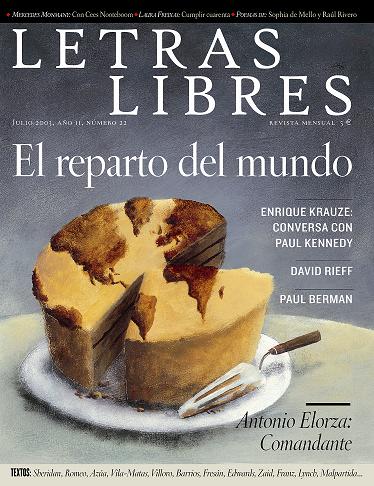Hombre y mujer participan en la concepción, pero lo que sorprende de la contribución masculina es su fugacidad, su aparente rapidez paroxística.
Cada tanto, arrastrado por la violencia de un poderoso deseo sexual —el deseo de deseos—, el hombre deposita su simiente: una secreción blanquecina y viscosa, la secreción de secreciones. Aristóteles vio en ella el humor quintaesencial, un depurado producto, no de materia tosca y terrenal, como la mayoría de los objetos en el mundo, sino de agua y pneuma. Los griegos creían, pues, que se trataba de una espuma, un vehículo etéreo para la fuerza creadora de la naturaleza.
En su obra La generación de los animales, Aristóteles reivindica la naturaleza transitoria de la contribución masculina, y le atribuye al semen las cualidades más extraordinarias. La mujer proporciona la materia, el hombre la energía que se moldea en una forma. La materia prima que provee la mujer es la sangre, de la que existe ya, de cualquier manera, un excedente, puesto que debe fluir cada mes. El semen, en cambio, suministra un principio de movimiento, kinesis, al que no se debe confundir con la mera movilidad física, ya que se trata, más bien, de un principio organizativo, como el plan arquitectónico a partir del cual se construye una casa. El semen es "movimiento en acto" (734b, 7-17). Así como el genio del escultor se comunica al tosco bloque de mármol que se transforma en la estatua de Hermes, la "forma" se transmite al conceptus a través del semen del padre. Y así como ninguna de las herramientas del escultor pasa a formar parte de su producto, "el semen no forma parte del feto mientras se desarrolla" (73ob II). Del mismo modo, un "calor" dador de vida existe en el semen, pero no es un calor ordinario. Es el tipo de energía dadora de vida que reside en el Sol, y que, al entrar en contacto con un pedazo podrido de materia orgánica, procrea todo tipo de criaturas vivientes. ¿Quién no ha visto salir gusanos de un tronco de árbol, húmedo y podrido, cuando los rayos del Sol lo tocan? Y ya que el Sol es una estrella, no es hiperbólico sostener que el semen contiene una quintaesencia análoga a la de las estrellas.
El hecho de que el semen surja de bajos órganos excretores debió de herir la sensibilidad griega. Sin duda las propiedades semidivinas de este fluido reclamaban una salida más refinada. Y en la medida en que el respeto griego por el raciocinio colocaba el cerebro en el lugar más elevado de la jerarquía de los órganos, no tardó en aparecer una fisiología conciliadora: el semen se origina en el cerebro. Pitágoras explicó a sus discípulos que el semen es "una gota de cerebro que contiene vapor caliente". Estos dos componentes son, en el esquema pitagórico, fisiológicamente distintos. Cuando llegan al seno materno, "la carne, los nervios, los huesos, el pelo y el cuerpo en su conjunto [del feto]" se forman a partir de su porción gelatinosa, "mientras el alma y el sentido surgen del vapor que contiene".
Aristóteles retoma una vez más este laborioso asunto en sus Problemata. Problema IV: ¿Por qué los ojos y las caderas se ahuecan visiblemente en aquellos que se permiten experimentar con exceso los placeres venéreos, aun cuando los ojos están lejos y las caderas cerca de los órganos genitales? Respuesta: Porque la región de los ojos es, de todas las partes de la cabeza, la que forma más esperma. Durante el coito, observa nuestro metafísico metido a fisiólogo, son los ojos los que se alteran más visiblemente, y son los ojos los que se ven hundidos en aquellos que abusan de las relaciones sexuales, "siendo la causa de esto la semejanza entre la naturaleza del semen y la del cerebro, ya que su materia es acuosa y su calor adquirido".
En la Edad Media, vemos a San Alberto Magno, el maestro de Santo Tomás de Aquino, retomar el "problema" aristotélico y añadirle pintorescas observaciones propias. A la pregunta Utrum magis derivetur sperma ab una parte quam alia (¿proviene el esperma de una parte [del cuerpo] más que de otras?), la previsible respuesta es "especialmente del cerebro, cuya sustancia se corresponde con la del semen por su blancura, su suavidad y su humedad". Desde mi punto de vista, la "prueba" que presenta San Alberto Magno es menos abstracta que las elucubraciones del Estagirita, y las sobrepasa por mucho en colorido: la inmersión de los testículos de un hombre ebrio en agua fría (helada, prefiero imaginar) inmediatamente lo devuelve a la sobriedad. No le faltaron antecedentes a San Alberto. Clemente de Bohemia reportó que un monje había muerto en un estado de extenuación como consecuencia de haber "deseado" sesenta y dos veces a una dama de alcurnia antes del llamado a maitines. Como el monje pertenecía a una familia aristocrática, se le hizo una autopsia —las autopsias, nos aseguran los historiadores, se practicaban a veces en la Edad Media por motivos medicolegales. El cerebro se encontró profundamente atrofiado, reducido al tamaño de una granada. Los ojos estaban destruidos. Ergo, San Alberto Magno tenía razón: el coito vacía preferentemente el cerebro.
Cara a la Edad Media fue la teoría fisiológica de los cuatro humores: la bilis amarilla, la bilis negra, la sangre y la flema. El semen no fue uno de los cuatro: fue un derivado, un producto de purificación y refinamiento. Si ya no un destilado de la sustancia cerebral, al menos un extracto de la sangre, la savia del árbol de la vida. De las elevadas y poderosas cualidades del semen nunca hubo dudas —hecho que no ha escapado de los ataques fulminantes de las feministas contemporáneas, sobre todo cuando se compara con el desventajoso lugar que ha ocupado, a lo largo de la historia, la contribución materna en la concepción. Hacia el final del siglo XIII, Giles de Roma, el Doctor Fundatissimus de los agustinos, hizo hincapié en el calor del semen, ese thermos athmos o calor vaporoso del que hablaba Pitágoras. El semen era "sangre dos veces elaborada", pero en un estado de cocción anterior al nivel más elevado, pues de otro modo se impediría su acceso a los testículos. El calor, en su asociación con el semen, revelaba una cualidad fundamental de la masculinidad. Desprovistas de esta cualidad, las mujeres no podrían nunca llevar el germen a su óptimo grado de "cocción". Las mujeres, se suponía, encarnaban una cualidad fría, y por esta razón sólo podían producir, por sí solas, concepciones imperfectas. La idea de la naturaleza quintaesencial del semen es quizá tan antigua como la historia de la civilización. Aulo Celso, un enciclopedista romano bajo el mandato de Tiberio, sintetizaba que "la eyaculación del semen es el acto de arrojar una parte del alma" —Seminis emissio est partes anima jactura.
Al lado de las ideas aristotélicas, un sistema diferente y a veces opuesto de conceptos biomédicos surgió en la Antigüedad, y habría de perdurar durante siglos. Se trata del sistema galénico, para el cual las anormalidades cuantitativas y cualitativas del semen eran formas definidas de patología. La referencia de Galeno a la escandalosa conducta del filósofo cínico Diógenes es interesante, ya que representa una actitud más relajada ante la eyaculación. Según Galeno, Diógenes "pasó a la posteridad como el hombre más firme en cualquier esfuerzo que exigiera continencia y propósitos fijos; pero cedió al placer venéreo, queriendo desembarazarse de la incomodidad que produce el esperma retenido, sin buscar el placer que acompaña a su emisión". Según refiere Galeno, Diógenes acordó con una cortesana para que lo visitara cierto día, y al retrasarse ésta "liberó su propia simiente con la mano". La cortesana llegó más tarde, pero el filósofo la despidió con estas palabras: "Mi mano llegó a la celebración del himeneo antes que tú."
Esta observación relativamente despreocupada de Galeno sobre el beneficio potencial de la eyaculación autoinducida de un exceso de semen sería confrontada con extraordinario rigor y fiera indignación por los primeros teólogos cristianos. Es curioso notar que su horror ante la masturbación sólo se ha equiparado, en intensidad, con la aversión de la comunidad médica al vicio solitario en tiempos relativamente cercanos. La condena cristiana se basó en la interpretación de la Biblia. Una prohibición explícita está articulada en las Sagradas Escrituras contra el crimen de Onán, quien dejó caer su simiente sobre la tierra y fue fulminado por el Señor en castigo por esa conducta (Génesis 38: 6-10). Más tarde la idea de su perversidad se agravó. La masturbación no sólo se convirtió en un pecado contra natura, vitium contra naturam: sus repugnantes rasgos se amplificaron por la panoplia de representaciones mentales pecaminosas que regularmente la acompañan. De ahí que los teólogos comentaran que aquellos que se masturban suelen hacerlo mientras "desean" la unión carnal con una pareja cuya existencia añade una nueva dimensión al primer pecado: porque si se desea a una mujer casada, a la depravación inicial se añade el adulterio; si es una virgen, la violación; si es un pariente, el incesto, y si es una monja, el sacrilegio. En el siglo XIX, un tal Monseñor Bouvier, alto prelado de la Iglesia, añadió una circunvolución más a esta lista de depravaciones: si la Virgen María es el objeto de la concupiscencia imaginaria, el pecado extra llega a ser "sacrilegio horrendo", horrendum sacrilegium. Tengo la impresión de que sólo una mente ascética está capacitada para idear tanto refinamiento para la candidez de la intemperancia; tal vez no sea sólo coincidencia que un prelado halla salido con una formulación digna del Marqués de Sade en su mazmorra.
En la doctrina galénica, el semen no es exclusivamente una secreción masculina almacenada en los testículos. Es también un fluido generativo femenino, y está almacenado en los testes mulieris, o "testículos de la mujer", como llamó Vesalio los ovarios. Estas glándulas, localizadas en el fondo de la pelvis femenina, son la contraparte de las gónadas del varón. No escapó a la sagacidad de los antiguos que un sistema completo de equivalencias anatómicas y funcionales entre los sexos se podía deducir a partir del sistema genital. Así, Galeno pensaba que una fluida simiente femenina viajaba por las trompas de Falopio para alcanzar los ovarios, del mismo modo que el semen encontraba su lugar de almacenamiento testicular después de atravesar los epidídimos, conductos masculinos que, de hecho, son la contraparte embriológica de las trompas de Falopio. Hoy en día no creemos en la existencia del "semen femenino", pero quizá deberíamos hacerlo: hay sospechas de que los ovarios secretan un factor químico difundible, probablemente un pequeño péptido, para "atraer" el esperma.
La medicina galénica fue más allá en su sistematización de la función generativa. Le atribuyó una importancia considerable a la oposición derecha-izquierda de las parejas de gónadas. La vena espermática derecha, como la vena ovárica derecha, desemboca directamente en la vena cava inferior, que a su vez atraviesa el hígado. Los vasos sanguíneos del lado izquierdo, por su parte, desembocan en el sistema venoso renal. El hígado, del que se pensaba que tenía un "calor" metafísico, está en el lado derecho. El calor era una cualidad masculina. Por lo tanto se reconocía para los órganos del lado derecho una posición privilegiada: las gónadas del lado derecho eran más propensas a generar hombres; los órganos del lado izquierdo, al ser más fríos, recibían humores aptos para determinar el sexo femenino de la descendencia.
No se puede decir que la oposición entre el pensamiento galénico y el aristotélico haya sido estrictamente académica. Un perceptivo historiador contemporáneo, Jean-Louis Flandrin, ha definido las consecuencias prácticas de adherirse a una u otra teorías de la concepción. En tanto que la doctrina cristiana mantiene que la finalidad de la unión sexual no es el placer, sino la procreación, se volvió imperante decidir sobre el lugar que ocupaba el placer en el acto generativo. Pero el placer sexual es un fenómeno fisiológico. ¿Qué podían decir entonces las autoridades médicas? En el sistema galénico las mujeres despiden, como los hombres, una "simiente fluida", y esta emisión se percibía como placentera para las mujeres, así como la eyaculación está indisolublemente ligada al placer en los hombres. Para que se lleve a cabo la concepción, decía Galeno, deben mezclarse las simientes masculinas y femeninas. De aquí se sigue que en el sistema galénico un embrión era siempre el resultado del placer compartido. Por lo tanto, los moralistas cristianos deberían condenar las relaciones sexuales en las que la mujer no sienta placer.
Las consecuencias prácticas eran completamente distintas en la perspectiva aristotélica de la generación. Para el Estagirita, la contribución femenina a la concepción se reduce a la sangre menstrual, sobre la cual la simiente masculina ejerce sus portentosos poderes organizativos. Por lo tanto la mujer juega un papel meramente pasivo, al proporcionar un fluido que se despide regularmente y cuya emisión no es en sí misma placentera. Así pues, el placer femenino no es indispensable para la procreación.
Un edificio completo de moral sexual o matrimonial se podría construir siguiendo las ideas de uno u otro pensador. ¿Es moralmente permisible recurrir a técnicas que prolonguen el acto sexual? Sí, si la finalidad es provocar la descarga simultánea de las simientes masculina y femenina, y con eso favorecer la procreación. No, si se cree que el placer femenino es independiente de la habilidad para concebir. Es un hecho comúnmente observado que muchas mujeres conciben sin experimentar placer. Por otro lado, la muy visible realidad del placer femenino no se podía negar y exigía una interpretación racional. ¿Por qué ordenó Dios que la experiencia sexual femenina fuera placentera? Como dice Flandrin: demasiado aristotelismo habría socavado los fundamentos mismos de las enseñanzas cristianas sobre sexualidad humana. Aun cuando un aristotelismo sin restricciones triunfa en San Jerónimo, San Agustín, y otros grandes doctores de la Iglesia, el punto de vista de Galeno prevaleció en los escritos médicos europeos de los siglos XVI y XVII. A la larga, los teólogos sacaron provecho de uno u otro sistema de acuerdo con sus necesidades personales y de la manera que consideraron más propicia para el avance de sus propias preconcepciones. El placer sexual femenino llegó a ser visto por muchas autoridades como algo no indispensable para la concepción, pero útil para elevar la cualidad del conceptus. Se creía que la descendencia concebida entre efusiones pasionales compartidas era más saludable, más fuerte y más perfecta.
A la llegada de la modernidad, el semen perdió mucho de su antiguo prestigio. La importancia del huevo se demostró abundantemente, primero en experimentos con aves, después en experimentos con mamíferos. Los hombres de ciencia se volvieron "ovistas", es decir, defensores de la teoría que sostiene que todas las partes de un embrión existen de algún modo preformadas en el huevo, en espera únicamente del estímulo de la simiente masculina para expandirse y manifestarse. Ningún individuo se forma de novo, es decir, "de la nada". A todas luces, los seres vivientes se forman ex ovo, pues Dios, en su infinita sabiduría, ha comprimido y encapsulado los gérmenes de todos los seres vivos en la primera hembra de cada especie. Faltaba mostrar, sin embargo, a través de qué mecanismos llegan estos rudimentos —comprimidos, abreviados y encapsulados— a expandirse.
El principal defensor del "ovismo" fue el médico holandés Reinier de Graaf (1641-1673). Los "testículos femeninos", afirmaba, son los ovarios, y éstos contienen huevos, como los ovarios de los pájaros. En efecto, sin la ayuda del microscopio, De Graaf identificó como "huevos" las masas de células que rodean el oocito u óvulo que el esperma fertiliza durante la concepción. La medicina reconoce su perspicaz investigación otorgando su nombre a las vesículas o folículos ováricos, cargados de líquido, que contienen estas células: los "folículos de Graaf". De Graaf fue más allá en su comparación entre los huevos de los pájaros y los ovarios humanos. La albúmina, como se sabe, existe en la clara del huevo. Y así, cuando De Graaf expuso al fuego el líquido de los folículos "adquirió, al cocerse, el mismo color, el mismo sabor, la misma consistencia de la clara del huevo de gallina". La sátira de Voltaire no se hizo esperar: en uno de los Diálogos filosóficos nos dice, en boca de Evémère: "Una mujer no es más que una gallina blanca en Europa y una gallina negra en el corazón de África."
En medio de este clima científico, un tal Louis Ham llegó a visitar al pañero y camisero holandés metido a microscopista Antoni van Leeuwenhoek. El visitante traía un tubo con semen —no suyo, se había apresurado a añadir con la mojigatería de un pequeño comerciante holandés, sino de la involuntaria eyaculación nocturna de un hombre afligido de gonorrea. Leeuwenhoek miró a través de su rudimentario microscopio, y lo demás es historia, como dice el refrán popular. "Animalillos", "lombrices espermáticas", "peces", "ranas", "renacuajos" o, como ahora los llamamos, espermatozoides: pequeñísimas criaturas vivas, parecidas a las anguilas, lanzándose a través de la gota de semen, nadando rápidamente en todas direcciones, y recordándole al académico de la época, más que cualquier otra cosa, "las ranas antes de que sus miembros se formen".
No somos concebidos ex ovo, podían afirmar ahora los naturalistas, sino ex animalculo.
Maravilla de maravillas: el germen preformado existe en extraños animalillos que no forman parte de la simiente femenina, sino de la masculina. Y aunque el germen preformado no se puede manifestar sin los óvulos, es sin embargo cierto que es un atributo masculino de la especie. Si uno reflexiona mínimamente sobre este asunto seguramente llegará a la conclusión, como lo hizo un sabio de aquellos tiempos, de que la eyaculación del semen es un "parto masculino", ya que el conceptus preformado se expulsa así. El obispo Garden, hombre ilustrado, como probablemente lo fue, insistió en que la teoría biológica iluminaba con espléndido significado la profecía mesiánica de que "sólo Jesús es la verdadera simiente de la mujer, y el resto del género humano es la simiente del hombre".
Espectacular como sin duda lo fue, la teoría "animalista" de la generación duró poco. Después de un periodo de desenfrenado entusiasmo, en el que los observadores creían poder distinguir en los animalculi dos sexos, diversas configuraciones e incluso hábitos y costumbres (los animalculi de los borregos, por ejemplo —se decía—, avanzaban en masivos y apretados "rebaños" hacia el seno materno), los espermáticos animalillos cayeron en descrédito. Por una razón: aceptar la propuesta de que nuestra enaltecida especie humana se origina en criaturas semejantes al renacuajo era definitivamente poco halagador. Además, la teoría exigía de sus adeptos que accedieran a una serie de inferencias que violentaban el sentido común. Si un embrión pequeñísimo y completo, un homúnculo, se encuentra arrebujado en el interior de cada célula de esperma, como lo muestra la famosa ilustración de Nicholas Hartsoeker (publicada en 1711), entonces uno debe admitir que este pequeñísimo embrión, a su vez, aloja sus propias células de esperma con sus propios embriones, y éstos, a su vez, las suyas, y así sucesivamente. Los integrantes del género humano estarían empaquetados, como muñecas rusas, una generación dentro de otra. Pero cuando uno considera la enorme diferencia de tamaño entre un hombre y una célula de esperma, se vuelve evidente que, en sólo dos o tres generaciones, un homúnculo será necesariamente menor que el átomo más pequeño. ¿Y qué decir de las numerosas generaciones que siguieron a Adán? Las exigencias que imponía esta teoría a la credibilidad de los animalistas iban sencillamente demasiado lejos.
Por supuesto, casi las mismas objeciones se le podían hacer a la creencia de que el huevo contenía un embrión preformado. De acuerdo con la teoría de la preformación "ovista", Eva llevaba en sus ovarios a todos los individuos que han nacido y los que van a nacer: la totalidad del género humano. Uno de los defensores de esta teoría, el científico holandés y mentor de Graaf, Jan Swammerdam (1637-1680), creía que las generaciones contenidas unas dentro de otras eran limitadas en número: el fin de la humanidad llegaría con el nacimiento de los últimos gérmenes preformados, es decir, la última de las generaciones empaquetadas. Swammerdam estaba al tanto, como dice la sabiduría popular, de que en algún lado había que pintar la raya.
Hay que hacer notar, sin embargo, que el preformacionismo tuvo distintas implicaciones teológicas. Abbot Jean Senebier, en el prólogo al trabajo experimental de Spallanzani, escribió: "No hay un hombre, una planta, un animalculus en un charco que no haya existido, y casi me atrevería a decir vivido, durante seis mil años [el lapso de tiempo transcurrido desde la Creación, de acuerdo con la interpretación de las Escrituras de algunos teólogos], y que no haya experimentado desde entonces un desarrollo sucesivo en senos maternos… La historia sagrada nos enseña que Dios dejó de crear al final del sexto día. La experiencia cotidiana nos enseña que Dios no crea nada nuevo."
Se podía pertenecer a la secta ovista o animalista, o creer en un germen preformado o en un embrión que toma forma gradualmente a partir de un rudimento amorfo (epigénesis), pero uno no podía sino llenarse de admiración ante los poderes prodigiosos del semen. Y así como los granos, las semillas y el polen de las plantas en flor se dispersan en el aire para que el viento los transporte a través de distancias considerables, ¿no podrían las simientes del hombre saturar también el aire para que el mismo viento las acarree y disemine a fin de realizar su manera única de polinización, la fertilización? Heráclito había enseñado, muchos años antes, que un alma divina o un principio dador de vida afluía en la atmósfera y que cada respiración los lleva hasta el interior de nuestros cuerpos. Virgilio expresó poéticamente esta idea cuando habló, en sus Geórgicas, de las yeguas andaluzas, que podían quedar fecundadas por el viento: "En la primavera, cuando su calor vital regresa, alzan las cabezas, se yerguen mirando hacia el poniente sobre los acantilados y aspiran el suave céfiro, y a veces, sin necesidad de aparearse, conciben; es esto un prodigio digno de ser contado…" (Libro III, versos 272-275).
Los teólogos medievales sostenían que, en el estado de inocencia antes de la caída, el hombre y la mujer podían generar progenie por un simple esfuerzo de la voluntad, sin ningún contacto físico; pero después de la caída se vieron forzados a recurrir al vil ayuntamiento de sus "partes vergonzantes" para perpetuar la especie. Una porción pequeña de esos prístinos poderes generativos era inherente al esperma, al aura seminalis. Al menos esto dejaban entender aquellos que insistían en que las simientes germinales flotaban en el aire invisibles, después de secarse, y podían desplazarse llevadas por los vientos, acarreadas aquí, allá y por todas partes. Tan ubicuas eran como las partículas que uno ve suspendidas y arremolinándose en el aire cuando se deja pasar un rayo de sol a través de un aposento en penumbra. La simiente de la procreación está universalmente diseminada: éste podría haber sido el lema de quienes apoyaban la teoría de la "panespermia", esa obsesión francamente peculiar.
Pero si el aire está colmado de gérmenes flotantes o de partículas formadoras de embriones, y nosotros, por así decirlo, estamos inmersos, de pies a cabeza, en un mar de animalculi invisibles, ¿germinan alguna vez estas simientes? Sí, igual que las semillas de las plantas cuando casualmente caen en el terreno propicio. Aun a finales del siglo XVIII, algunos varones ilustrados afirmaban que ciertas damas podían embarazarse sólo por oler el esperma flotante: Aliquot virgines tantum ad seminis odorem concipiunt. Bajo formas distintas, estas extrañas creencias sobreviven en nuestros días. Un antiguo colega mío en Kingston, Ontario, ya retirado, nos contaba que, en su juventud, una rígida jefe de enfermeras prohibía con severidad a las enfermeras jóvenes nadar en la misma alberca en que habían retozado horas antes los internos del hospital. Estaba profundamente convencida de que podían quedar flotando en el agua gérmenes que, sin mengua de su poder inseminador, eran capaces de causar embarazos accidentales en las confiadas doncellas.
Siglos después del descubrimiento de los espermatozoides, y tras mucho tiempo de que se hubiera aceptado que tanto el esperma como los óvulos eran indispensables para la procreación, los fenómenos de la fertilización y del crecimiento y desarrollo embrionarios permanecían sumergidos en la más completa oscuridad. Los filósofos más agudos, los intelectos más penetrantes, Voltaire entre ellos, confesaron resignadamente que había cosas que se debían confiar al insondable trabajo de la Providencia. Lo único que le quedaba a toda mujer y hombre sensatos era seguir haciendo niños como los habían hecho desde tiempos inmemoriales: en abandono irreflexivo, lujuriosamente y dejando de lado toda esperanza de poder modificar o controlar la función generativa.
Esta ignorancia dichosa no podía durar. No está entre las inclinaciones del género humano la de dejar que las cosas se queden sin examen, y mucho menos cuando hay sufrimiento de por medio. Porque, en la procreación humana, una acrobacia generalmente placentera culmina en el drama del nacimiento. "Drama" es una palabra trillada, pero particularmente justa, ya que, a pesar de su repetición estereotipada, a lo largo del tiempo, durante millones de años, el nacimiento de un ser humano trae consigo algo de exorbitante, desproporcionado y perturbador. La eclosión de la vida se puede recibir con estrofas líricas e himnos conmovedores; pero, sea como sea, la fulgurante joya tiene un lado en sombras. El nacimiento es una alteración, una dislocación, una dehiscencia abrupta: la madre y el niño, hasta entonces íntimamente unidos, se separan. La escisión es inevitable, inexorable e irreversible —las mismas propiedades de la muerte. Como la muerte, el nacimiento es también un igualador. Al comienzo del nacimiento, el feto desciende de su no muy distinguido enclave entre la vejiga y el recto. Al nacer debemos pasar entre los depósitos de la orina y de las heces fecales, ya que la naturaleza colocó el seno materno precisamente detrás de la vejiga urinaria y enfrente del recto: inter faeces et urinam nascimur. Todos los hombres, no importa cuán enaltecidos, empezaron así sus vidas. Bossuet podía arengar con razón, en una de sus homilías: "No importan las soberbias distinciones que honren a los hombres, todos han tenido el mismo origen, y ese origen es bajo."
La madre experimenta el descenso del feto como un peso intolerable, una insoportable obstrucción o carga que se debe aligerar a toda costa. Su frente se llena de pequeñas gotas de sudor, sus músculos se tensan, su boca está seca e incesantemente se agita sin encontrar descanso: está en "trabajo de parto". Sus amistades o parientes la reconfortan y a veces deben contener sus movimientos. No obstante, ella gime y quizás grita. Grita a veces orillada por el dolor, y a veces obedeciendo a determinantes culturales de la expresión del dolor. No importa: desde la campesina más humilde hasta la más arrogante emperatriz, los pasos siempre son los mismos, sin excepción. Como la muerte, el nacimiento es el Gran Nivelador. María de Médicis, reina de Francia, hizo grandes esfuerzos para controlar el deseo de gritar en el trabajo de parto. La partera le aconsejó que gritara, "por temor a que se le inflamara la garganta". Y el rey Enrique IV, al caer en la cuenta de que su noble esposa hacía esfuerzos soberanos para mantener una traza de dignidad real enmedio de ese rudo trabajo, que presenciaba la multitud de cortesanos que llenaban la amplia estancia, como exigía la costumbre, compadecido se inclinó hacia ella para decirle: "Gritad, amiga mía, gritad como dice la partera, para que no se os inflame la garganta…"
Es una lucha, un combate cuerpo a cuerpo. El feto debe abandonar por fin el seno materno, y dejar de ser un feto para convertirse en una criatura; pero este personaje no siempre fue visto como un sujeto pasivo: por mucho tiempo se consideró al feto un participante activo en el forcejeo de separación entre él y su madre. Después de nueve meses, iba el viejo razonamiento, el feto está harto de vivir enclaustrado. Y está hambriento: necesita salir para procurarse un alimento sustancioso, una probada de algo sólido y bueno, para variar. O bien, su habitación se ha vuelto incómoda: sucio con sus propias heces y orina acumuladas, el seno materno ya no es un hábitat agradable. O puede sentirse demasiado caliente y obligar al feto a buscar un entorno más fresco. En cualquier caso, el feto tiene una mente propia y actúa de acuerdo con su voluntad. En cuanto al tiempo que tarda en decidir que ha llegado la hora de dejar el entorno intrauterino, las autoridades coincidían en que no existe un programa fijo ni definido. No todos los pollos de los huevos que ha puesto una misma gallina salen al mismo tiempo. Las semillas que caen sobre la tierra al mismo tiempo, a veces en el mismo surco, no siempre germinan simultáneamente. Si se consideran las marcadas disparidades físicas entre los seres humanos, ¿no es claro que la progenie de padres vigorosos deba madurar más rápido dentro del seno materno y esté lista para salir más pronto que la descendencia de progenitores enfermizos y delicados? Ya bien entrada la primera mitad del siglo XX, había la expandida creencia de que a los bebés prematuros nacidos en el séptimo mes de gestación les va mejor que a los nacidos en el octavo. Este error reflejaba la antigua idea de que ciertos fetos se entregan a una vigorosa actividad para desatarse del recinto materno: algunos son robustos y pueden escapar, otros fracasan en el intento y quedan exhaustos y debilitados por el esfuerzo inútil. Los primeros emergen en el séptimo mes y sobreviven; los débiles, en cambio, agotados por el esfuerzo, sucumben en el mundo exterior si no se han recuperado por completo. El concepto de "bebés prematuros" es relativamente reciente. Había corrido gran parte del siglo xix cuando el término no existía aún en la literatura médica. Resulta interesante que la palabra en lengua inglesa que se usó para designar a los recién nacidos que sufrían los efectos adversos de un nacimiento prematuro sea "debiluchos".
Activo o pasivo, el feto debe seguir un rígido ritual de posturas en su salida a la luz. El inalterable protocolo especifica una serie de posiciones: ahora presenta la cabeza, ahora dobla el cuello, ahora gira ligeramente hacia un lado, y así sucesivamente. Cualquier desviación de este código inmemorial significa problemas. Aquellos que habrán de asistir a la madre deben estar conscientes de las posibles transgresiones. Los médicos obstetras y las parteras han estudiado tradicionalmente modelos de fetos dentro de la pelvis materna que representan a la criatura por nacer, de través en el seno materno, con la cabeza recta, sin inclinarse, o adelantando un pie en lugar de la coronilla para salir. Es evidente que hay una manera correcta de entrar en este mundo, aunque no la haya para salir de él. Un académico francés, Nicole Belmont, escribió algunas páginas curiosas sobre lo que se podría llamar la "topografía" de la existencia humana: aparentemente hay un eje de la vida que va de la cabeza a los pies. De acuerdo con esto debemos nacer con "la cabeza por delante". También existe su contraparte, el eje de la muerte, que va de los pies a la cabeza, como se reconoce en el folclor de muchos países. Por ejemplo, la expresión "salir con los pies [o los tenis] por delante" significa morirse. Morir "con las botas puestas" expresa, de un modo polarizado y en términos de pies, una percepción de la muerte. Expresiones populares equivalentes se pueden encontrar en varias partes del mundo. Nacer "con los pies por delante" (técnicamente en "presentación podálica") se puede considerar peligroso, tanto en el terreno obstétrico como en el metafísico.
El presente ensayo comenzó con una revisión de las ideas antiguas sobre la naturaleza del semen. En un mundo de tecnología institucionalizada, ¿qué pasó con el semen, la secreción de secreciones, el líquido quintaesencial que, según Pitágoras, tenía residuos de cerebro, y que, para otro eminente filósofo, era la misma sustancia de la que estaban hechas las estrellas? Se ha convertido en un producto. Se congela en nitrógeno líquido (el semen también se ha puesto en animación suspendida) y se transporta así a grandes distancias. En algunas partes de nuestro mundo desolado puede ser que se venda con fines lucrativos, si bien ilegalmente. No hay pérdida de potencia inseminativa aun después de estar congelado durante largo tiempo. Los animalculi de los microscopistas de antaño retienen su viabilidad aun después de quince o veinte años. Con los avances en la crioconservación, es teóricamente posible que las futuras generaciones vean a un niño cuyo padre sea un individuo muerto un siglo antes del nacimiento de ese hijo suyo.
Habría mucho que decir acerca de las vicisitudes contemporáneas que ha sufrido este líquido admirable, pero resulta inoportuno alargar estas páginas. Baste decir que la tecnología ha contribuido mucho para erradicar el miedo de su obtención. En el siglo xiii, el fraile dominico Tomás de Cantimpré, enciclopedista y autor de fábulas populares, relataba los atroces castigos divinos que esperan a quienes se masturban; uno de ellos, durante su pecaminosa autoestimulación, es arrojado al suelo al tiempo que exclama: "¡La ira de Dios me ha alcanzado! ¡Sobre mí la venganza de Dios!" La muerte era la justa retribución por su pecado, pero el castigo podía reducirse y distribuirse en transformaciones milagrosas. Así, otro pecador, cuando acercaba las manos a su órgano masculino, sintió en ellas los repugnantes retorcimientos de una serpiente.
Contrástense estas escenas apocalípticas con la idea que un espectador lego tiene sobre la actitud de un técnico en un banco de esperma, al que imagina entregando a un presunto donador un tubo de ensaye, mientras le dice "¿Me da por favor una muestra? El baño está pasando esas dos puertas". ~
— Traducción de Coral Bracho
(Ciudad de México, 1936) es médico y escritor. Profesor emérito de la Northwestern University. Su libro más reciente es Más allá del cuerpo. Ensayos en torno a la corporalidad (Grano de Sal/uv, 2021).