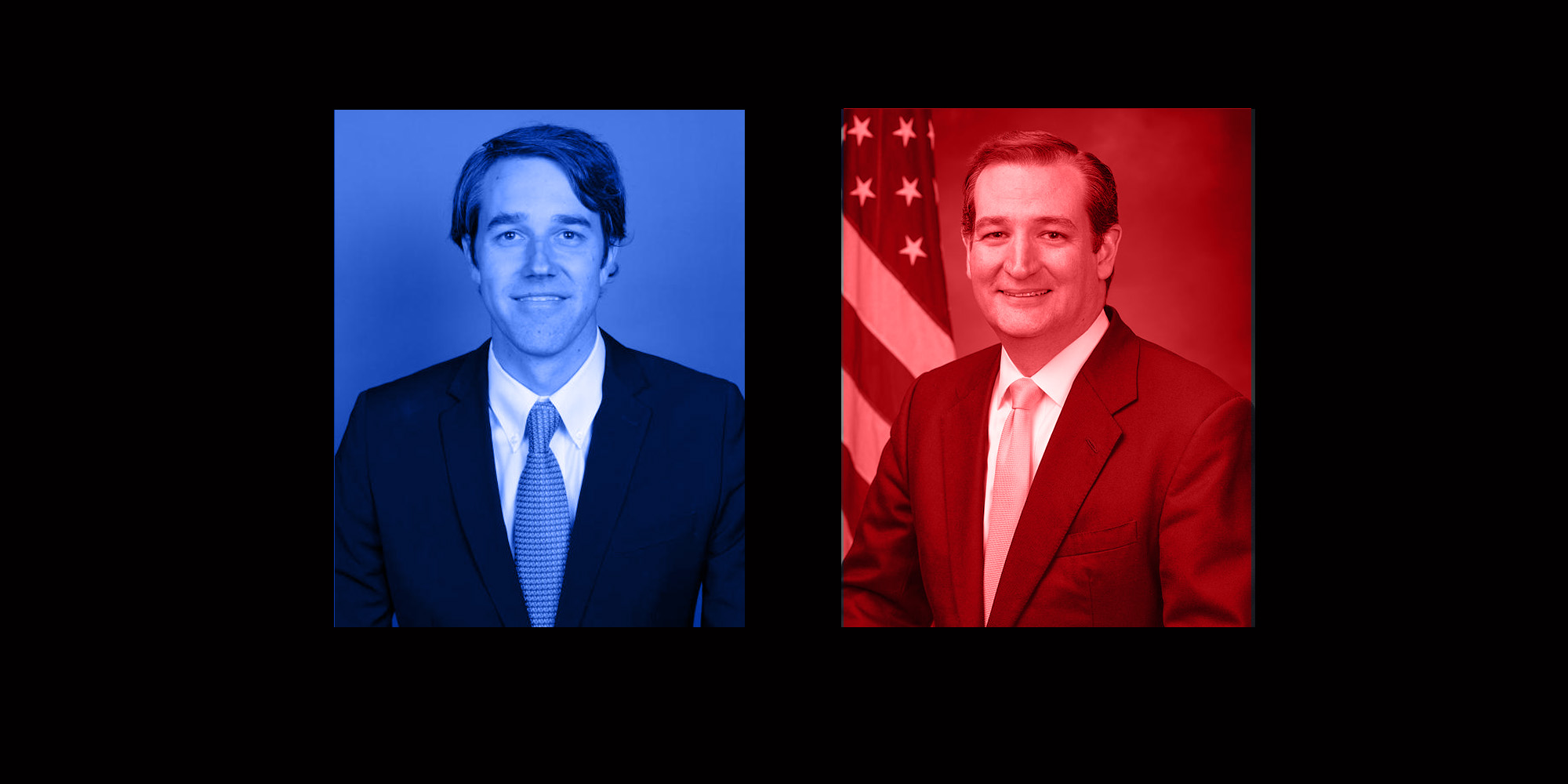Junto al Muro de las Lamentaciones, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, ondean la bandera israelí, la bandera jordana y la bandera de Naciones Unidas. Representa el estatus neutro de Jerusalén. Pero es, en realidad, una minucia sin efecto: Jerusalén está de facto controlada por Israel, a pesar de que la comunidad internacional no la reconoce como territorio exclusivamente israelí. Tras la creación del Estado en 1948, la Resolución 181 de Naciones Unidas estableció que la ciudad sería neutra y sería administrada por la ONU. Pero las sucesivas guerras de Israel con sus vecinos, en 1948, 1967 y 1973, cambiaron radicalmente esta situación: Israel se anexionó la zona oeste de Jerusalén en 1948, y en 1967, en la guerra de los seis días, obtuvo la Ciudad Vieja, la zona Este y partes de Cisjordania, casi hasta la actual capital palestina, Ramala. La ONU y la comunidad internacional no reconocen esta incorporación, y consideran que el estatus de la ciudad se decidirá solo tras negociaciones entre israelíes y palestinos.
La decisión de Donald Trump de reconocer Jerusalén como la capital de Israel y su promesa de trasladar la embajada estadounidense a la ciudad no ayudarán a esas negociaciones. Trump ha desoído los consejos que recomendaban no realizar ese cambio: en 1995, el Senado estadounidense votó el traslado de la embajada a Jerusalén en 1999, pero dio la oportunidad de postergar esa decisión cada seis meses. Ningún presidente desde entonces ha decidido llevar a cambio el traslado efectivamente.
Durante las primeras décadas del Estado de Israel, antes de la guerra de los seis días en 1967, los líderes israelíes se centraron en construir el país en la zona costera, en ciudades como Tel Aviv o Haifa. Jerusalén, para muchos de los primeros sionistas (había una gran presencia de socialistas y liberales) era una vuelta al judaísmo arcaico y antiguo; el nuevo Israel sería Tel Aviv. La victoria en la guerra de 1967 cambió esta percepción. Los judíos podían rezar ahora en el Muro de las Lamentaciones; hasta entonces Jordania, que controlaba la Ciudad Vieja, se lo impedía. La guerra de los Seis Días es un punto de inflexión en Israel: acabó con cierta idea de país vulnerable, mostró al país como una potencia respetable, y despertó un nacionalismo expansionista que todavía sobrevive en los colonos de los asentamientos ilegales en Cisjordania. Jerusalén debía ser la capital de Israel. Y a los motivos religiosos (bajo la mezquita de Al-Aqsa estuvo el templo más importante del judaísmo), se unió una lógica colonialista y de guerra. Israel se anexionó todos los territorios que pudo. Hoy en día, muchos de los planes de paz hablan de una vuelta a las fronteras previas de 1967, lo que resulta prácticamente inviable y supondría un éxodo de población judía casi análogo al éxodo de población árabe tras la guerra de 1948.
Jerusalén es más que la Ciudad Vieja, el muro de las Lamentaciones y la explanada de las mezquitas. Es una ciudad moderna, abierta, cosmopolita, vibrante. Uno de los problemas de enfoque en el conflicto palestino-israelí es considerarla un símbolo, y no una ciudad con habitantes reales, con necesidades reales. Los árabes de la zona este de Jerusalén que no tienen los mismos derechos que sus vecinos de la zona oeste tienen necesidades. No hay israelíes con las mismas necesidades. Los judíos nacionalistas y mesiánicos buscan en Jerusalén una capital espiritual, igual que los musulmanes que consideran que Al-Aqsa es la mezquita donde Mahoma rezó antes de ir al cielo. Los líderes israelíes posteriores a 1967, y especialmente tras la victoria del partido derechista Likud en 1977, han convertido Jerusalén en un símbolo nacionalista. Lo que décadas atrás era solo un símbolo religioso, ahora es también un símbolo nacional. Por las calles del barrio judío de Jerusalén hay decenas de carteles, señales, monumentos conmemorativas de la guerra de 1948 y la de 1967: en muchos de ellos, la historia se explica de manera inexacta, y son herramientas de propaganda. Jerusalén no es solo un parque de atracciones de las religiones, y para el judaísmo no es solo el lugar de peregrinaje y residencia del fundamentalismo ortodoxo; es también un símbolo de la construcción nacional de Israel. Es una construcción sobre unos pilares endebles: aunque Israel reconoce simbólicamente desde 1950 a Jerusalén como su capital, ningún país coincide con ese criterio. Y hay un 30% de población árabe en Jerusalén que tampoco.
La decisión de Trump no tiene aún efectos prácticos, pero sí un enorme simbolismo. Es posible que despierte la violencia. Pero no es la decisión que frustra las negociaciones de paz, porque estas prácticamente no existen. Como escribe Padraig O’Malley, autor de The two-state delusion, “hasta hoy las negociaciones se han llevado a cabo bajo la idea de que ‘no hay ningún acuerdo hasta que no haya un acuerdo total’”, lo que garantiza una “parálisis permanente”. El proceso actualmente está en suspenso, a la espera de las supuestas negociaciones entre Jared Kushner, el yerno y asesor de Trump, y Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí y líder de facto del país. Para Netanyahu, por su parte, el plan de Trump es ideal: envuelto en escándalos de corrupción y acusaciones de autoritarismo, en un gobierno en coalición con ultraortodoxos, el primer ministro puede atribuirse el mérito. En cambio para los palestinos, que comienzan a crear un bloque único (Fatah y Hamás comenzaron hace un par de años un proceso de reconciliación), una cesión de Jerusalén sería inaceptable.
Ricardo Dudda (Madrid, 1992) es periodista y miembro de la redacción de Letras Libres. Es autor de 'Mi padre alemán' (Libros del Asteroide, 2023).