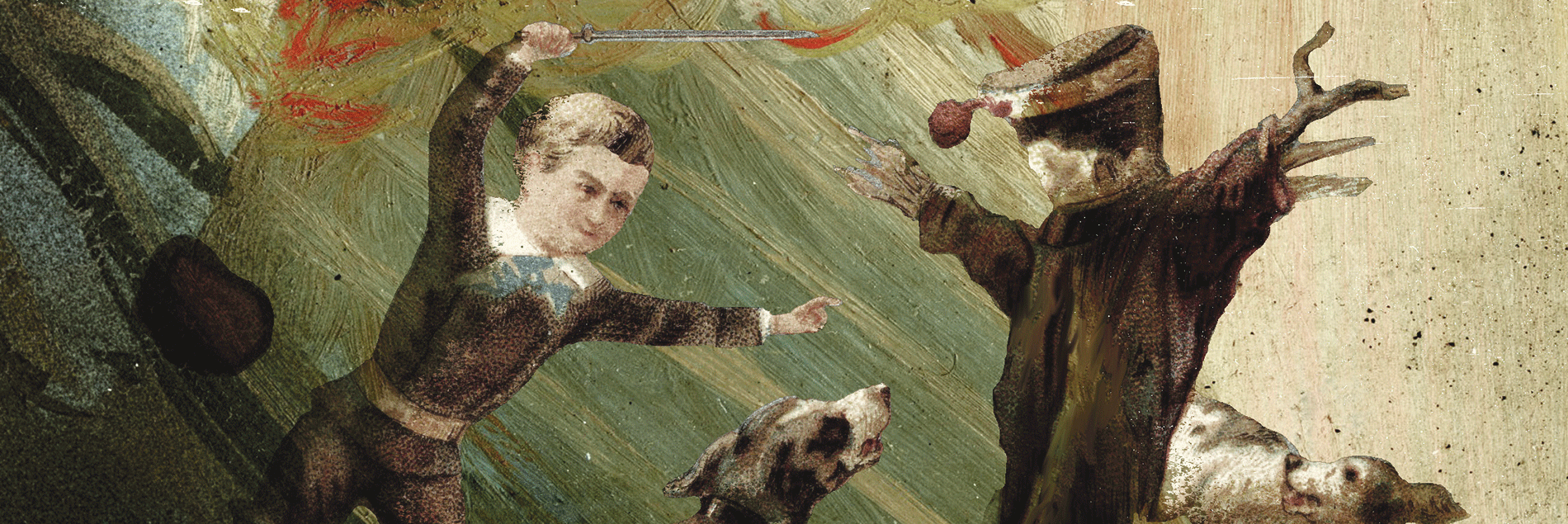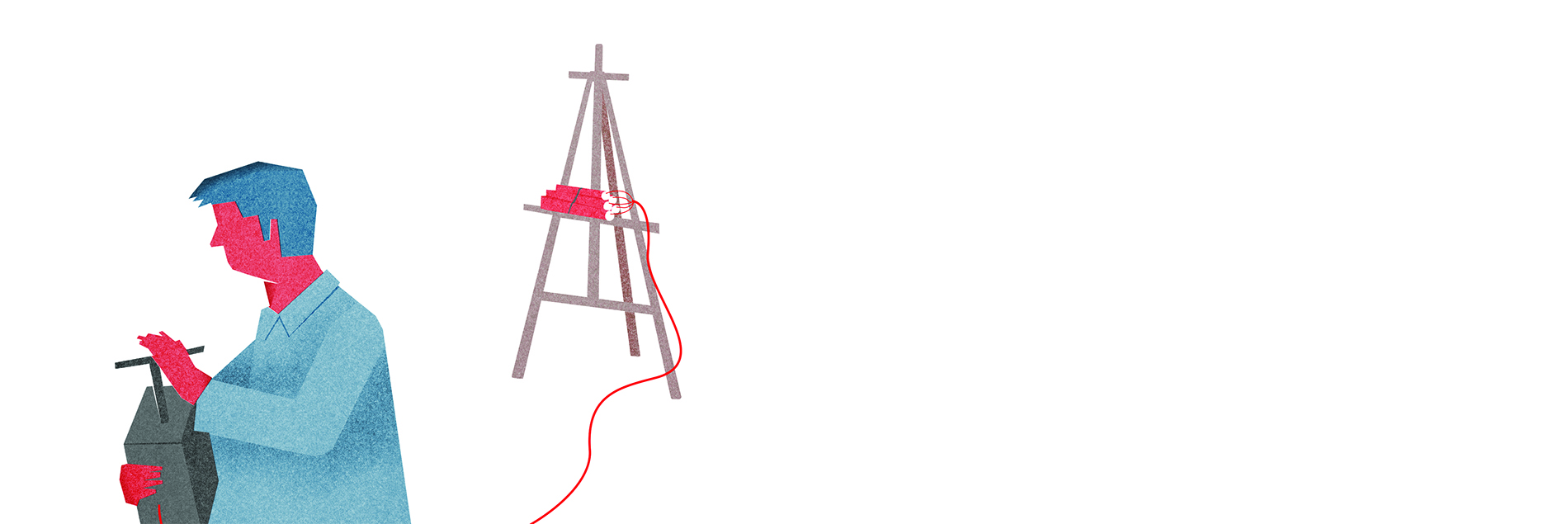¿Es posible crear una obra maestra artística cuyo contenido sea detestable en términos morales y políticos? Si es así, ¿qué debemos hacer con semejante arte? Puedo pensar en un ejemplo evidente: El nacimiento de una nación (1915), la película muda de D. W. Griffith. Sobre su mensaje repulsivo no puede haber duda alguna. La historia de dos familias, una en el norte y otra en el sur, durante y después de la Guerra Civil estadounidense, es propaganda pura para el Ku Klux Klan.
Basada en dos novelas de Thomas Dixon Jr., The clansman y The leopard’s spots, la cinta épica de Griffith hace un retrato idealizado del sur prebélico, en donde los esclavos vivían en feliz armonía con sus amos blancos. Este paraíso de jerarquía racial se ve brutalmente alterado por los liberales del norte, quienes no solamente ganan la Guerra Civil, sino que también otorgan a los negros el derecho a votar, con lo que destruyen el “orden natural”. Libres, los negros comienzan a comportarse como salvajes obsesionados por el sexo y hambrientos de poder. Las mujeres blancas se encuentran en peligro, reina el caos y solo la marcha heroica de los kkk con sus blancas túnicas salva la virtud de las mujeres blancas y el honor de los hombres blancos.
Muchos de los negros que aparecen en la cinta fueron interpretados por actores blancos, cuyos gestos y miradas lucen lascivos y grotescos debido a sus rostros pintados de negro. El villano de la película es un político mulato corrupto que lleva a cabo la más imperdonable de las acciones: logra la aprobación de una ley que permite los matrimonios interraciales. El horror que esto significa aparece representado en la escena más popular de la película: Gus, un hombre liberto, está enamorado de una chica blanca, Flora, a la que sigue hasta el bosque y a quien declara su deseo de casarse. Aterrorizada, Flora huye de él; Gus la sigue, mientras le asegura que no le hará daño. Parada en la orilla de un precipicio, Flora dice que saltará si él se acerca más. Él hace un movimiento, tal vez para detenerla. Ella salta. Una pandilla de encapuchados del Klan atrapa a Gus y lo lincha.
Se trata de una escena escalofriante, que al mismo tiempo muestra el dominio artístico de Griffith, porque su hermosa puesta en escena es un ejemplo del realismo cinemático que cambiaría la industria para siempre. No es solo el innovador trabajo de cámara, el uso inteligente de la música y la edición con fines dramáticos lo que pone a esta escena y otras por encima del nivel de la propaganda mediocre. Hay pathos verdadero en los personajes. Griffith era un artista demasiado talentoso como para no permitir que cierta ambigüedad se colara en su película, a pesar de sus convicciones racistas. La escena en la que Gus persigue a Flora sugiere más cosas que el mero terror a la violación. Gus parece menos una figura amenazadora y más un personaje patético, alguien que trata de expresar su amor por una mujer que solamente lo puede ver como una bestia salvaje. El intertítulo explica que para Flora es mejor morir que perder su honor –y Griffith y buena parte de su audiencia blanca podrían haber estado de acuerdo–, pero lo que la película muestra es algo más complejo.
Es difícil pensar en otras obras maestras tan repulsivas como El nacimiento de una nación. En ocasiones se menciona a Jud Süß (1940), la cinta de propaganda antisemita de Veit Harlan. Sin embargo, y a pesar de haber sido un director perfectamente competente, Harlan no se acercaba siquiera al genio de Griffith. La película tiene sus momentos, pero está lejos de ser una obra maestra.
Louis-Ferdinand Céline es otro ejemplo de un gran artista con ideas espantosas. Su antisemitismo y simpatía por los nazis se encuentra fuera de duda. En ese sentido, panfletos como Bagatelas para una masacre (1937) exhiben su peor cara. Cuando, en 2017, Gallimard decidió publicar de nuevo algunos de sus textos más detestables, hubo tantas protestas que la editorial tuvo que suspender sus planes. Pese a ello, la obra más conocida de Céline, Viaje al fin de la noche (1932), no puede ser tildada de propaganda extremista aunque rebose bilis y pesimismo por la humanidad. Ese no era su propósito. Otros veteranos de la Primera Guerra Mundial, como Ernst Jünger o Curzio Malaparte, compartían con Céline la misma visión oscura sobre el ser humano.
Oscar Wilde dijo que solo había buen arte y mal arte. La moralidad y los motivos del artista no venían al caso. Pero la cuestión no puede ser tan simple. La estética tiene un componente moral. Sin embargo, es- tamos conscientes de que podemos apreciar obras de arte y al mismo tiempo tener un profundo desacuerdo con las convicciones o las ideologías que debían transmitir. Un ateo puede sentirse conmovido por una pintura que represente el martirio de los santos cristianos. Una señal de la calidad artística es el grado de complejidad. Una buena obra de arte (como la escena del suicidio en El nacimiento de una nación) puede tener numerosas interpretaciones. Una Virgen con el niño de Rafael debía ser claramente una expresión de piedad religiosa, pero un laico puede entender la imagen como una representación del amor maternal.
Es más complicado interpretar los íconos ortodoxos rusos en clave laica, puesto que se trataba de objetos sagrados. La veneración es a la vez el tema y el propósito de esas pinturas. Los devotos acaso no las consideraron obras de arte, pero incluso eso no impide otras formas de apreciación. No necesitas creer en la Santísima Trinidad para conmoverte con la espiritualidad de la famosa pintura de Andréi Rubliov. A fin de cuentas, el anhelo de trascendencia es también profundamente humano.
Además se puede separar la ideología política del goce estético. Las películas de Serguéi Eisenstein, como El acorazado Potemkin, son tan propagandísticas como Jud Süß. Fueron hechas para promover una ideología que pronto llevaría a la masacre. Las purgas de Stalin ya habían comenzado en 1925, cuando Eisenstein filmó El acorazado Potemkin. En el aspecto técnico, la película es tan imaginativa como El nacimiento de una nación: las imágenes metafóricas que Eisenstein utiliza en su montaje –por ejemplo, la carriola que cae dando tumbos por la escalera de Odesa– han influido desde entonces en directores de cine y otros artistas.
La brillantez técnica también caracteriza a El triunfo de la voluntad, el cuasidocumental cuidadosamente ensamblado sobre la concentración nazi de 1934 en Núremberg, de Leni Riefenstahl. Su manejo de múltiples cámaras, la edición magistral y los grandes efectos operísticos tuvieron tanta influencia como las técnicas de montaje de Eisenstein: el avión de Hitler que desciende de las nubes al son de la música de Wagner, por ejemplo, o su entrada al estadio caminando a través de la masa de hombres uniformados como Moisés cruzando el mar Rojo. Y sin embargo, a diferencia de El acorazado Potemkin, la propaganda nazi de Riefenstahl no alcanza el nivel del gran arte. La brillantez técnica no es suficiente. No hay nada de interés humano en El triunfo de la voluntad, ni intimidad, ni visión psicológica, ni pathos, ni desde luego complejidad. Todo se reduce a espectáculo, y a un espectáculo de lo más odioso.
Parte de la diferencia entre la obra de Riefenstahl y la de Eisenstein puede residir en las ideologías que promovieron. Si bien el comunismo condujo a la dictadura y a una terrible crueldad, sus ideales no eran reprobables. Las películas de Eisenstein elogian la solidaridad humana en contra de la autoridad opresiva. Su ideal revolucionario estaba todavía lleno de esperanza. El acorazado Potemkin denuncia la violencia del gobierno autoritario, mientras que El triunfo de la voluntad la celebra. La promesa de igualdad social puede ser una base para la creación artística; celebrar el racismo no se presta al buen arte. La ideología nazi, con su culto a la raza aria, es inherentemente una forma criminal de lo kitsch. También lo es el racismo de El nacimiento de una nación, por supuesto, pero la película de Griffith tiene momentos que escapan a su crudo mensaje. Algo de lo que carece la película de Riefenstahl.
A mi modo de ver, la mayor realización de Eisenstein es Iván el terrible, la película en dos partes que Stalin le comisionó durante la guerra con el propósito de levantar la moral de los rusos. Esta épica magistral muestra el ascenso de un tirano con el cual Stalin se identificaba personalmente. Es decir que la cinta debía ser también una oda a Stalin. Iván utiliza su poder aterrador para derrotar a enemigos externos e internos, especialmente a los aristócratas rusos. La segunda parte –aun más fuerte que la primera y cuyo estilo hace pensar en una versión rusa ortodoxa del teatro kabuki– trata de conspiraciones reales o imaginadas contra el zar y de los crímenes necesarios para aplastarlas.
La finalidad de la película no era hacer propaganda comunista, si bien apelaba al nacionalismo ruso y había sido realizada para alabar a un dictador. Pero al igual que Griffith, Eisenstein no podía evitar inyectar ambigüedad en su caracterización. Insinúa la peculiar locura que viene con el poder absoluto. Su Iván, por muy terrible y estilizado que parezca, es plenamente humano. Demuestra verdadero miedo. Duda. Hay incluso indicios de conciencia. Stalin prohibió la película, pero no porque el déspota retratado fuera cruel. Por el contrario, pensó que el Iván de Eisenstein no era suficientemente despiadado, no era por completo un hombre de hierro. Su prohibición fue acaso el mayor homenaje que pudo recibir esta película extraordinaria.
No hay un artista fascista de la estatura de Eisenstein, aunque hubo algunos buenos. No es lo mismo el fascismo que el nacionalsocialismo. En sus etapas tempranas, el fascismo no contemplaba el racismo violento de los nazis. Para los futuristas italianos, como Filippo Tommaso Marinetti y Gino Severini, el fascismo representaba juventud, velocidad y un futuro glorioso y libre de los opresivos fardos del pasado. Otra vez, podemos apreciar la belleza dinámica de las pinturas cubistas de Severini sin ser de ningún modo atraídos por la política grandiosa y con frecuencia brutal de Mussolini. El escultor fascista más famoso fue Arturo Martini. Sus esculturas neoclásicas de figuras angulosas y atléticas fueron acaso concebidas para promover la gloria de la Nueva Roma de Mussolini. Pero son hermosas del mismo modo que los desnudos de héroes arios de Arno Breker no lo son. La diferencia debe tener algo que ver con el racismo evidente en el trabajo de Breker pero no en el de Martini. Pero incluso el prejuicio racial no siempre excluye la calidad artística.
Para que el arte pueda elevarse por encima de sus sospechosas o incluso repulsivas fuentes ideológicas tiene que ser algo más que propaganda. Hay cualidades que pueden extraerse del comunismo, de la mayoría de las religiones e incluso del fascismo que no obstaculizan el buen arte. El nazismo puede ser una excepción. Las películas alemanas que se produjeron durante el Tercer Reich son en su mayor parte mediocres, superficiales y cursis. O son obras de propaganda antijudía. Las películas bélicas japonesas, hechas bajo los estrictos auspicios de un régimen autoritario militarista, son mucho mejores. Aunque tenían que avalar la ruda política del momento, algunas llegan a ser excelentes. Las mejores cintas bélicas, como Five scouts (1938) o Mud and soldiers (1939), ambas dirigidas por Tomotaka Tasaka, son superiores a la mayor parte de las películas propagandísticas porque no se centran en la gloria militar sino en las duras vidas de los hombres en combate. El énfasis no recae en las hazañas heroicas sino en el autosacrificio. Esto puede ser conmovedor, incluso si no simpatizamos con los propósitos bélicos de los japoneses. Y hay algo más: aunque la propaganda oficial de la época promovía una idea de superioridad racial, el racismo no contamina las mejores películas bélicas japonesas. Nunca se ve propiamente al enemigo. Es una abstracción fuera de escena, y no viene al caso, puesto que el tema no es la perversidad del adversario, sino la belleza del sacrificio japonés.
Sin embargo, incluso en los casos en los que aparecen estereotipos raciales, el arte que se produce no puede descartarse siempre como basura. Richard Wagner era un antisemita, sus escritos lo muestran con claridad. Pensaba que los judíos corrompían la cultura alemana, si bien para lograr la ejecución de sus óperas trabajó con músicos judíos. A menudo se ha acusado a Wagner de recurrir a imágenes antisemitas para caracterizar a algunos de los personajes de sus óperas: el pedante Sixtus Beckmesser de Los maestros cantores de Núremberg, por ejemplo, con su habla entrecortada, su falta de talento creativo y su estéril espíritu crítico; o los mentirosos hermanos Alberich y Mime, dos enanos que guardan el tesoro del nibelungo en el ciclo del Anillo: se encogen, se agachan, mascullan y chillan de la manera en que se supone que Wagner creía que los judíos se comportaban.
No todo el mundo está de acuerdo en que había una intención antisemita. Marc Weiner, un experto estadounidense en Wagner, piensa que sí. Pero también defiende que “el racismo de Wagner lo condujo a crear algunos de sus personajes dramáticos más complejos, ricos y enigmáticos, así como parte de la música más evocadora, iconoclasta y hermosa que hizo”. E incluso si Wagner proyectó algunos clichés antisemitas en sus personajes, no se les identificaba como judíos. El tema de lo judío no participa en las historias del Anillo ni en Los maestros cantores de Núremberg.
Por supuesto que tipos imaginarios de judíos aparecen en algunas novelas y obras de teatro famosas. El judío avaro y vengativo que Shakespeare creó en El mercader de Venecia es el ejemplo más famoso. Luego está Fagin de Oliver Twist, de Dickens: el ladronzuelo que, en la interpretación de Alec Guinness en la película de David Lean, se retuerce y gimotea justo como Alberich, mientras corrompe a los niños que levanta en las calles. Pero, por desagradables que sean esas fantasías antisemitas, ni Shylock ni Fagin son simples villanos. Es probable que Shakespeare y Dickens compartieran muchos de los prejuicios antisemitas de su tiempo, pero los judíos en sus ficciones son personajes complejos, retorcidos por dentro debido a su destino de marginados perseguidos. Shylock es a la vez un estereotipo antisemita y un personaje muy humano y de muchos matices. Es esta ambigüedad, esta apertura a diferentes posibilidades, lo que hace de El mercader de Venecia una gran y al mismo tiempo inquietante obra de teatro.
Otro tipo de ambigüedad subyace en algunos de los poemas más controvertidos de T. S. Eliot. Mucho peor que Shylock o Fagin es el Bleistein de “Burbank con un Baedeker: Bleistein con un cigarro”. Como en la obra de Shakespeare, el lugar del poema es Venecia, el símbolo urbano de la belleza decadente. La civilización espiritual –cristiana, en la mente de Eliot– está condenada al colapso bajo el craso materialismo de la vida moderna. Bleistein es la cara de ese desastre inminente:
Pero así o semejante era el modo de Bleistein:
un doblar y hundirse de rodillas
y codos, con las palmas hacia afuera,
semita vienés de Chicago.
Un ojo protuberante, sin lustre,
desde el fango protozoico mira fijamente
una perspectiva de Canaletto.
La humeante vela del tiempo
declina. En el Rialto una vez.
Las ratas están bajo las pilas.
El judío está bajo el montón.
Dinero en pieles. El barquero sonríe…
(( Traducción basada en la de Fernando Vargas, T. S. Eliot, Poesía completa, Publicaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1989.
))
El antisemitismo es innegable y, en especial desde la mirada retrospectiva que siguió al Holocausto, repulsivo. Pero, como observó George Steiner, “los momentos más desagradables de Eliot suelen aparecer en el corazón de la muy buena poesía”.
((Carta a The Listener, 29 de abril de 1971.
))
Los pasajes más odiosos de Eliot son parte de su visión pesimista del mundo. Aún podemos maravillarnos de la poesía sin suscribir su punto de vista ni su antisemitismo. El crítico Michael Wood lo formuló de manera acertada en un ensayo sobre los prejuicios de Eliot: “Pero también descubro que el horror que a veces siento cuando leo estos poemas tiene muy poco que ver con mi reacción ante la agudeza y el mordaz esplendor del resto; y que no puedo utilizar una reacción para destrozar a la otra, de cualquier manera.”
((New York Review of Books, 15 de febrero de 1990.
))
El que Eliot expresara su visión profundamente conservadora en un estilo fragmentado, propio de la vanguardia, es importante. Si hay algo que odian los ideólogos de derecha, y los estalinistas, es la vanguardia. Los populistas en campaña contra las élites invariablemente acusan a los artistas vanguardistas y experimentales de timar al hombre común. Hitler, Stalin y Mao prohibieron a los vanguardistas y a veces los mataron. A la vanguardia se le asociaba con los liberales y los judíos, y con otros enemigos del pueblo. El arte totalitario debe ser comprendido al instante. La poesía de Eliot no podría estar más alejada del romanticismo sentimental y del burdo realismo socialista que marcaron tanto el arte nazi como el estalinista.
¿Existe tal cosa como un estilo fascista o totalitario? Las similitudes entre el arte nazi y el estalinista o maoísta sugieren que sí. El estilo totalitario es con frecuencia realista, al modo de esas malas pinturas del siglo XIX que le gustaban a Hitler: con vigorosos campesinos trabajando el suelo alemán al atardecer. Pero la inspiración principal es la grandiosidad decimonónica del neoclasicismo o, especialmente en Alemania, del romanticismo. Las fantasías arquitectónicas de Hitler son una versión agrandada y grotesca del estilo clásico. Lo son también las enormes esculturas de desnudos de Arno Breker.
Las películas de Leni Riefenstahl –comenzando con aquellas cintas montañistas de la década de 1920, en las que aparece escalando solitarias cimas alpinas mientras se regocija con los elementos salvajes de la naturaleza– se basan mucho en el romanticismo alemán. Incluso en Olympia: festival de las naciones, sobre las olimpiadas de 1936 en Berlín, uno de sus documentales menos reprobables, hay un ánimo de éxtasis pagano: la adoración de cuerpos atléticos (negros lo mismo que blancos, se debe decir) y la devoción por los héroes. Al igual que algunos grandes románticos, como Caspar David Friedrich, prefería la luz del ocaso o del amanecer, los augurios del desastre y de una nueva era.
Los mismos cielos cargados de presagios funestos son con frecuencia un rasgo de las pinturas del realismo mágico de las décadas de 1920 y 1930. El crítico alemán Franz Roh inventó la expresión en 1925 para describir un retorno al realismo después del expresionismo. Roh no era un nazi –por el contrario, pasó tiempo en la cárcel durante el Tercer Reich–, pero artistas con simpatías por el fascismo o el nacionalsocialismo, como Franz Radziwill o el holandés Pyke Koch, se sintieron atraídos por ese estilo. Compartían con T. S. Eliot una idea de decadencia de la civilización a la que solo podría detener el llamado a un liderazgo fuerte y al orden marcial.
De manera notable, Susan Sontag trazó una línea que iba de las películas montañistas más tempranas de Riefenstahl a las concentraciones nazis, hasta sus fotografías de luchadores cubanos desnudos de la década de 1970: ahí estaba el mismo amor por los cuerpos bellos, por los guerreros y los héroes. Pero acaso estaba dibujando con un pincel demasiado grueso. El arte occidental está lleno de pinturas y esculturas que celebran la belleza física y glorifican el combate humano y animal. El que Riefenstahl haya aplicado esta sensibilidad estética a los festejos de Hitler no vuelve su estilo inherentemente fascista.
Lo más cercano a la estética de Riefenstahl que podemos encontrar en la historia del arte está en la obra de Jacques-Louis David, especialmente en su modalidad clasicista. David fue amigo de Robespierre y estuvo involucrado en el Terror. Era también un devoto de los héroes y un entusiasta pintor de guerreros desnudos. En 1795, mientras se encontraba en prisión, pintó un violento cuadro sobre el ataque de los romanos al pueblo de los sabinos. El rapto de las sabinas es una escena de extraordinaria violencia: bebés pisoteados, soldados desnudos a punto de asesinarse entre sí, mujeres encogiéndose por miedo a ser violadas. El estilo habría encajado con facilidad en la categoría de arte fascista de Sontag. Sin embargo, esto no concuerda para nada con la intención del cuadro, que en su centro muestra a una mujer de blanco (Hersilia) que intenta separar a su esposo (el dirigente romano) de su padre (el rey de los sabinos). David pintó El rapto de las sabinas en homenaje a su mujer: el amor que triunfa sobre la guerra.
En pocas palabras, no hay tal cosa como un estilo en esencia fascista o totalitario sino solo versiones degradadas de estilos anteriores, puestas al servicio de propósitos nefastos. Esto deja a las subsecuentes generaciones de artistas con un problema. A veces un estilo puede estar tan degradado que debe ser descontaminado, por decirlo de algún modo. En su ensayo Lenguaje y silencio (1967), George Steiner analizó las raíces del nazismo en la cultura alemana, pero también en el idioma alemán mismo. Pensaba que había “una cadencia áspera, mitad jerga nebulosa, mitad obscenidad” que Hitler explotó, y al hacerlo degradó el idioma de Goethe, Heine y Mann.
No estoy seguro de que esto sea del todo convincente. Cualquier idioma –ruso, japonés, chino o inglés, por supuesto– puede volverse “el idioma del infierno” si cae en manos perversas. Pero Steiner tenía razón en que el alemán había sido tan corrompido por la jerga nazi y los obscenos eufemismos del sadismo colectivo que los escritores de la posguerra tuvieron que reinventar una lengua literaria. En palabras de Steiner: “[Günter] Grass comprendió que ningún escritor alemán después del Holocausto puede utilizar el idioma de forma inocente […] Es como si Grass hubiera tomado el diccionario alemán por la garganta y estuviera tratando de arrancar la falsedad y la hipocresía de las viejas palabras, tratando de lavarlas con la risa y la incorrección para hacerlas nuevas.”
Sin duda Leni Riefenstahl nunca emprendió nada semejante. Era demasiado anticuada y demasiado obtusa. Pero otros artistas, como Anselm Kiefer, hicieron por las artes visuales lo que Grass había hecho por las palabras. Trataron de crear algo nuevo, a veces literalmente a partir de cenizas. Los estilos que habían sido degradados –el romanticismo alemán, por ejemplo– tuvieron que pasar a través de la sensibilidad posnazi de un cineasta como Werner Herzog para volverse otra vez aceptables.
Pero si bien estilos e idiomas pueden ser descontaminados de manera satisfactoria, no sucede lo mismo con las obras de arte contaminadas. No podemos erradicar al Bleistein de Eliot o al kkk de Griffith con nuestros simples deseos. Seguirán contaminando a las obras maestras que los contienen. Es una bendición que a estas alturas las obras de ese tipo sean bastante escasas. Pero deberíamos seguir poniéndoles atención, no solo para reconocer las cualidades artísticas que hasta cierto punto las redimen, sino también para perfeccionar nuestra conciencia de que el genio artístico puede ser absolutamente compatible con algunas de las peores ideas. ~
_____________________________
Traducción del inglés de Andrea Martínez Baracs.