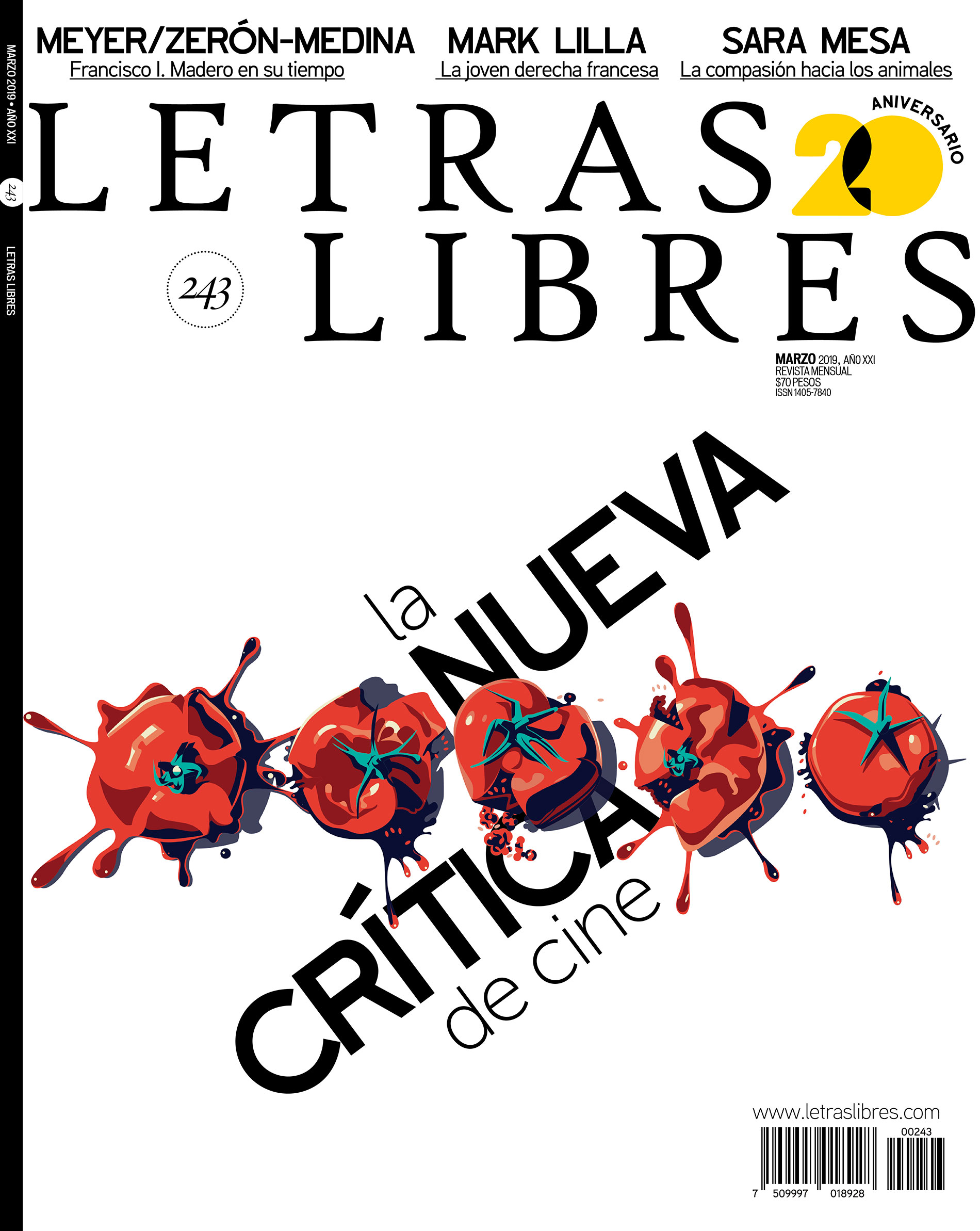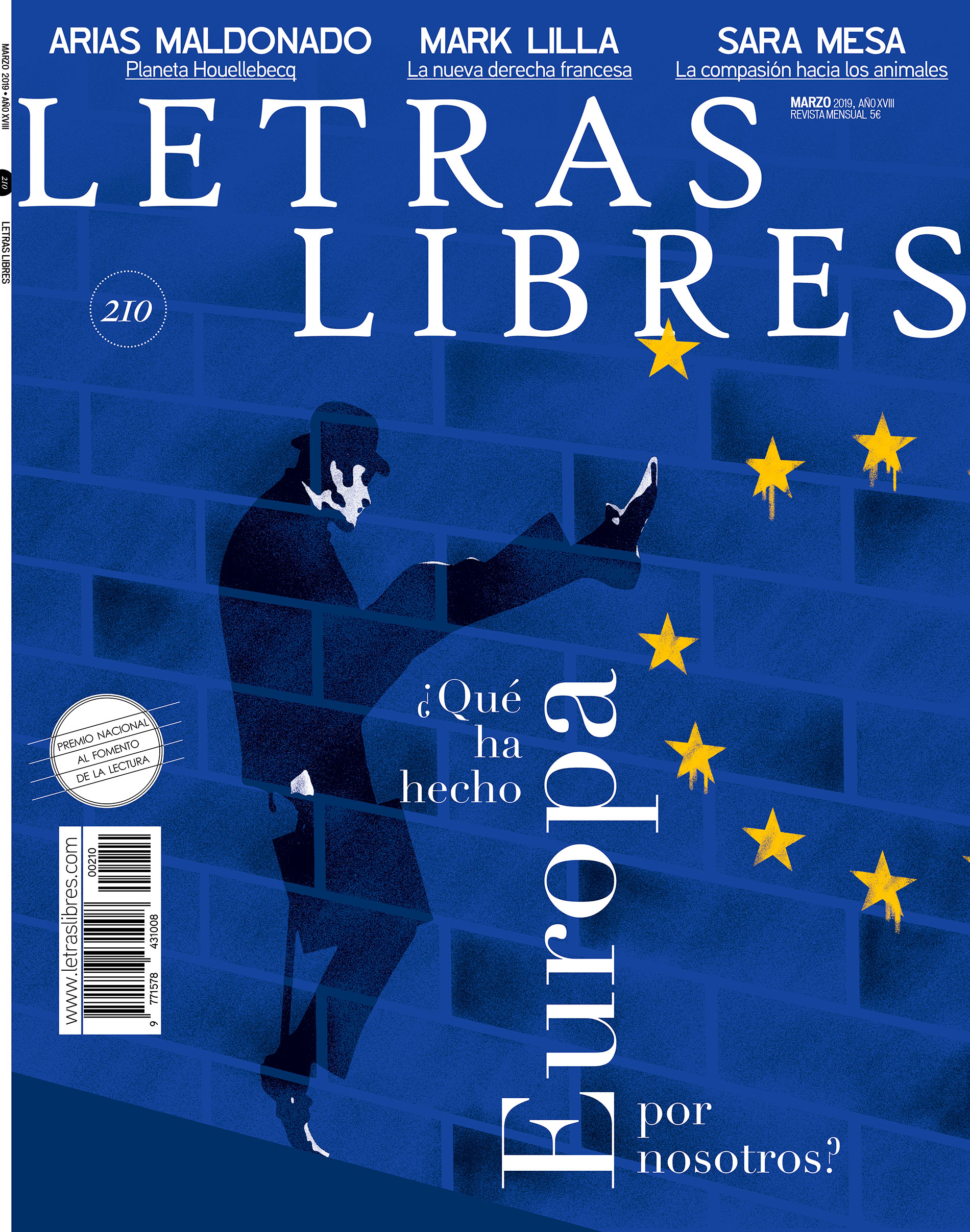En La lengua salvada (Galaxia Gutenberg, traducción de Genoveva Dieterich), Elias Canetti recuerda algunos episodios de su infancia que ponen de manifiesto una sensibilidad muy contemporánea respecto al sufrimiento animal. Al parecer, la madre de Canetti era una gourmet tan apasionada que se regodeaba en describir al detalle el modo en que las criadas cebaban a los gansos, empujando por sus gargantas con el pulgar cantidades enormes de papilla de maíz mientras les forzaban a mantener el pico abierto. La crueldad de este proceso –relatado, ni siquiera visto– horrorizó al niño Canetti hasta el punto de que se convirtió en una pesadilla recurrente: él mismo, convertido en ganso, era cebado a la fuerza hasta que se despertaba gritando. Este mecanismo de empatía, de identificación, se produjo también el día de una visita escolar al matadero. El profesor que acompañaba a los niños, consciente del impacto que podía causarles la excursión, se empeñó en explicarles razonadamente lo que veían, “como un cura que intentara reconciliar a alguien con la muerte”. Asqueado por todo aquello, Canetti describe las frases de su profesor como “untuosas”, a pesar de ser consciente de que su fin era protegerlos del horror. Sin embargo, llega un momento en que ni las palabras valen: cuando contemplan a una joven oveja embarazada recién sacrificada y abierta en canal. “En su bolsa amniótica flotaba un cordero diminuto, del tamaño de medio pulgar, la cabeza y las patas eran perfectamente reconocibles…”, rememora Canetti. Al contemplar la escena, espantado, casi en estado de trance, el niño pronuncia una sentencia: “asesinato”. La visita acabó justo entonces.
En sus reflexiones al respecto, Canetti menciona la compasión como el sentimiento que acerca al ser humano al sufrimiento de los animales. Es consciente de que esta compasión puede ser, con facilidad, objeto de burla. Su misma madre, molesta cuando él se negaba a comer carne, se vengó un día asegurándole que la mostaza que acababa de tomar se hacía con sangre de gallina. Canetti no era vegetariano, su negativa a comer carne era episódica, fruto del impacto reciente de ver, por ejemplo, a una ternera siendo arrastrada al matadero. No era, por tanto, una decisión meditada y razonada, sino una reacción sentimental, de vísceras. Una reacción, por así decirlo, compasiva.
Otra situación que en principio podría sonarnos contradictoria e incluso absurda, pero que tiene mucho que ver con la compasión, es la que relata E. B. White con su habitual elegancia y humor en el artículo “La muerte de un cerdo” recogido en E. B. White: Ensayos (Capitán Swing, traducción de Martín Schifino). En este caso, el autor se dedicó con esmero –y desesperación– a cuidar de un cerdo enfermo cuyo destino era ser sacrificado meses después. Es decir: trataba de evitar la muerte de un animal para matarlo tal como estaba programado. La experiencia se convirtió en un episodio tan doloroso que llegó a afectar a White de un modo personal. “El asesinato, al premeditarse, es en primer grado, pero rápido y habilidoso, y la panceta ahumada y el jamón proporcionan un final ceremonial cuya idoneidad rara vez se cuestiona […]. La estructura clásica de la tragedia se había perdido. De pronto me vi desempeñando el papel del amigo y médico del cerdo […]. Ya en la primera tarde tuve el presentimiento de que la obra nunca recobraría el equilibrio y de que mi compasión se volcaría por completo hacia el cerdo.”
Y así es: la compasión es un sentimiento que se activa solo cuando se rompe el guion tradicional de la tragedia, el guion original. Que un animal criado para el consumo humano muera no es dramático, no genera compasión, porque es, para White, ley de vida. Pero que el animal enferme, sufra y muera sin haber llegado a su fin previsto sí es dramático. En este punto, el animal y el humano se hermanan, saltándose la lógica de la utilidad: “La pérdida que sentía no era la pérdida de un jamón, sino la pérdida de un cerdo.”
El relato de White destila humor absurdo –por ejemplo, cuando se ve forzado a ponerle enemas al cerdo–, pero precisamente es esto lo que revela el sinsentido –o el sentido poco práctico– de la compasión. Noches sin dormir, llamadas intempestivas al veterinario y un sufrimiento compartido: la descripción de la muerte del cerdo es emotiva, humanizada y, ante su rostro ya sin vida, White se mete en la cama y llora “para sus adentros: profundas lágrimas interiores hemorrágicas”. El relato del entierro es lírico, incluso simbólico, y refleja la profunda transformación que ha supuesto para el narrador esta experiencia. Pero no es él solamente quien percibe lo anormal de esta muerte. También recibe solemnes condolencias de amigos y vecinos, porque la comunidad rural comprende que la muerte de un cerdo más allá del calendario de matanzas equivale a una pequeña tragedia, no por la carne que se pierde, sino por el sufrimiento del animal en sí.
La granja de E. B. White era, lógicamente, una granja familiar, de pequeñas dimensiones. No mucho mayor fue la que visitó Jenny Diski en Lo que no sé de los animales (Seix Barral, traducción de Íñigo F. Lomana), cuyo propósito era, en principio, ver parir a las ovejas en un entorno amable. Partos complicados, corderos enfermos o rechazados por sus madres, amamantamientos artificiales… la experiencia que describe Diski es bastante más dura de lo que hubiésemos creído en una visión idílica de la vida rural. La dueña de la granja dedica horas y horas cada día a salvar corderos que de otro modo morirían al poco de nacer, sacrifica sus noches, sus fuerzas y su paciencia para sacarlos adelante, y lo hace no solo con dedicación, sino también con ternura y, ah, la palabra: con compasión. La paradoja de que estos corderos, en torno a los seis meses de edad, sean sacrificados es la misma que la del cerdo de White: ¿por qué compadecerse ante la pérdida de un cordero que de todos modos va a morir? ¿Por qué dedicar tantos esfuerzos a la tarea de mantenerlo con vida? La misma granjera admite que, desde un punto de vista financiero, no resulta rentable. Su razón es mucho más sencilla: “No me gusta dejar morir a un cordero si puedo mantenerlo con vida.” Como explica Diski, no querer perder a un cordero no siempre es lo mismo que no querer perder dinero, es decir, hay algo más que alienta estos cuidados, esta especie de sufrimiento compartido.
Aunque Diski sabe que, desde la perspectiva del cordero, la condena es horrible –por mucho que los primeros meses de su vida discurran entre placidez y se le procure el máximo bienestar–, afirma que nadie podría reprochar nada moralmente a la granjera. No al menos a ella, propietaria de una pequeña granja familiar en la que el trato directo con el animal existe todavía. La situación es completamente diferente en las grandes explotaciones ganaderas, en las que, si un cerdo enferma o un cordero nace cojo, nadie dedicará un segundo a salvarlos de su eliminación inmediata. La compasión parece entonces tener que ver con la cercanía, como se desprende de la misma etimología del término: “padecer con, al lado de”.
De ganadería industrial habla también Michel Houellebecq en su última novela, Serotonina (Anagrama, traducción de Jaime Zulaika), y no precisamente en buenos términos. No es anecdótico en la obra del francés que una granja de gallinas aparezca como representación del horror, un horror que se asemeja, de algún modo, al que padecen muchas personas bajo una organización social deshumanizada y sin referentes. Pero ¿por qué Houellebecq, conocido por su frialdad narrativa, su cinismo y su aparente falta de empatía, aquí toma partido tan claramente por las gallinas? La descripción que hace de la granja es implacable: gallinas hacinadas en hangares bajo potentes focos halógenos, desplumadas, enfermas e infestadas de piojos, rodeadas de cadáveres en descomposición, pollos con vida echados a puñados a las trituradoras y, sobre todo, un cacareo de horror incesante, “aquella mirada de pánico permanente que te lanzaban las gallinas, la mirada de pánico y de incomprensión, no pedían piedad, no eran capaces, pero no entendían, no entendían las condiciones en las que estaban obligadas a vivir”. Que los veterinarios sean los primeros en aceptar estas prácticas no le resulta sorprendente, ya que también, dice, en los campos de exterminio nazis los médicos torturaban. Sin embargo, aunque al narrador le repugnan estas prácticas, no se muestra hostil ante la idea de la caza, “que deja a los animales en su hábitat natural, les permite correr y volar libremente hasta que los mata un depredador situado más arriba en la cadena trófica”.
J. M. Coetzee, apologeta extremo del vegetarianismo, calificaría esta distinción de hipócrita. Los derechos de los animales centran cada vez más las apariciones públicas del nobel sudafricano y se exponen repetidamente en sus libros, sobre todo a través de su álter ego Elizabeth Costello, una anciana escritora australiana que a menudo hace uso del argumento de la compasión. En Lo que no sé de los animales, Jenny Diski se enfrenta a lo que considera una posición intransigente y moralista, que es básicamente una posición moral, de salvación del alma, como la misma Costello reconoce. Lo que más cuestiona Diski es precisamente esta arrogancia de tipo moral, no el contenido de los argumentos que la escritora despliega, incluido el que asemeja el exterminio de animales por la industria ganadera con el Holocausto nazi –comparación que, como ya se ha visto, también recoge Houellebecq en Serotonina.
Es muy interesante la paradoja que Diski señala, contradicción a la que se ha llegado tras miles y miles de años de explotación animal: puede que lo que los humanos han hecho a los animales sea terrible, un exterminio en toda regla, pero la situación ahora no es tan sencilla de deshacer. No pueden devolverse a la naturaleza millones y millones de ejemplares de gallinas, vacas, ovejas y cerdos que no tienen ya un lugar propio en ella, conduciéndolos a un exterminio de otra clase. ¿Lavaría esto nuestras conciencias, dado que al menos no nos los comemos? ¿O es preferible lavarla con la exigencia de mejores condiciones en la industria ganadera? La compasión no es extensible a todas las especies animales –¿por qué no la sentimos por las ratas o por las cucarachas?–, ni todas las personas la experimentan por igual. Por absurdo que resulte, cuidar de los animales cercanos –incluso de aquellos que están destinados a ser comidos– es el resultado de un impulso difícilmente eludible. Alimentamos gatos callejeros con tarrinas de comida que se fabrican con desechos cárnicos obtenidos con prácticas más que cuestionables. Y, sin embargo, ¿dejaríamos morir de hambre a un gatito por ello? La gran mayoría de nosotros no. E. B. White desvelado por el sufrimiento de su cerdo es representación de algo que entendemos muy bien. ~