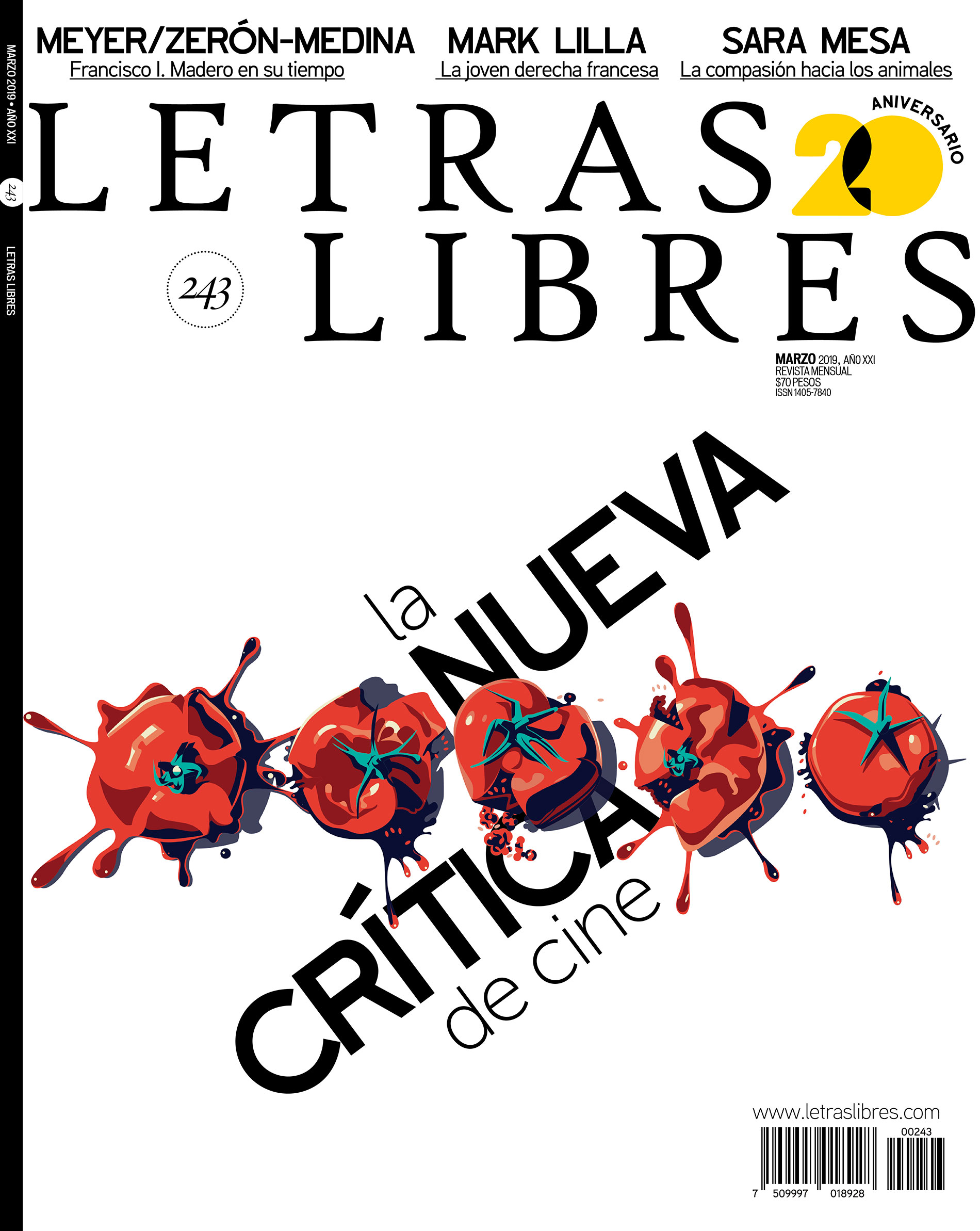En su aclamada lucha contra la corrupción y el dispendio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la defenestración de la burocracia, una faena espectacular con efectos materiales y simbólicos.
Era previsible. En un país con políticos y funcionarios ladrones, la invitación a la austeridad burocrática era una suerte de tautología –imposible de rechazar–. Sobre todo después del despilfarro peñanietista, más escandaloso que insólito. De modo que fue fácil para López Obrador pintar de forma maniquea –fiel a su estilo– a toda la burocracia como un monolito mezquino y voraz. Y había un poco de eso, no cabe duda, pero también –tras la caída de la presidencia imperial a finales de los noventa y la creación del servicio civil de carrera– una incipiente burocracia profesional, especializada y más que nada apartidista. Se formaron en ella miles de burócratas con base en el mérito y la vocación de servicio público, apartados de la antigua nomenclatura hegemónica. Continuaron el compadrazgo, el nepotismo, el dispendio y la corrupción habituales, pero en paralelo se robusteció una generación de jóvenes técnicos, educados en las mejores universidades, que de un sexenio a otro –independientemente del partido en el poder– servían al país. Eran innegables los vicios, pero también las virtudes.
Para el presidente, sin embargo, no era posible rescatar lo bueno y descartar lo malo –reformar–. Como en tantos otros temas debía cortar de tajo, borrar lo anterior; a fin de cuentas se trataba de un cambio entero de régimen, no de una simple transición gubernamental. “No va a haber nadie que gane más que el presidente”, dijo (no precisamente una lógica republicana) y ordenó la disminución del ingreso de los funcionarios más experimentados, la destitución de trabajadores de confianza, la eliminación de diversas prestaciones y el cierre de decenas de oficinas y dependencias; ajustes que en menor medida eran habituales en los cambios anteriores de gobierno, pero que esta vez –se anunció– serían los mayores de la historia: una auténtica purga.
Las críticas fueron inminentes. Especialistas y estudiosos de la administración pública advirtieron que ello podía generar un grave déficit de pericia y técnica (Jorge Andrés Castañeda, “amlo y el debilitamiento del Estado”; Guillermo M. Cejudo y David Gómez-Álvarez, “La austeridad y la podadora”, ambos en Nexos). Quienes habían invertido tiempo y dinero en su formación –algunos incluso con financiamiento y becas del Estado– voltearían a la iniciativa privada y serían sustituidos por personas menos capacitadas, dispuestas a ganar menos, y quizá más susceptibles a la corrupción (lo que no se ha demostrado); en suma, se deterioraría el capital humano. Encima –y este era el mayor riesgo–, una vez precarizada la burocracia, podía erigirse una pirámide leal donde la permanencia estuviera condicionada por la simpatía del presidente o su partido. Algo similar a lo que hizo el autócrata Viktor Orbán en Hungría, quien de manera gradual sustituyó a la burocracia profesional y civil por una corporación incondicional y devota (Anne Applebaum, “Lo peor está por venir”, Letras Libres). Se corría el peligro de regresar a la burocracia partidista del siglo XX.
Los costos materiales fueron inmediatos. Los simples rumores, las noticias falsas y el periodismo impreciso generaron un alud de renuncias, reacomodos, amparos, despidos, miedos y tensión. Se filtraron videos y testimonios de empleados siendo despedidos sin liquidación y forzados a firmar su renuncia; hubo cuenta de múltiples violaciones a los derechos laborales, un ambiente general de desasosiego.
A la fecha ignoramos el tamaño del perjuicio. No sabemos cuántos funcionarios han sido o serán reemplazados, quiénes los sustituirán y cuál será el daño patrimonial total. Según la subsecretaria de Hacienda, Victoria Rodríguez, se estima que durante 2019 será despedido cerca del 70 por ciento de los empleados de confianza del gobierno federal, es decir, entre 140 y 175 mil trabajadores, una cifra similar a la vaticinada por el periódico Reforma en el periodo de transición (Rolando Herrera, “Impactaría recorte a 200 mil burócratas”).
Sin embargo, ni es verosímil ni posible defenestrar toda una burocracia en tan escasos meses salvo con una maniobra abiertamente autoritaria. Aun con el recorte anunciado a los empleados de confianza, permanecerán casi un millón de servidores públicos considerados “de base”, quienes según el artículo 6 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado son inamovibles. Además, la reducción contemplada de otro tipo de plazas –llamadas “permanentes”– es menor a la que realizó Peña Nieto cuando sucedió a Calderón. (López Obrador eliminará apenas diez mil, mil quinientas menos que su antecesor.) Es decir, no es ni remotamente cierto que exista una “nueva burocracia”, ni que pueda hacerlo en el corto plazo. De cierto, buena parte de los funcionarios previos –tanto los altamente calificados, profesionales y apartidistas como los corruptos, ineficaces y viciados– no solo siguen en ella sino que apenas sufrieron módicos ajustes: pequeñas reducciones de sueldo, cambios de área o secretaría, la asunción de nuevas funciones. No mucho más. Además, las controversias constitucionales que diversas organizaciones –Banxico, la Cofece, la cndh, entre otras– presentaron ante la Suprema Corte ralentizaron el supuesto proceso de destitución masiva.
La burocracia ha sufrido más bien un cambio simbólico. El 10 de enero, tras apenas cuarenta días en el gobierno, el presidente declaró en su conferencia matutina: “Ya cambiaron las cosas, ya los servidores públicos no se roban el dinero.” La burocracia fue purgada y depurada y bendecida, aunque buena parte de ella sea la misma. La pasada era la burocracia perversa. La nueva es la inmaculada, porque vivió una expiación: el gran filtro de la pureza presidencial, análogo a la amnistía otorgada a los políticos corruptos de antaño.
Apenas si es necesario señalar el engaño retórico. Si en los hechos no se desmanteló la burocracia entera y en ella sigue buena parte del viejo régimen, es obvio que la metamorfosis acusa una falacia de petición de principio (petitio principii): ya no hay corruptos porque el presidente lo dice, no porque ya no haya corruptos. La conclusión está contenida en la propia premisa, como decir: “Yo no engaño porque soy honesto.” Por ello no sorprende que el periódico digital Animal Político reportara el 22 de enero pasado que tres de los más altos funcionarios involucrados en la llamada Estafa Maestra de Peña Nieto trabajaban para Pemex en el gobierno de López Obrador. Más tarde el presidente anunció que serían despedidos, pero después de la denuncia mediática, lo que nos invita a pensar: ¿acaso ellos son los únicos tres corruptos que se colaron? ¿No hay más en el casi millón de plazas “de base” que permanecerán? Y si los medios detectaron el resquicio, ¿qué tan eficaz en realidad fue la purga? ¿En efecto hubo una renovación?
En cualquier caso, no importa mucho si la actual burocracia es nueva o no y en qué proporción. A falta de contrapesos institucionales autónomos, lo crucial es lo simbólico: el beneplácito presidencial. Si en algo coinciden diversos estudiosos en la materia es que uno de los mayores alicientes de la corrupción es la impunidad (Alejandro Tomasini Bassols, “Reflexiones sobre la corrupción en México”, IIF-UNAM). Dado lo anterior, ¿qué interés tendría el propio presidente en perseguir todos los casos de corrupción –no solo algunos ad hoc– si ello implicaría reconocer que la celebrada expiación fue simulada? Como es habitual con el nuevo régimen, contestar positivamente a esta pregunta requiere un gran voto de confianza, algo que, por decir lo menos, es incauto. El periodismo y la oposición no pueden caer en semejante inocencia. ~
Es periodista, articulista y editor digital