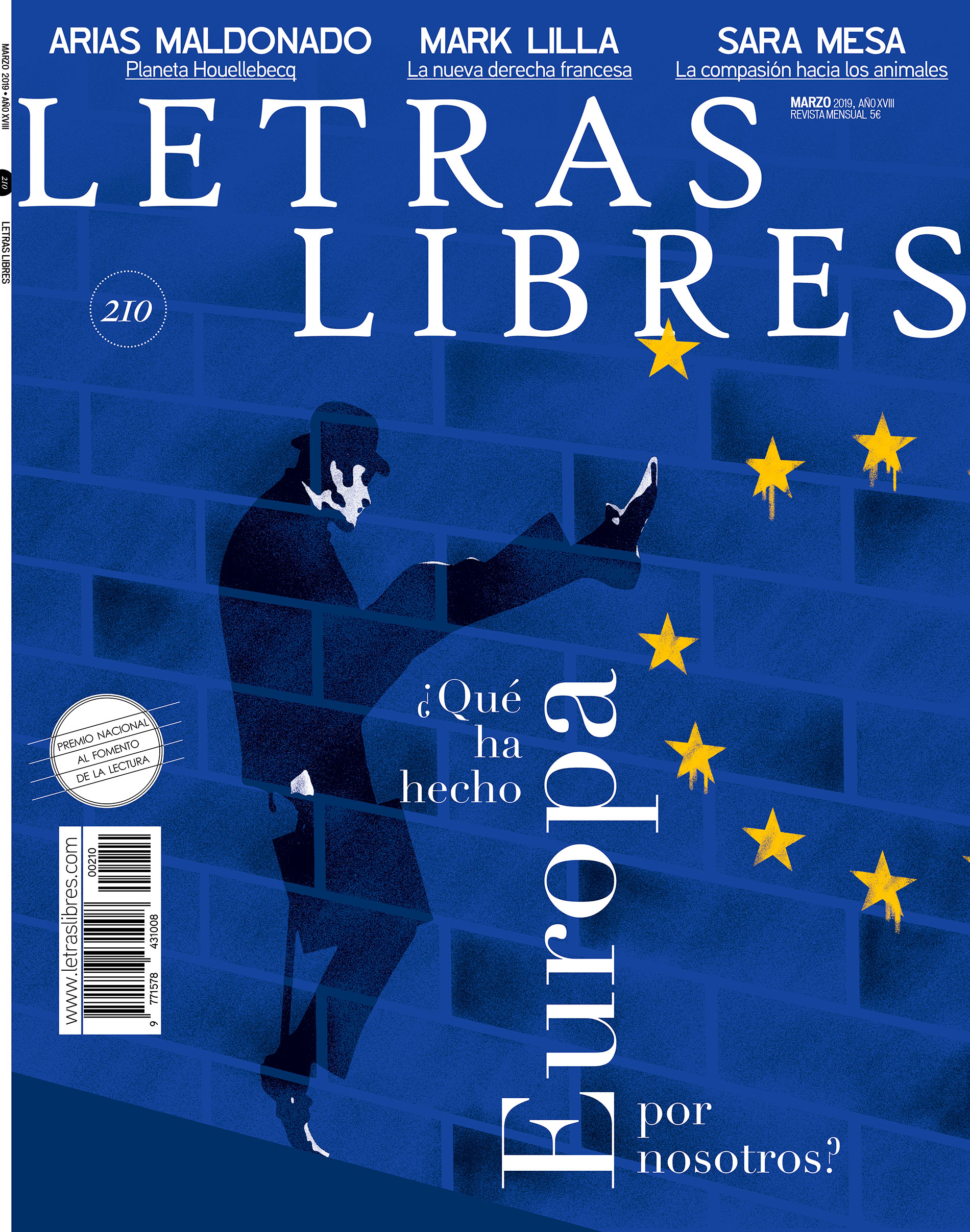En Cold war, la película de Paweł Pawlikowski, Wiktor y Zula viven un amor desgarrado por fronteras exteriores e interiores. Con el trasfondo de la Polonia comunista de los años cincuenta, él huye a Europa Occidental en busca de libertad y empieza una nueva vida en París, con todas las ventajas y oportunidades con que hoy sueñan muchos europeos no comunitarios cuando piensan en Europa. Zula le sigue y se convierte en una cantante de éxito, pero no es feliz. En una fiesta, Juliette, examante de Wiktor, le pregunta con condescendencia si no ha sido un “choque” venir a París, “con sus cafés, tiendas…”. Zula le responde fríamente que no. Su vida “era mejor en Polonia”.
Esta conversación refleja el abismo que aún hoy separa a millones de europeos. Se ha construido a partir de experiencias históricas diferentes, pero también de muros que cayeron hace décadas. Un orientalismo que nos presenta a las gentes de los Balcanes, Ucrania o el Cáucaso como pueblos incapaces de agencia y opinión propia e indefectiblemente sometidos a alguna maldición geopolítica (el poder de Rusia, “viejos odios étnicos”, etc.) de carácter natural y no producto del poder de decisiones y personas concretas.
Polonia hoy, por ejemplo, es una economía competitiva y un actor estratégico en el espacio europeo. Es, además, un laboratorio para la regresión democrática a la que conducen los movimientos nacionalpopulistas. Esta Polonia también produce movimientos cívicos de protesta, como el de las mujeres vestidas de negro contra la limitación del derecho al aborto, o figuras como la de Robert Biedron, alcalde gay de Slupsk. Biedron es partidario de una agenda social basada en la redistribución y el crecimiento sostenible.
Estas realidades divergentes se unen a la variedad de narrativas sobre lo que debe ser la UE, surgida precisamente por la ambigüedad que ha caracterizado al proyecto desde sus inicios. En los años noventa, Tony Judt nos mostraba en ¿Una gran ilusión? que la creación de la UE fue “un resultado fortuito de intereses económicos y objetivos nacionales, necesario por las circunstancias y posible por la prosperidad”, y que se le dio con el tiempo una justificación casi teológica. Pero los constructores de este club selecto no contemplaron que esa Europa fuera más allá de los contornos de la Europa rica. Franceses, alemanes y otros hicieron lo posible para mantener el sistema al otro lado del Telón de Acero.
Hoy la pregunta es la misma: ¿cuál es el proyecto o futuro europeo para o con los millones de europeos sin pasaporte comunitario? Para muchos de ellos, Europa es una aspiración vital, aunque pueda significar cosas diferentes (mejor nivel de vida, democracia, control sobre élites cleptócratas, etc.). La utopía europea ha adquirido vida propia fuera de la Unión. Europa se vive más en muchas de esas calles y países que aún no son democracias plenas que en la Rue de la Loi que conduce a las instituciones europeas. Si en Ucrania muchos ansían ser libremente europeos, y en Belgrado salen a la calle contra el autoritarismo, otros en París, como afirmaba The Economist, lo hacen para defender un manifiesto que incluye el rechazo al matrimonio homosexual o la salida de la UE.
Los europeos convencidos tenemos que plantearnos si la Unión es una comunidad de valores o también una alianza de intereses, como demuestra la unidad frente al brexit. Idealmente, ambas cosas. Quizás la hora política aconseja prudencia y pragmatismo. Pero también es el momento para reclamar más líderes con visión para pensar en grande: completar Europa a través de alianzas y estrategias de integración y cooperación innovadoras, que puedan prepararnos mejor para la competición geopolítica y la revolución tecnológica del siglo XXI. Ello requiere democracias resilientes, sociedades abiertas y Estados funcionales, que garanticen la cohesión y la paz social. ¿Podemos concebir avanzar hacia una Gran Sociedad Europea, flexible, inter e intraconectada, segura y sin visados ni aranceles internos, ni ciudadanos de primera y de segunda? Es una utopía, puede ser, pero no irrealizable.
Para los artistas que crearon un festival de cine en pleno sitio de Sarajevo era una utopía disfrutar de una película en paz y sin francotiradores, pero lo consiguieron. Hasta tal punto que, en una noche del agosto pasado, miles de europeos, los europeos de Sarajevo, pudieron admirar Cold war ante un cielo iluminado por fuegos de artificio, que no por armas letales, junto al propio Pawlikowski.
En los cincuenta, mientras Wiktors y Zulas se jugaban la vida al cruzar fronteras, unos pocos visionarios prácticos, traumatizados por la guerra, pero convencidos del poder transformador de la acción pública, pensaban cómo crear una nueva Europa. Hoy, otros Wiktors y otras Zulas siguen construyendo unión, con mayúsculas o sin ellas, y creen en Europa. Con ellos y otros tantos, tenemos de nuevo una oportunidad para relanzar Europa y trabajar por una Gran Sociedad Europea. ~