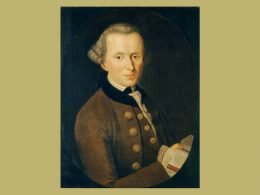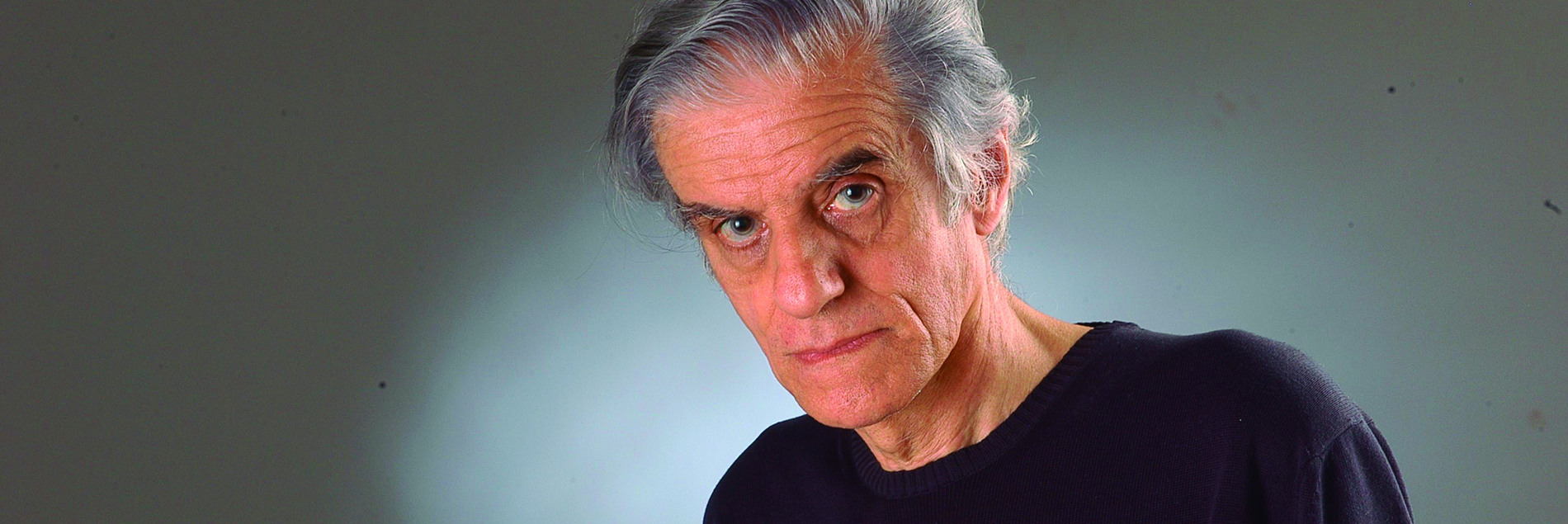La mano del juez gatilla, la pistola de salida perfora el silencio. Las atletas impulsan sus muslos y fijan la vista siempre adelante, como estacas incrustadas en el espacio final de los 100 metros que las separan de la victoria y que buscan cruzar con los brazos en alto.
Shelly-Ann Fraser-Pryce no: no tiene nada que ver al frente. A diferencia de sus siete rivales, la corredora jamaiquina se proyecta pero mirando abajo.
En la carrera que sea, final olímpica o campeonato regional, comienza con la vista hacia sus piernas y rostro tenso, ceño apretado, boca agarrotada. Un segundo, dos, tres y sus ojos negros siguen clavados abajo, mientras sus rivales indagan el horizonte porque ahí aguarda la meta que en 10 segundos cazarán.
¿Qué tanto observa la mulata con su cabeza inclinada, como una niña husmeando hormigas? Quizá con esos ojos la mujer de 33 años dialoga con sus piernas, les susurra amor, les demanda respuestas. En principio, porque siempre debió creer que su condición física no era absurda para ser atleta: mide 1.52m. Le falta un montón para llegar al 1.60 y así se fue moldeando desde la niñez como la deportista más veloz de la prueba más veloz del planeta. Medir 152 cms e intentar eso parecería tan inaudito como que tus pies cuelguen de la silla y pretendas ser poste de la NBA.
Cuando, en 2008, su fantástico desempeño deportivo trascendió el ámbito del Caribe y empezó a ganar todo lo posible, los medios la llamaron “Pocket Rocket” (Cohete de bolsillo). Lejos de molestarle el estigma de chaparrita supersónica, la mujer nacida en 1986 usó el apodo para nombrar a su fundación, que canaliza parte de sus ganancias hacia jóvenes que sin dinero tendrían que perseguir la comida, más que ser deportistas.
Acumula montones de medallas doradas: fue oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012, y cuatro veces campeona mundial: Berlín 2009, Moscú 2013, Pekín 2015 y Doha 2019 (es la única velocista ganadora de cuatro mundiales).
Tantas veces casada con la solemnidad, el glamour, la vanidad, la fama se le escapa de la cara de modo distinto. “Lo mental para mí es lo más duro –admite–: pienso de todo antes de competir y mi peor oponente es el miedo”. Al verla, uno imagina lo contrario: con las cámaras encima sonríe antes del “on your marks” que causa taquicardias con su sonido robótico, e incluso al dar entrevistas: a carcajadas suele explicar qué significa cierta victoria, cómo se siente que la alegría dé vueltas dentro suyo por sus maravillas en el atletismo.
En su barrio de crianza, Waterhouse, vecino del puerto de Kingston, el África recorre las calles y brota en la piel de sus pobladores, descendientes de esclavos que habitan un escenario con pisos de tierra, burros en carretas, casas de lámina, gente en bici, tabiques pelones, montones de cables que cruzan las calles y vendedores ambulantes, como su madre, que ofrecen patties (empanadas de carne con hojaldre de coco) o peanut punch (coctel de cacahuate). Mamá soltera, Maxine surcaba el piso terroso y violento de Waterhouse para sostener a Shelly y sus dos hermanos. “Mi autoestima sufrió: no tenía ropa ni casa bonita –recuerda la deportista–. Quería crear historias solo para que se aceptara mi relación con la pobreza”.
En su barrio protestante, frases como “Who God Bless no man curse” (A quien Dios bendice ningún hombre lo maldice) irrumpen en bardas o fachadas de negocios, como si la gente quisiera convencerse de que un día el destino cambiará este país donde 20% vive en la pobreza. La fe cristiana mueve a Shelly, que desde la secundaria acudía al templo. Al volverse una celebridad internacional, aclaró: “It was time for me to start living for Christ”.
Con 10 años subía a un autobús que la llevaba a sus primeras competencias: los entrenadores se sorprendían por la velocidad con que movía sus pequeñas piernas. Después de que a los 16 años hizo en 100m planos un tiempo asombroso de 11.57 segundos, la adoptó el centro creador de estrellas de su país, Maximising Velocity & Power Track & Field Club, donde se formó Asafa Powell, por años el hombre más rápido de la Tierra.
Pero su evolución rompió cualquier pronóstico en Londres 2008, a los 21 años. La carrera inició, llegó a la mitad y Shelly, a menos de 3 segundos del final, era sexta. En los 30 metros finales rebasó a cinco y ganó con holgura en 10,78.
La primera caribeña medalla de oro olímpica en 100m sacudió al deporte mundial con sus carreras, guiño a los límites de la especie: por segundo avanza 9.33m y roza las cinco zancadas.
Cruza la meta, mira su tiempo e irrumpe la locura: salta, manotea el aire, se tira a llorar, y estalla en una sonrisa blanca bajo la melena agitada –pintada de turquesa, amarilla, verde, a la que a veces entrelaza flores–que las jamaiquinas imitan en su estética Chic Hair Ja.
Con sus triunfos, Waterhouse se llena de banderas, claxonazos, graffiti con su imagen y gente que grita y baila. Al ganar Shelly el oro de Londres, su mamá salió a celebrar y fue atrapada por la tv local: a 9 mil kms de distancia mandó a su hija primero un mensaje natural, “te amo”, y luego le exigió: “Mantente con buenos sentimientos”, para que el éxito no degenerara en presunción.
Cuando el mundo suspiraba por sus hazañas, Fraser-Pryce se despidió de la pista por una misión. “Ser la mejor mamá que pueda”. El 2017 fue para su hijo Zyon y en 2018 volvió, aún con dolores de cesárea. “Tuve muchas molestias en el gimnasio. Volví a entrenar a las 10 semanas de tener al bebé, con una faja en mi estómago”.
Hoy quiere su imperio en Tokyo 2020: “Estoy ansiosa por mis cuartos Juegos Olímpicos. Mi sueño es correr debajo de 10,70”. Otra vez la veremos con esa mirada baja que solo se levanta casi a la mitad de la carrera: hacia el segundo 4 sus pies ya entendieron el mensaje de sus ojos y es momento de devorar la meta.
Al ganar, ganar y ganar, siempre repite: “I trust in God”, cediéndole a Dios la responsabilidad de sus competencias. La verdad es que Shelly nunca lo deja solo: con sus piernas incontenibles todo el tiempo lo ayuda.
Periodista. Ha escrito en diarios y unas 40 revistas. Ha sido profesor en la UNAM y la Universidad Iberoamericana, y es autor del libro México, Tierra Inaudita. Dirigió el espacio Deporte Inaudito en Imagen Televisión y hoy es columnista de las revistas Chilango y Este País y colaborador del sitio de podcasts Así Como Suena. Premio Nacional de Periodismo en México en 2007 y galardonado por la Sociedad Interamericana de Prensa en 2016.