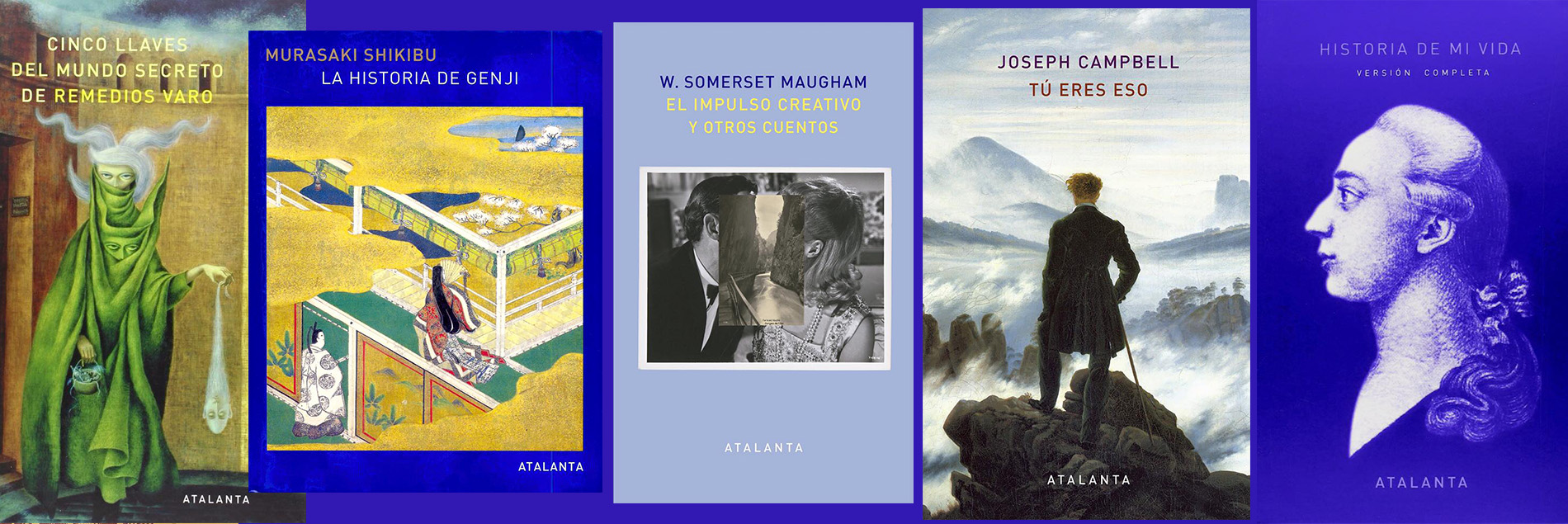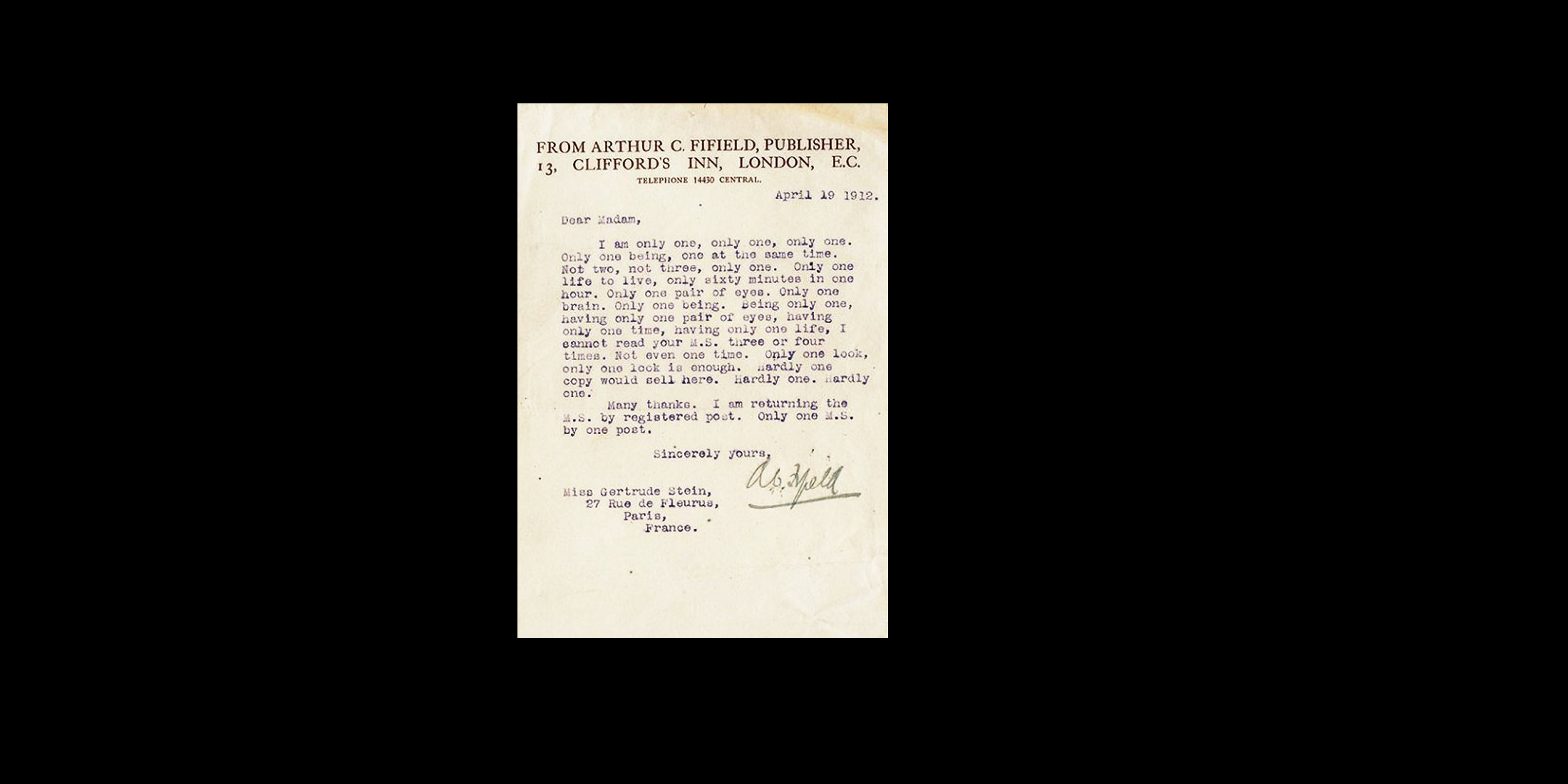29 de marzo
Camino con mi familia por las calles desiertas de Brooklyn. Aunque las banquetas están cubiertas de basura, los árboles florean, y nos detenemos ante cada uno para dejar que la niña pellizque las flores con sus deditos. Mi marido y yo no decimos mucho: mañana es su primer día de trabajo en el hospital, aunque por ahora estamos tratando de olvidarlo. Somos los únicos en la calle.
El silencio es absoluto.
30 de marzo
Para cuando los llantos de la niña me despiertan, mi marido se ha ido. Entre la depresión y la ansiedad, mi insomnio se ha transformado en letargo, mi sueño en escape. Checo mi celular: la policía de Rhode Island va de puerta en puerta buscando neoyorquinos que han huido del virus. Apago mi celular.
Esa noche, cuando mi esposo llega a casa, iniciamos El Protocolo: pasa directo al baño sin tocar nada; se desnuda y pone su uniforme en una bolsa de basura. Talla su identificación, su celular y sus lentes con cloro; se mete a bañar en agua ardiendo. La mañana siguiente, limpio el baño completo con cloro y lavo su uniforme quirúrgico y su toalla. Rinse and repeat, todos los días. Por si acaso, dejamos las ventanas del departamento abiertas. También nos hemos dejado de besar.
2 de abril
El supermercado está vacío a mediodía: solo quedamos yo, mi niña, y los compradores que abastecen las órdenes en línea. Yo he intentado hacer mi super desde la computadora, pero la lista de espera es de casi tres semanas.
Han impuesto raciones: solo un cartón de huevos y dos litros de leche por familia. El día de hoy ya no hay pasta, pero sobra el arroz: un pequeño beneficio de ser mexicana, supongo.
En la noche llega mi marido con la mirada en el piso. Aún no está listo, pero de seguro mañana me platicará que falleció otro paciente.
5 de abril
Hoy cumple años mi compadre, por lo que es necesario aventurarse fuera del departamento. Lo que antes era un karaoke bar coreano se ha convertido en una tienda de licores para llevar: cocteles por litro y de remate dumplings congelados. Hago mi pedido por teléfono, paso por el bar, y una muchacha en máscara y guantes sale y deja mi pedido a mis pies. Yo lo entrego en el departamento de mis compadres, tocando el timbre con el codo. Nos abrazamos en el aire, desde lejos, pero la calidez se siente de todos modos. Mi comadre me cuenta que para levantarse de la cama en las mañanas le es necesario primero gritar “¡No!” a todo pulmón.
En el hospital de mi marido, el único paciente negativo a covid-19 que quedaba ya se contagió. En dos semanas fallecerá de eso y no de la enfermedad que lo trajo, y solo podrá despedirse de su familia por teléfono. Mientras tanto, han levantado un hospital exterior en Central Park, y me entero por email que ha fallecido uno de los profesores en mi departamento de la universidad.
7 de abril
Dicen que la curva se está aplanando, aunque yo no oigo cambio en la marcha fúnebre de las ambulancias. En mi caminata de hoy me topo con algo que antes habría sido insólito: un gran hormiguero se ha formado en una grieta en el pavimento.
La desolación en Brooklyn me recuerda a esa escena de las películas de vaqueros que veía de chica con mi papá, cuando los bandidos llegan al pueblo y todos tiemblan de miedo, escondidos detrás de sus puertas. Pero sé que están ahí, porque todas las noches a las siete los oigo gritar.
8 de abril
El número de muertos ha sobrepasado a los del 11-S. Cuando mis familiares en México me preguntan cómo estoy, ya ni sé que decir: mis días son monótonos y mis ansiedades las he compartimentado casi por completo. No siento nada.
10 de abril
Viernes Santo. La fila afuera del supermercado está tan larga hoy, que mejor regreso a mi casa. Habrá rebajas.
Comienza a salir más gente para combatir la claustrofobia. Bandas de adolescentes sin nada que hacer rondan por las calles como cachorros asilvestrados. Alguien ha envenenado el hormiguero de la banqueta.
Hoy relata mi marido que algunos de sus colegas se enfermaron y que lo pusieron a cargo de supervisar a un residente en podología y un asistente médico ortopédico: todavía hay muchísimos pacientes, y no hay suficientes internistas.
14 de abril
Diez mil trescientos sesenta y siete muertos.
En el supermercado veo a un doctor en su uniforme, con todo y máscara N95 y escudo facial, deambulando entre las verduras como en estado de shock.
17 de abril
El gobernador pide que usemos cubrebocas al salir, y por el internet circula un tutorial que indica cómo hacer uno con calcetines y filtros para el café. Hay una ferretería que vende mascarillas quirúrgicas a dos dólares cada una. El señor las maneja como si fueran billetes de a cien. Yo compro dos. Fallece otra profesora en mi departamento, y un tercero está enfermo también.
El volumen de pacientes ha disminuido en el hospital y mi esposo tiene el día libre. Para combatir la claustrofobia nos subimos al auto y vamos a la playa. Sopla un fuerte viento helado que hace que la niña se asuste. Con tal de no regresar a la ciudad, nos conformamos con ver las olas romper desde el auto.
20 de abril
Estoy comenzando a perder un poco la noción del tiempo; mido mis horas en las siestas y los cambios de pañal de la niña, como cuando era recién nacida. En los estados sureños hay protestas contras las medidas de seguridad. “Que se mueran si quieren,” dice una de mis compañeras de la maestría.
Al hospital ha llegado una banda de enfermeras viajeras, a quienes sus contratos no les permitían hasta ahora viajar a Nueva York. Llenan de buenos ánimos el hospital .
28 de abril
Otro día libre para mi marido. Pronto ya no lo necesitarán en el hospital y podrá regresar a trabajar a su clínica. Aun así, las tragedias se acumulan: la espera para poder enterrar a los difuntos ahora es de diez días.
Creo que a la niña le quiere salir un diente, porque no se deja dormir la siesta. La llevamos a pasear en el carro para arrullara. Manejamos por el FDR Driveway, con Manhattan a mi derecha y el East River a la izquierda. En el cielo se alcanzan a ver los Blue Angels: un escuadrón de aviones militares que vuelan sobre la ciudad, disque para alentarnos.
A la orilla del río se acumulan los neoyorquinos: papás con sus niños en hombros, doctoras y enfermeros en sus uniformes, gente joven estrenando guardarropa de verano… todos con la mirada al cielo, viendo pasar los aviones. No guardan sus dos metros de distancia.
es actriz y guionista regiomontana, egresada de NYU Tisch y candidata a la maestría en Dirección de Cine en Columbia University.