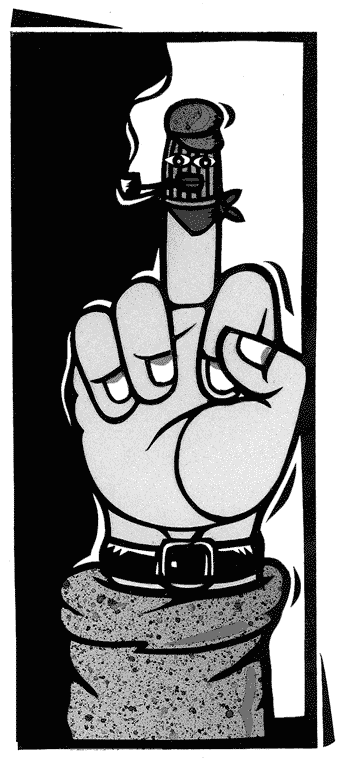El 17 de octubre de 2007, luego de pasar casi dos días completos en el consulado estadounidense de Ciudad Juárez, me hice oficialmente residente de los Estados Unidos. Para ayudarme a recuperar las fuerzas, en la tarde del venturoso día mi comadre Amy preparó una parrillada en su casa de El Paso con algunos amigos fronterizos. La primera invitada en llegar me encontró tumbado en un sofá, chela en mano, apenas con la fuerza suficiente para darle sorbitos cada tanto. Nada más verme esta amiga gringa esbozó una amplísima sonrisa y con toda la emoción del mundo exclamó: “Congratulations! How exciting! How was it?” A lo que yo respondí con una larga retahíla de quejas: que me había despertado dos días seguidos a las 5 de la mañana; que me habían sacado sangre y metido tres vacunas; que en dos días de espera no había interactuado más de media hora en total con los funcionarios gringos; que la primera green card que me dieron tenía mal los datos; que el tipo de la migra en el puente internacional era un mamón insufrible, etc, etc. Absorto en el relato de mis desventuras, seguro no advertí cómo la sonrisa de mi interlocutora devino una mueca de exasperación, así que me tomó por sorpresa cuando interrumpió mi recuento con un seco: “But you’re here now”, reforzado por un categórico arqueo de cejas.
But you’re here now. Esta frase, como el cuento del dinosaurio de Monterroso, debe leerse para atrás, hacia lo que no se dijo. “Fue un viaje largo, lleno de contratiempos y desventuras. El fulgor de tu destino te mantuvo en el camino; perseveraste; estuviste a punto de caer, but you’re here now.” El tamaño del logro hace que todo haya valido la pena. Estás aquí, en “América”. La tierra de los esfuerzos estériles se quedó atrás, las oportunidades se extienden hacia el horizonte infinito. Felicidades. De hecho, el primero en felicitarme fue el cónsul estadounidense que aprobó mi residencia. Esbocé una modesta sonrisa y se lo agradecí, pero por dentro estaba casi escandalizado. ¿Cómo pueden los gringos ser a la vez tu porrista y tu juez? “Lo hemos examinado a detalle y decidimos que es usted merecedor de entrar en nuestra tierra prometida. ¡Bien hecho! ¡Felicidades!” De las millones de cosas que abundan en este país, la modestia no es una de ellas. “Es un honor tenerlo en mi casa”, te dirían en México. “¡Qué suerte tienes de poder entrar en la mía!”, parecen decirte en Estados Unidos. Pero a mí lo que más me desconcertaba es que ni siquiera estaba seguro de haber querido recibir esta distinción.
Es 2007, mi esposa estadounidense y yo vivimos en el DF. Acabamos de comprar un departamento, nuestra primera hija nació en septiembre. Estamos cómodamente instalados en la clase media chilanga que abarrota los bares de la Condesa el sábado en la noche y se cura la cruda en las cantinas de la Plaza San Jacinto. Pero de improviso nos llega el canto de las sirenas del Norte. Me aceptan en un posgrado en Nueva York y, luego de casi dos años, me asignan fecha para la entrevista de la residencia en Ciudad Juárez, a donde tengo que ir porque el consulado gringo de esa ciudad es el único que procesa las solicitudes de green card enviadas desde México.
Ciudad Juárez, primer día, 5 de la mañana. Una fila de más de doscientos metros se dirige a la única clínica que emite los certificados de salud requeridos para obtener la residencia. Unas horas después, formo parte de un grupo de unas veinte personas que son vacunadas a la vez en un cubículo de no más de cuatro por cuatro metros. Luego viene otra larga espera hasta que los varones pasamos de uno en uno al “cuarto de los tanates”, donde una enfermera nos revisa hasta el último rincón del cuerpo. Al día siguiente, en los patios del consulado gringo tiene lugar la eterna danza de las sillas. Los que esperan se paran todos a la vez, avanzan unos pasos en fila y se vuelven a sentar en la silla más próxima. La gran mayoría de los solicitantes estuvieron en Estados Unidos indocumentados, ahí se casaron con ciudadanos estadounidenses o recibieron el auspicio de un pariente para solicitar la residencia. Su vida está del otro lado, si les niegan la residencia se quedarán atrapados en Juárez. Las conversaciones son variaciones de un mismo tema. “Ojalá que me den los papeles, ¿cómo voy cruzar si no?”. La angustia y la sensación de urgencia se le pegan a uno en la piel. Mi mecanismo de defensa se activa automáticamente: “yo no debería estar aquí”, me digo, “vivo muy feliz en el DF, no estoy tratando de aferrarme al último tren”. Ese es mi problema; este es un sistema diseñado para desesperados y yo me resisto a verme como tal. Mi esposa y yo nos hemos repetido que no tenemos ninguna prisa en irnos de México, que solo queremos que yo tenga la residencia para que no se nos cierren puertas. Ninguna decisión está tomada de antemano. Etcétera, etcétera.
Todos los solicitantes aprobados deben cruzar el mismo día que obtuvieron la residencia por uno de los puentes internacionales. Del consulado sale uno con un paquete amarillo que no se debe abrir por ningún motivo antes de entregarlo a los funcionarios de la garita gringa. Nunca supe que era, algún resumen de mi expediente quizá. Tampoco entendí la urgencia, pero supongo que se basa en la suposición de que uno está de paso en Ciudad Juárez, listo para reingresar a Estados Unidos. Una vez que el agente de la migración pone el sello en la green card pegada en el pasaporte uno es oficialmente residente del país de los libres, el hogar de los valientes. Pero antes de llegar a ese paraíso, hay que franquear al último cancerbero. Es un migra bigotón que se parece a Gregory Peck y habla español con un fuerte acento de SShhihuahua. Se divierte sermoneando a la gente que espera el sello final, les da instrucciones falsas, se ríe de sus propios chistes malos, les extiende el pasaporte sellado solo para retirarlo en el último instante. Y la gente apechuga, lo lambisconea, lo trata como se debe tratar a San Pedro. Llega mi turno. “Fernández ¿Hijo de Vicente Fernández?”. “No”. “Well, maybe you are, but you don’t know, huh”, dice esparciendo su sonrisa alrededor para que todos se apresuren a festejar el chiste. “I don’t know, Sir, I think you look more like him”, le contesto al tiempo que tomo el pasaporte que sostiene como árbitro amonestando a un jugador. I’m in America now.
Al día siguiente, mi esposa, mi hija y yo iniciamos nuestra peculiar travesía. Cruzamos el puente internacional a pie, de vuelta a Ciudad Juárez para tomar el vuelo al DF. Y dos meses después, cruzamos otra vez hacia el norte, esta vez definitivamente.

La fila de todos los días en el consulado estadounidense en Ciudad Juárez.

Politólogo, egresado de la UNAM y de la New School for Social Research.