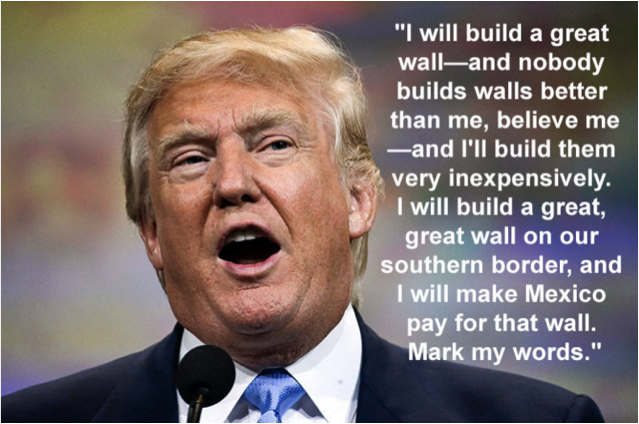Aunque una vez más se equivoca en la sustancia, Donald Trump ha puesto sobre la mesa un punto fundamental que ningún otro candidato ha retomado: cuando se habla de migración en Estados Unidos hay que hablar de México. Trump sostiene que la responsabilidad de México, el principal país de origen de los más de 41 millones de migrantes que viven en ese país, es pagar por construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Hay que señalar que Trump habla del muro como si fuera una idea innovadora, y como si no existieran las láminas de acero, las dobles y triples rejas y demás alambres de púas y postes que, desde 1993, se han multiplicado en el territorio que divide a los dos países, y claramente sin admitir que el costo de esa infraestructura se mide también en los cientos de personas que mueren cada año en su intento por cruzar la frontera. A lo largo de su campaña como precandidato para la presidencia ha ido matizando su postura al admitir que el muro tendría una bella y grande puerta para dejar entrar a los migrantes deseables. Pero siempre agrega que el gobierno mexicano tendría que pagar la construcción de ese muro. El cómo no se discute, pero tampoco el por qué. Y es en esos silencios en dónde podemos encontrar algunas de las claves para repensar la cooperación bilateral en el ámbito migratorio.
La lógica de que el país de origen de los migrantes debe asumir parte de los costos que implica su residencia en otro país no es una propuesta disparatada, pero hay que pensarla más allá del control de los flujos migratorios. El debate sustantivo detrás de los desplantes de Trump es sobre la distribución de costos y beneficios de la migración entre Estados de origen y de destino. Si hay costos para el país de destino (el uso que hacen los migrantes de servicios públicos como educación y salud) ¿es responsabilidad del país de origen absorber parte de estos? Por otro lado, si el país de origen invirtió en la educación y salud de los ciudadanos que ahora contribuyen al desarrollo económico de otro país, debe existir un impuesto que se devuelva al país de origen, como lo ha sugerido el economista Jagdish Bhagwati y como, de hecho, lo hace Estados Unidos con sus "expatriados"?
México se ha mantenido al margen de esta discusión y las respuestas a Trump se han enfocado en sus comentarios racistas y discriminatorios, pero el gobierno ha perdido la oportunidad para plantear una estrategia que está en el centro de la política exterior mexicana y que responde al tipo de comentarios que ahora Trump representa pero que durante décadas han permeado el discurso anti-inmigrante y, específicamente, el discurso anti-mexicano.
Tras el fracaso del acuerdo migratorio en 2001, México ha hecho un trabajo discreto y "por debajo del radar", como lo describe Arturo Sarukhan, el exEmbajador de México en Washington, para sentar las bases de una reforma migratoria y promover los derechos de los migrantes. Este trabajo, que consiste en cabildeo y colaboración con diferentes actores en el ámbito local, estatal y federal, tiene dos objetivos principales: 1) apoyar leyes y programas que contribuyan al respeto de los derechos humanos de los migrantes; 2) crear programas que apoyen a que los migranets y sus familias se integren y participen de manera plena en la sociedad en la que residen. En este último punto es donde se puede abrir un debate sobre la distribución de costos y beneficios, y la posibilidad de repensar le cooperación bilateral o de responsabilidad compartida.
Desde los años noventa, pero sobre todo en los últimos quince años, México ha invertido una enorme cantidad de recursos materiales y humanos en el desarrollo de programas de salud, educación, bancarización y participación ciudadana para responder a los enormes retos que enfrenta la población mexicana (y latina) en Estados Unidos: bajos niveles educativos, alta deserción escolar; elevados índices de obesidad y diabetes, millones de mexicanos sin seguro médico; en algunos estados más de la mitad de los migrantes mexicanos no tienen cuentas de banco; y el hecho de que el grupo más numeroso de migrantes que podrían naturalizarse y no lo han hecho lo constituyen 2.7 millones de mexicanos.
Parte de estos problemas se ha atendido a través de programas de educación para adultos (incluyendo clases de inglés) por medio de las Plazas Comunitarias que operan en escuelas públicas y centros comunitarios; becas IME que les ayudan a completar sus estudios universitarios; Ventanillas de Salud que ofrecen pruebas de glucosa, VIH y referencias médicas dentro de los consulados, ferias de salud en plazas, iglesias y universidades en colaboración con clínicas, hospitales y consulados de otros países; seminarios de bancarización y apoyo para el pago de impuestos por medio de alianzas con bancos y organizaciones sin fines de lucro; seminarios y jornadas enfocados en la formación de redes entre líderes de la comunidad, promoción de derechos laborales y la iniciativa más reciente para promover la naturalización. Todos estos programas, que han tenido resultados importantes, se consideran modelos a seguir para otros países y son reconocidos ampliamente por las autoridades estadounidenses que participan en ellos.
Además de ayudar a millones de mexicanos a quienes –por las barreras culturales, de lenguaje o por el miedo de que su estatus migratorio los ponga en riesgo al acceder a este tipo de servicio– se les dificultaría obtener esta información o apoyo de otra manera, el gobierno mexicano también está invertiendo en su imagen frente al público estadounidense. Todo esta estrategia sirve para contradecir a quienes, como Trump, sostienen que México no hace más que enviar a sus "indeseables" al otro lado. El problema es que cuando llega la oportunidad de hacerlo, México no ha querido usar estos argumentos y la evidencia de este tipo de programas para responder a los ataques.
En el fondo de los argumentos de Trump, y otros como Samuel Huntington, Lou Dobbs, Glenn Beck, Ann Coulter, y los grupos a los que dan voz, está el desconocimiento y el miedo de que los inmigrantes no quieren o no pueden integrarse a la sociedad estadounidense, que no hablan inglés, que representan lo peor de su cultura, que son una amenaza a la seguridad, que no creen en los valores democráticos, y un largo etcétera. México ha tenido un acierto importante al presentar sus programas dentro del mismo marco en el que se discuten en Estados Unidos: como un tema de integración e inclusión. La discreción ha servido para lograr enormes avances sin que las críticas de estos grupos sean obstáculo para la amplia colaboración que ya existe entre gobiernos, sociedad civil y empresas y la mayor parte de los programas ya se ha consolidado. Aún así, el gobierno mexicano sigue desaprovechando oportunidades como las que ha abierto Trump para presentar sus resultados y transformar ese discurso que se recicla en cada periodo electoral y que es un obstáculo para lograr una reforma migratoria que ofrezca las condiciones necesarias para que se respeten los derechos de los mexicanos que viven en Estados Unidos.
es profesora de estudios globales en The New School en Nueva York. Su trabajo se enfoca en las políticas migratorias de México y Estados Unidos.