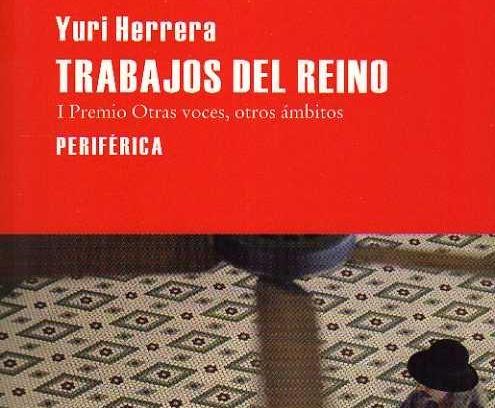Un par de novelas cortas, a su manera sintéticas, han sido suficientes para establecer el prestigio literario de Yuri Herrera (Actopan, Hidalgo, 1970), autor de Trabajos del reino (Periférica, Cáceres, 2008) y de Señales que precederán el fin del mundo (Periférica, Cáceres, 2009). Tomándose su tiempo, Herrera no perdió su tiempo: es notoria la óptima destilación del estilo, el encuentro feliz con un lenguaje propio, simple sin ser esquemático, musical sin ser ruidoso ni almibarado, tierno y sólo a veces malamente sentimental. Las tramas de uno y otro libro son sencillas de exponer: Trabajos del reino (aparecida originalmente en 2004) cuenta como un cantante de cantina termina componiéndole corridos a un capo y Señales que precederán el fin del mundo nos presenta a una muchacha que cruza ilegalmente la frontera tras la huella de su hermano, otro indocumentado.
Herrera quizá resuelve –por el momento– la discusión que sobre “narcoliteratura” han sostenido, entre otros y durante el último sangriento lustro, críticos y narradores mexicanos como Rafael Lemus, Eduardo Antonio Parra, Jorge Volpi, Heriberto Yépez. Que la actual violencia produzca novelas casi líricas como las de Herrera indica que va consumándose el proceso habitual que conforma al realismo y lo rebasa: desde su nacimiento a la novela le tocó ser sierva de la actualidad política y social pero liberándose de esa servidumbre, sublimándola, es como ganó su autonomía como crítica de lo moderno.
El realismo panfletario y comercial, las noveluchas prescindibles y hoy día más inútiles que hace 150, 170 años en tanto compiten en absoluta desventaja con las pantallas, instántaneos vertederos de imágenes que conformar nuestro tiempo, irán perdiendo toda relevancia cuando se hable de México en los tiempos de las guerras del narco. Quedarán, presumiblemente, libros como los de Herrera, de la misma manera en que sólo los filólogos se ocupan de toda la abundante novelería de la Revolución Mexicana y el canon lo conforman los Azuela, los Guzmán, los Urquizo. Ello no quiere decir que la síntesis lírica lograda por Herrera sea el único camino: a todos nos gustaría leer una Gran Novela mexicana, documental e hipperrealista, sobre los tiempos de crimen que corren, a la manera de A sangre fría, de Capote y de lo que propusieron Guzmán o Vicente Leñero en los años ochenta. Yo creo improbable –por razones que merecerían otro artículo– que esa novela aparezca y en ese sentido, la de Herrera es una solución bien acorde con el lirismo seco de Rulfo, homenajeado de manera eficaz en Señales que procederán al fin del mundo.
Otra cosa que leer a Herrera enfatiza: en un cuarto de siglo, el eje narrativo de la literatura mexicana se desplazó hacia el norte, hacia la frontera y la escritura de la gran novela urbana, la suma total sobre la Ciudad de México, pasó a segundo término como ambición literaria. Impera el desierto como tópico mítico y narradores como Jesús Gardea (a quien Herrera, a su manera, simplifica), Daniel Sada, Eduardo Antonio Parra, no sólo descubrieron una geografía y la poblaron sino levantaron una escenografía donde un escritor como Herrera se desenvuelve con una naturalidad de rico heredero. Herrera me parece, menos que un principio, el fin de un camino: el imperio narco reducido (como sólo la buena prosa puede y debe hacerlo) a la mirada falsamente idiota de un bufón arrimado en palacio, la travesía al otro lado protagonizada por una superheroína, una figura moral.
Nos guste o no nos guste como ciudadanos, el mito mexicano por excelencia ha vuelto a ser una versión particularmente siniestra del lejano y salvaje Oeste, mundo de crímenes horrendos que apareció, constituido de manera decisiva, en literatura, con 2666 (2004) de Roberto Bolaño, cuya extrapolación de Ciudad Juárez y su feminicidio fundaron una mitología a la cual estará asociado, durante décadas, quizá no México, pero si la idea novelística de “mexicanidad”. Hemos vuelto a ser, como lo estudia Sergio Gozález Rodríguez en El hombre sin cabeza (2009), el país del sacrificio humano y de ello sólo el arte, en este caso la literatura, puede sacar provecho.
Herrera nos ofrece un bálsamo, esa poetización de lo oprobioso que lo sustrae del horror bruto de la noticia y anula el convencionalismo estético producido, fatalmente, por la indignación. Lo ha logrado destilando –la técnica pareciera rulfiana– una y otra vez varios modos y tradiciones (lo vernáculo, lo coloquial, lo culto) hasta dejar a su lengua literaria tan adelgazada que aparece en el límite de lo insaboro. En Trabajos del reino pero, sobre todo, en Señales que precederán al fin del mundo, novela donde el autor ejerce un control menos estricto sobre su expresión, Herrera mezcla y depura (insisto) el habla de la frontera y los chilanguismos con algo de Corman McCarthy (que forma parte más de la poesía de los Estados Unidos que de su narrativa) y mucho de la tradición hispanoamericana de la novela lírica, basada en la épica del yo.
Cuando se habla de “narcoliteratura”, finalmente, se discuten los deberes públicos de la literatura. Herrera le da un discreto perfil ético a sus novelas, apostando por el libre albedrío de sus personajes, en la libertad aventurera que los conmueve. El Artista, en Trabajos del reino, se escapa por los pasadizos del palacio del capo y se gana su libertad, dueño al fin de un destino nómada, mientras que Makina, inmaculada tras ser herida de bala, presa en una nueva identidad, ha llegado a ella como resultado de una elección demostrada en ese momento de la novela en que empieza a escribir, fugazmente, un libro capaz de trastornar a sus captores. No es ni quiere ser del todo realista Herrera, es casi fantástico su mundo: mantiene un pie sobre la tierra, por fortuna solo uno. Se preguntaba hace poco Adolfo Castañón si bajo la cobija de la “narconarrativa” descubriríamos a un Azuela. Es probable que no. Pero tenemos, ya, a un Yuri Herrera.
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.