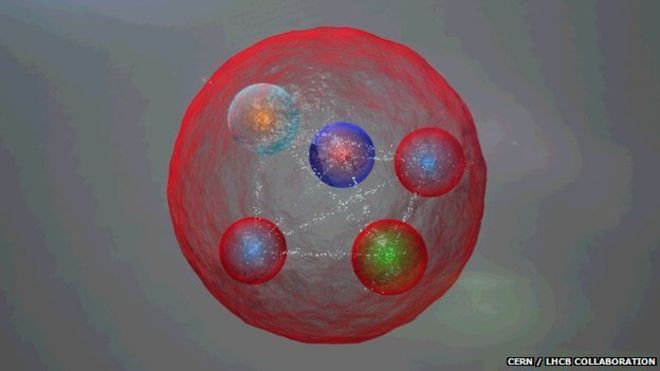A la sombra del glamoroso y rimbombante premio Nobel, o más bien dicho, casi a sus espaldas, el mes que entra se entregará como cada año en Cambridge, Massachussets, su reverso paródico: el Ig Nobel.
Algo de hierático e inmortal, tiene el premio Nobel. De repente, momifica a sus galardonados; se convierte en un pase directo a la eternidad, en un ticket para la historia. Eso no tiene nada de malo, pero a veces pareciera que recibirlo resulta demasiado importante, incluso trascendente, y hay cosas en la vida que dejamos de ver a semejante altura. Son esas minucias anti-nobel las que, precisamente, premian los Ig Nobel, o Ig, como se les denomina.
No tengo las bases académicas para cuestionar el fallo del último premio Nobel de química –otorgado a científicos responsables de “desarrollar herramientas para un mejor entendimiento de las funciones celulares”– pero sí avalo que el Ig de la misma disciplina haya recaído en cuatro científicos dedicados al estudio de la Coca-Cola como espermicida. Ignoro en toda medida el provecho que nos puedan acarrear los estudios sobre “simetría rota espontáneamente en física subatómica” (http://nobelprize.org dixit), pero me da mucha risa que su contraparte Ig haya sido otorgada a dos científicos que comprobaron matemáticamente cómo “todo montón de cabello, o montón de casi de cualquier cosa, tiende a enredarse y hacer nudos”. Suena merecidísimo el Nobel de medicina a científicos que “descubrieron virus relacionados con enfermedades”, pero me siento más próximo al estudio galardonado con el Ig sobre cómo la medicina placebo, entre más cara resulta, cura más. Los premios Nobel me provocan admiración, asombro, casi gratitud, porque todo suena importantísimo, pero los Ig me dan placer, experimento empatía y, lo más importante de todo: refuerzan mi debilitada fe en el género humano. Creo que mientras haya un par de tipos pensando no en la solución de nuestros grandes problemas para granjearse la inmortalidad, sino en aspectos nimios como la relación entre el nado del bacalao y los terremotos (Ig de física en 1994) o las secuelas en la salud por el arte circense de tragar espadas (Ig de medicina 2007), este mundo podrá seguir girando, al menos un poco más de tiempo.
Los premios Ig Nobel –“innoble”, en español— tienen su origen remoto en el desaparecido Journal of Irreproducible Results, publicación científico-humorística que comenzó a editarse en Israel a mediados de la década del cincuenta. La empresa —a pesar de que era un pasatiempo, casi una curiosidad— circuló regularmente hasta los ochenta, periodo en el que casi desaparece. En medio de la crisis, su consejo editorial decidió cambiar de sede y director y Marc Abrahams fue el encargado de llevársela a Nueva Inglaterra cambiándole el nombre, pero no el perfil: Annals of Improbable Research. Es a partir del renacimiento del proyecto que Abrahams descubre la necesidad de no sólo publicar una serie de experimentos científicos francamente alucinantes sino, también, de premiarlos. Descubrimientos científicos que “primero te hacen reír y luego pensar”, éste es uno de los pocos raseros que rigen las nominaciones y fallos del Ig Nobel en los que México, por desgracia, aún no es reconocido. De hecho, sólo un latinoamericano ha sido merecedor de un Ig: Juan Pablo Dávila, inversionista del gobierno chileno quien ganó el de economía en 1994 por “programar su computadora para ‘comprar’ acciones cuando debía ‘vender’ y después intentar recuperar sus pérdidas haciendo negocios arriesgadísimos que sólo le costaron el 0.5% del producto interno de su país ese año”. Desafortunadamente no pudo recoger su premio: tenía un compromiso previo con la justicia.
El premio Ig Nobel consiste en una pequeña escultura cuyo diseño cambia cada año y nada más. Son los galardonados los que deben costear su traslado para asistir al Sanders Theater, de Harvard University, lugar donde se lleva a cabo la ceremonia desde que fuera expulsada del prestigioso MIT. Ahí los discursos de agradecimiento no pueden durar más de 45 segundos, es tradición lanzar avioncitos de papel al escenario y las efigies son otorgadas por auténticos premios Nobel. Cuando un Ig y un Nobel se dan la mano en congratulación el mundo parece adquirir balance y reconocer que la genialidad es nada sin la estupidez y viceversa.
– Guillermo Espinosa Estrada

es profesor de literatura medieval y autor del libro La sonrisa de la desilusión. Administra la bibliothecascriptorumcomicorum.org, un archivo de textos sobre el humor.