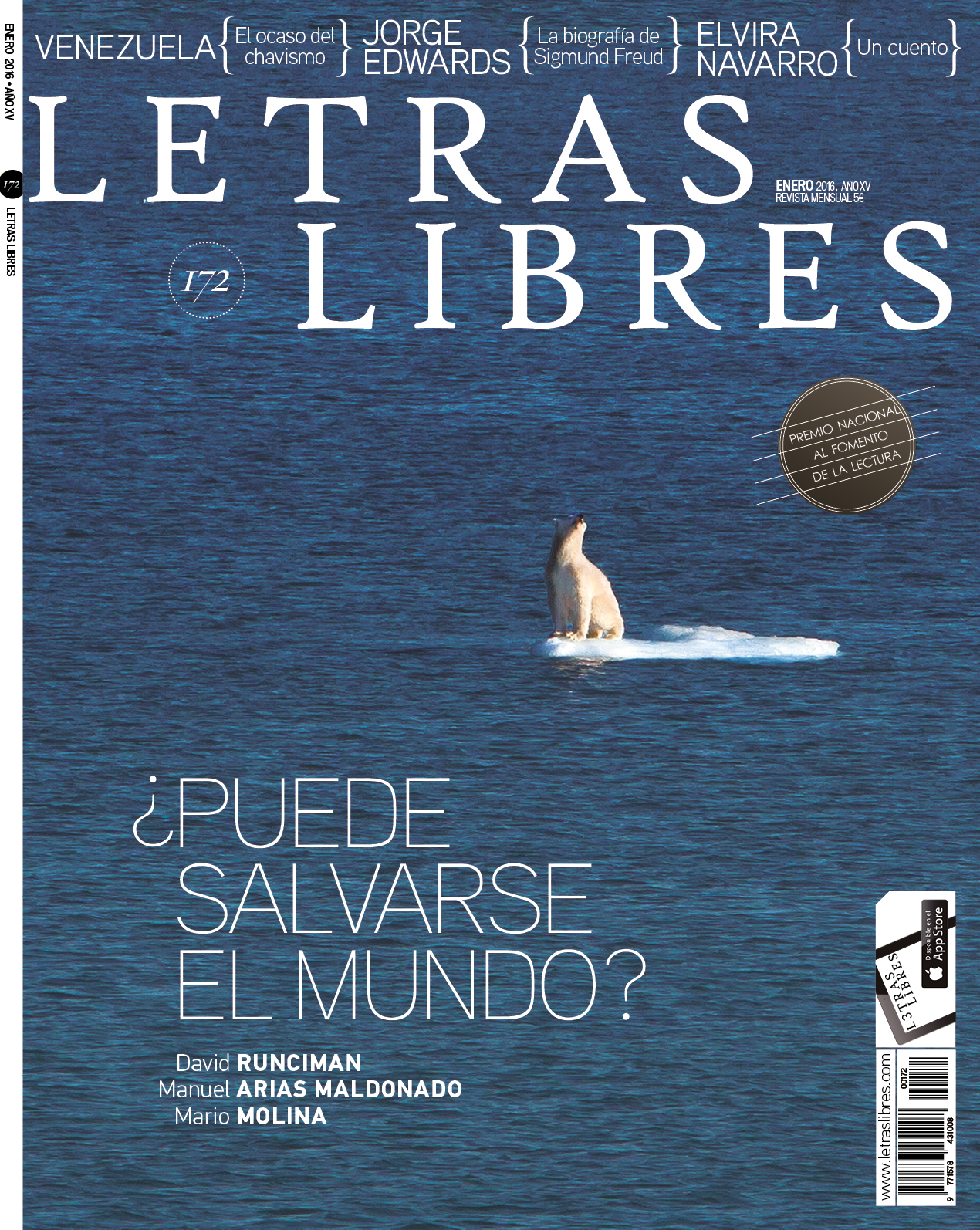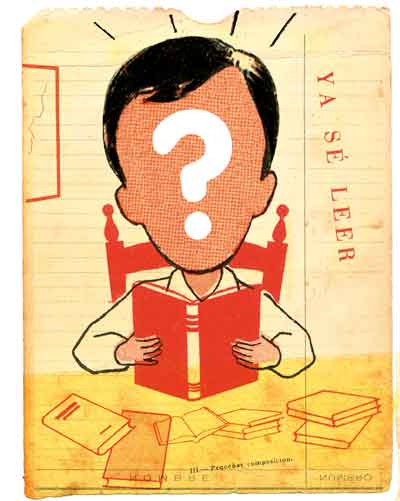La obra de Ingres arranca en los albores del siglo XIX, el siglo de las revoluciones burguesas y el momento en el que la sensibilidad neoclásica habrá de convivir con la prerromántica (si es que no son casi lo mismo), y avanza con ese siglo hasta llegar aproximadamente al año en el que la Olympia de Manet se exhibió en los salones parisinos con gran “éxito de escándalo” en 1865. El propio Ingres, al parecer, exclamó alarmado ante el trazo rápido de la pincelada de Manet: “Mais elle dénonce la main!” Para un pintor como Ingres, criado en el academicismo, discípulo de David, merecedor tanto del premio de Roma como de tener a su cargo la dirección de la Academia de Villa Médicis, admirador de Rafael y de Leonardo, lo inadmisible no era ni mucho menos el encuentro con un desnudo femenino (por muy descarado que este fuese), sino con una factura pictórica que delataba al sujeto que pinta, atentando así contra una de las reglas sagradas de la buena pintura: “dejar visible el toque es un abuso –opinaba Ingres–, es la cualidad del falso talento, de esos falsos artistas que se alejan de la imitación de la naturaleza para mostrar simplemente su destreza. El toque, por muy hábil que sea, no debe aparecer.” La obra de este guardián de la supuesta objetividad universal de la pintura puede verse ahora reunida en el Museo del Prado, en una espléndida exposición organizada con la fundación axa en colaboración con el Museo del Louvre y el Museo Ingres de Montauban, y comisariada por Vincent Pomarède, de una forma que permite captar mejor las sutilezas de su peculiar lenguaje. Entre ellas, una especie de pérdida paulatina del sentido de la prudencia que le permitirá saltarse algunas reglas, no mediante el trazo grueso de un Manet, sino de la manera más sutil que quepa imaginar, a través de una pincelada casi imperceptible. Lo que no significa que tenga menos efecto.
Aunque está ordenada cronológicamente, también se puede recorrer de acuerdo con los distintos géneros cultivados por Ingres, sobre todo los del retrato, la historia y los desnudos (un elenco del que, por cierto, estaría ausente el paisaje, en el siglo más paisajista), además de un conjunto de maravillosos dibujos.
Aunque se nos advierte de que Ingres sentía poca inclinación por el retrato, un género que habría practicado por razones meramente alimenticias, los de esta exposición constituyen uno de los aspectos más destacados de la visita. Entre otras razones, porque permiten observar la conformación de esa burguesía triunfante que, una vez desembarazada de la peluca y los colores del atuendo dieciochesco, deja su cabello y el gran lazo del cuello al desaliño de un viento que parece estar hecho a partes iguales por la fuerza del espíritu y el impulso de lo material. De riguroso negro (como un “ejército de sepultureros”, decía Baudelaire), algunos de ellos brindan el retrato del alma de ese héroe romántico que sigue latiendo cada vez que a un adolescente le da por soñar con otros mundos.
Entre los retratos masculinos resulta particularmente subyugante el de El señor Bertin (1832), el retrato del “mero mero” (como diría un mexicano) de la prensa de la época. Pocos atributos necesita para caracterizarse: la levita y el reloj de oro, o sea, la ropa arrugada de quien se gana la vida trabajando y el tiempo de quien ya no puede dejar pasar las horas muertas. La burguesía frente a la aristocracia. Cuenta Alessandro Baricco que Ingres dedicó bastante tiempo a pensar cómo debía representarlo, hasta que lo vio sentado en un sillón en el transcurso de una discusión, y se propuso captar la mirada inteligente y ligeramente cínica de quien escucha y está a punto de replicar a su interlocutor mediante lo que puede que sea un estocada definitiva. Yo añadiría que alguien poco dispuesto a consentir ni la más mínima majadería. Tres toques de luz, añade Baricco, para la cabeza y las manos: el pensamiento y la acción. La velocidad de acción y juicio, signo distintivo de la modernidad, será precisamente la que desplace de la pintura la quietud todavía vigente en Ingres.
No sé si los rostros de las mujeres están menos individualizados o es que el reclamo de otros elementos es tan poderoso que apenas se repara en sus caras. En los retratos femeninos la atención se dirige a los colores y a los valores táctiles de sedas, cretonas, rasos y terciopelos, a los juegos espaciales que crea el recurso reiterado al espejo, e incluso a los motivos de los estampados de sus vistosos vestidos, que, como en el caso del de La señora Moitessier (1851), convierten el óleo en un fabuloso jardín.
Tanto en los retratos como en el género de historia dominan la silueta y el dibujo pero, vistos de cerca y a través de un conjunto de obras tan numeroso como el que brinda esta exposición, no son menos llamativos ni atractivos los colores y las texturas de la pintura de Ingres, que casi podemos tocar e incluso oír.
Hay que ver esta exposición también para no perderse la oportunidad de regocijarse en la peculiar sensualidad de los desnudos femeninos de Ingres, que ha servido de blanco al feminismo de los siglos XX y XXI. Baudelaire habló del gusto intolerante y casi libertino de Ingres por la belleza: “Su libertinaje es serio y pleno de convicción. El señor Ingres no es nunca tan feliz y tan poderoso como cuando su genio se las tiene que ver con los encantos de una joven.” Por un lado, a pesar de su factura impecable y su aparente normalidad, esos cuerpos llaman la atención por adecuarse a dimensiones excesivamente longilíneas, por mostrar hombros caídos, líneas serpentinadas poco creíbles y desproporciones o deformidades “manieristas”. Ante La gran odalisca (1814) uno acaba convencido de que la verosimilitud pictórica pasa necesariamente por la falta de fidelidad a la anatomía real del cuerpo humano. Los cuerpos que se amontonan en El baño turco (1862) para ofrecer el catálogo de la mujer desnuda desde múltiples puntos de vista resultan de lo más extravagantes, como en el caso del que se encuentra en escorzo en el lado izquierdo del lienzo. Y me sorprende que Ingres recomendara a los pintores en formación que prestaran atención a los huesos, que los estudiaran bien, cuando sus desnudos femeninos no parecen ser más que carne mórbida, como acolchada, tan mullida y cómoda como la poltrona de Matisse, se podría decir. Una carne proclive a convertir el lienzo en esa cascada de curvas y arabescos que tanto debió de encandilar a Picasso. Son cuerpos por los que no circula la sangre, tan perfectitos, tan pulimentados y estirados, que parecen, como escribió Ángel González, enfundados en maillots color carne.
Hay también pintura religiosa y de historia que permite apreciar cómo conviven en Ingres la tradición clásica con un incipiente orientalismo. El universo griego y romano se ha alejado ya de tal modo que parece condenado a no ser más que una evocación de lo que se ha perdido para siempre. Da la impresión de que, desde ahora, la relación de los modernos con el mundo clásico habrá de atenerse a una insalvable distancia. El amor por la antigüedad se conjuga en Ingres con esa admiración por el Renacimiento que percibimos en dos abrazos: el que Francisco I le da a Leonardo en su lecho de muerte (que deja al espectador atónito, por muchos motivos) y el de Rafael y la Fornarina, un homenaje íntimo al deseo físico y a ese pintor que en medio de la ejecución de un encargo, si hemos de creer a Vasari, era incapaz de resistirse a los retozos con su bella compañera. Son dos ejemplos de la llamada pintura de estilo troubadour, de corte más emocional que histórico.
En suma, a lo largo de toda la exposición se puede apreciar esa aversión académica por la presencia de la pincelada en el cuadro. Y si no debía aparecer era porque “en lugar del objeto representado, deja ver el proceso; en lugar del pensamiento, delata la mano”. Precisamente la preeminencia del proceso y de la mano, incluso el celo de una excesiva lealtad en la imitación de la naturaleza, serán los que acaben barriendo esas normas que aconsejaban a Ingres respetar lo representado y el pensamiento. Visto retrospectivamente, resulta poco dócil a la obediencia ciega a las normas de la tradición y la Academia, excesivamente moderno, por decirlo de otro modo. En el catálogo se puede disfrutar de un ensayo sobre la pléyade de artistas modernos y contemporáneos que recurren a Ingres precisamente por eso. Es una prolongación idónea de la visita. ~
(Jaén, 1964) es profesora de historia del arte contemporáneo en la Universidad de Málaga. En 2008 publicó en Siruela Camuflaje.