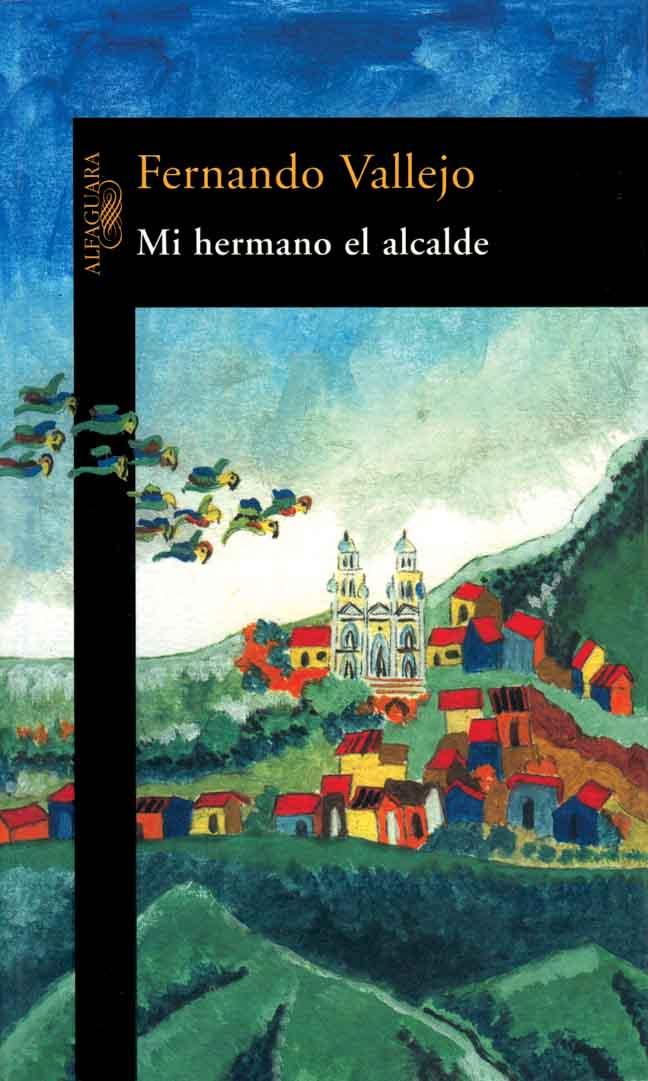Duelo y dolor son dos términos próximos mas no semejantes. Antes de que en nuestra lengua se hiciera más convencional el sentido mortuorio del primero, el duelo estaba referido al combate entre dos personas: un cuerpo a cuerpo que perseguía la purga de una sospecha infame, la demostración de valentía o de venganza, según consigna el antiguo Diccionario de Autoridades en su tercer tomo de 1732. El dolor, por otra parte, era definido como una “triste sensación”: la manifestación corporal de una molestia proveniente del órgano de los sentidos externos, cuya causa correspondía a un material sensible dentro o fuera del cuerpo. Al duelo y al dolor los familiariza el resultado y los efectos de la batalla: el impacto de los golpes sobre el cuerpo, su resonancia en los sentidos, su exteriorización como marca aflictiva –herida de guerra– y, fundamentalmente, la expresión de desconsuelo frente a la muerte. Cierta historia de este país no desconoce esta alianza semántica de larga data: duelo y dolor se encuentran tatuados en la memoria colectiva de la insurrección y la resistencia civil.
Es en esta trama particular entre batalla, sufrimiento y trauma donde Francisco Toledo (Juchitán, 1940) inscribe su exposición más reciente, titulada, de manera lacónica, Duelo, la cual se presenta en una de las salas del Museo de Arte Moderno (mam) de la ciudad de México. Se trata de una muestra compacta, constituida por casi un centenar de cerámicas de alta temperatura, en donde el artista juchiteco evoca una genealogía particular de la violencia en México, de la cual ha sido testigo directo y en ocasiones víctima de amedrentamiento: aquella que comienza con las desapariciones forzadas efectuadas en los años setenta en el Istmo de Tehuantepec y que corre hasta masacres recientes como la perpetrada en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014. Pero el duelo de Toledo no es precisamente la expresión solemne de estos crímenes de lesa humanidad, ni la proclama punzante que ha caracterizado su activismo en Oaxaca: se trata más bien de una síntesis descarnada entre figuración y materialidad que confirma su vigencia en el campo de las artes plásticas.
Para esta muestra que comenzó a preparar a principios de año, Toledo trabajó las cerámicas de alta temperatura en el taller La Canela, del maestro ceramista Claudio Jerónimo López Cedillo, en San Agustín Etla. Con esta técnica, cuya singularidad consiste en dotar a los diferentes materiales cerámicos de una estabilidad y dureza considerables debido a una cocción que va de los mil doscientos a los mil cuatrocientos grados centígrados de temperatura, el artista juchiteco da un giro en el abordaje simbólico de uno de sus materiales predilectos. El barro es empleado en Duelo no ya como la materia asociada a lo biológico y naciente: desplazada al polo extremo, encarna la petrificación de cuerpos agonizantes, lacerados, mutilados, torturados por el ardor de las llamas, esto debido a una inevitable asociación de los hornos de alta temperatura empleados para la fabricación de las piezas con los hornos crematorios nazis. Aquella figuración lasciva del bestiario de Toledo reaparece aquí en su aspecto más sombrío: un pulpo bañando en sangre, un perro entambado con numerosos huesos, seis patas de pollo que surgen de un plato enardecido.
El diseño museográfico propuesto por la artista textil Trine Ellitsgaard –esposa de Toledo–, y en el cual también participó como asesora Patricia Álvarez y el equipo del mam, acentúa el dramatismo encarnado en las piezas: los muros de la sala fueron oscurecidos con un negro implacable, las piezas fueron colocadas en mesas de diferentes alturas y sobre aquellas recaen conos de luz intensiva que arroban de inmediato la mirada del espectador, quien debe enfrentarse, sin texto mediante, a la gestualidad lacerante de las esculturas. Entre el claroscuro y la austeridad que emana de esta puesta en escena surge, de modo ineludible, una convivencia entre este duelo contemporáneo con la ritualidad funeraria ancestral: el guiño del columbario en el acceso de la sala (un monumento con cavidades en las paredes donde los romanos colocaban las urnas cinerarias) anticipa una superposición de temporalidades que encuentra su primera disrupción con un estremecedor “caldo” de orejas mutiladas, una de las piezas más elocuentes de toda la muestra.
En un momento donde las revisiones históricas sobre arte, política y violencia han producido una coyuntura con nuestro doloroso presente (Bite your tongue de Leon Golub en el Tamayo, o Grupo Proceso Pentágono en el muac, por mencionar algunas), la relevancia de esta muestra no tendría que orientarse hacia una hagiografía anticipada de Toledo, como se ha insistido en los medios de comunicación a raíz de la coincidencia de esta exposición con su aniversario número setenta y cinco. Desde una perspectiva poco complaciente (incluso para el artista mismo), la narrativa de Duelo es implacable y abominable: un teatro de la tortura o una cámara de los horrores en donde el espectador poco tiene que decir ante la brutalidad contundente de las piezas. No habría que confundir el papel de ambientalista y luchador social que Toledo desempeña con brío en Oaxaca con la mirada penetrante y aciaga que nos ofrece en esta exposición: duelo y dolor, de nueva cuenta, conjurando contra “las bellas formas que a menudo pretenden ocultar la realidad” (Sergio González Rodríguez. Los 43 de Iguala). ~
(Puebla, 1979) es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y ensayista. Ha publicado los libros Literatura velada. Juan García Ponce en Crónica de la intervención (2007) y Docufricción. Prácticas artísticas en un México convulso (2018).