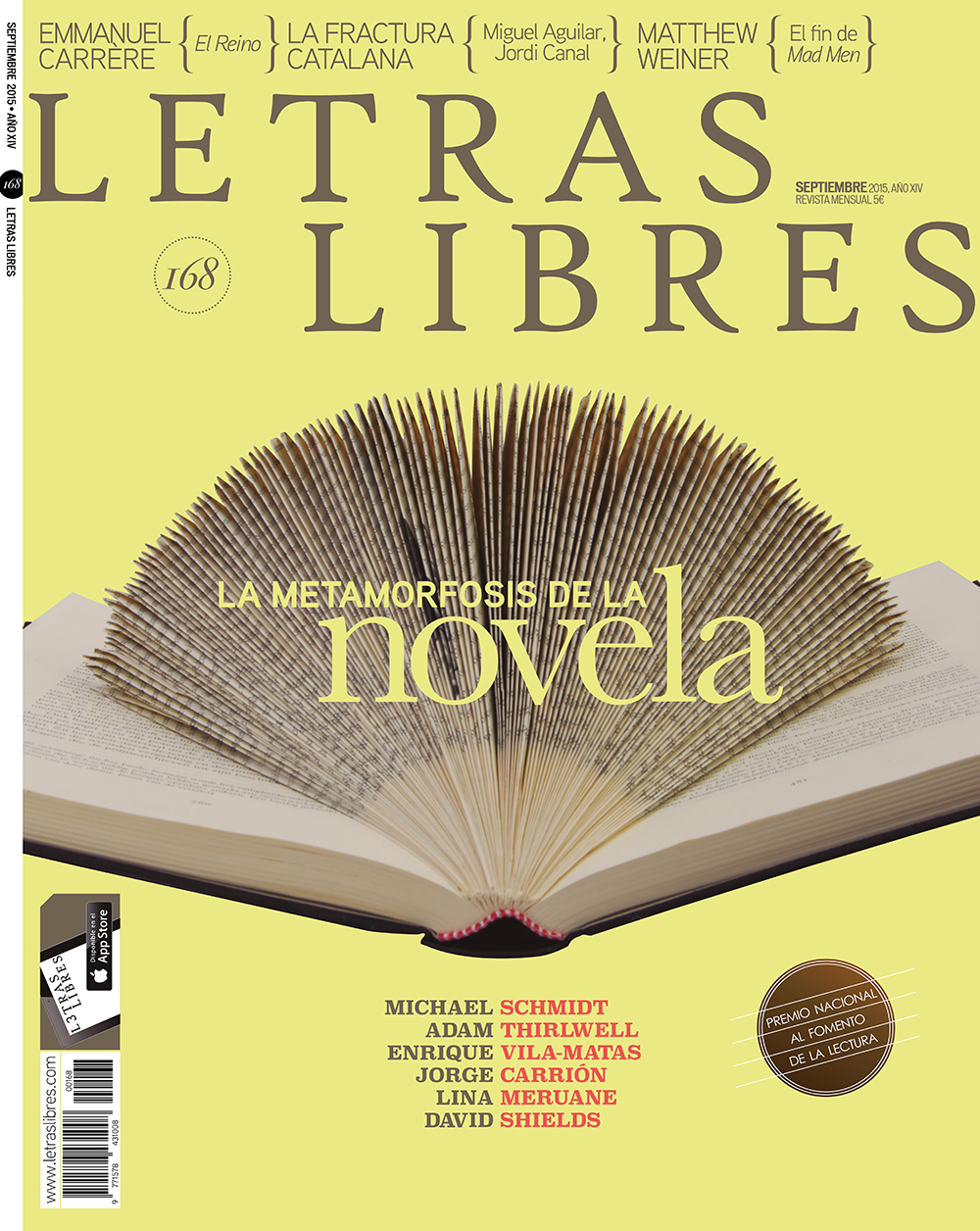El sitio aquel se ubicaba en un callejón pegajoso del centro de la ciudad. (No voy a detenerme describiendo el farol opaco y el hediondo arroyo.) El nombre se me escapa, pero emparentaba con el más allá. Que se llamase “El Infierno”, “El Purgatorio” o “El Paraíso” carece de importancia: su mercancía era un burlesque que le habrá parecido a la plural clientela una cosa o la otra, o todas a la vez.
¿Deberé agregar –como el poeta– que era muchacho y conocía la o por lo redondo? Un profesor que me diagnosticó ingenuidad propició la correría: una hora en lo que filológicamente llamó un encueradero craquelaría mi moral provinciana y me haría comprender mejor a Baudelaire. (No voy a estorbar con obviedades: esto sucedió por el setenta, cuando la piel en general aún era clandestina y aún había rima y olfato.)
Hicimos cola mientras la chicharra del gas neón tomaba fotos verdes y rojas. Pasada la taquilla, salvamos la adversidad de mi edad impropicia con un par de billetes que me envejecieron un par de años e ingresamos por fin al más allá. Con algo de bodega y gallinero, atisbé entre la humareda a un centenar de caballeros ávidos de iniciación espiritual. Silenciosos en los precarios tablones, en una atmósfera reverencial y casi religiosa, aguardamos a que el velo se levantara para observar un desfile de diosas accesibles.
Un ensamble de dos elementos, Bismuto en los tambores y Antimonio en la trompeta, atacaron una fanfarria de latón asmático. Se corrió el telón y reveló un más o menos Olimpo de cartulina. El maestro de ceremonias, metido en un frac con demasiada experiencia, ofreció la bienvenida a lo que llamó “el templo de Venus”. Luego de advertir que la noche sería inolvidable, dio por iniciado el show y ordenó al reflector evidenciar a la primera de la noche: una simbiosis de volován y duquesa que arremetió un trepidante chachachá. (Pero tampoco voy a molestar describiendo los vestuarios, ni las nalgas jamonas, ni los muslos de galantina en las prótesis de sus ligueros.)
El espectáculo consistía en lo esencial en un desfile de señoras que se iban alternando el escenario, se zangoloteaban con variable entusiasmo despojándose de sus variados ropajes hasta quedar en las tres prendas que, en aquel tiempo, ordenaba el largo brazo de la ley: la braguita fosforescente y en cada pezón un gorrito de diamantina con tiritas de paspartú que, si se lograban girar en sentidos opuestos como unos molinos antagonistas, ameritaban posgrado en burlesque y ovación summa cum laude.
Sucedió entonces que entre los vitoreados estriptís frescamente entró a escena un atildado cuyo género masculino bastó para suscitar el rechazo de la clientela. El hombre extrajo de una maleta que traía consigo a una cabaretera de un metro de altura y curvilínea como un diábolo. Bismuto y Antimonio entonaron un jazz más maullado que melifluo, el titiritero levantó sus crucetas y la muñeca se irguió airosamente, como se habrá erguido la Eva pimpante al escapar de la cárcel de huesos de Adán. Vestida de largo en rojo elegante, la hechura comenzó unos contoneos algo neoyorquinos y se despojó ella solita de la primera prenda, con una habilidad que nada le envidiaba a las humanas precedentes. La pericia del tipo era tan encomiable como la de la mujer.
El público, estupefacto al principio, comenzó a enojarse y no tardó en declararse en rebeldía contra el tirano: cada vez que la muñeca se quitaba un trapo la platea enfurecía más, hasta que su vapor tronó en voces unánimes: “¡perverso!”, gritaban estos; “¡degenerado!”, aullaban aquellos, “¡puto!” gritaban al unísono. El artista de los hilos los ignoraba, concentrado en su coreografía suspensoria, y la pequeña Eva con su sonrisa helada meneaba con elegancia sus curvas de esponja similar, indiferente a la furia circundante.
Pero no tardó en caer el naranjazo, la botellita de brandy, el zapato fiscal, y por fin titubeó el titiritero. El pueblo había hablado: quien movía los hilos abusaba de la muñeca, propietaria de un pudor especial, el mismo que le regateaba el pueblo a sus versiones humanas. Era obvio que el catrín había cruzado una frontera inexplicable, un muro misterioso de esos que solo saltan los sociólogos audaces.
¿Qué ocurrió? Lo ignoro bien a bien, pero no voy a convocar a Pirandello ni masticaré teorías sobre el fetiche, ni sobre los sospechosos aunque atávicos contratos entre la imaginación y la realidad, ni menos aún sobre sexismos y cómo aquel eterno femenino facsimilar merecía más compasión que sus carnalas.
Entre los gritos y los proyectiles, el maestro de ceremonias tuvo que entrar al quite y forzarle el mutis al hechicero. Tenía en el rostro una ira de apóstol maltrecho y un gesto altivo de ironía mefistofélica. Recogió el tiradero de prenditas, las echó a la maleta y caminó hacia las bambalinas arrastrando a la desguangada marioneta. Con su sonrisa congelada y sus intimidades al desgaire, la diosa se dejaba arrastrar por sus hilos enredados y, sobre todo, sin siquiera meter las manos, por las miradas inclementes de los hombres. ~
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.