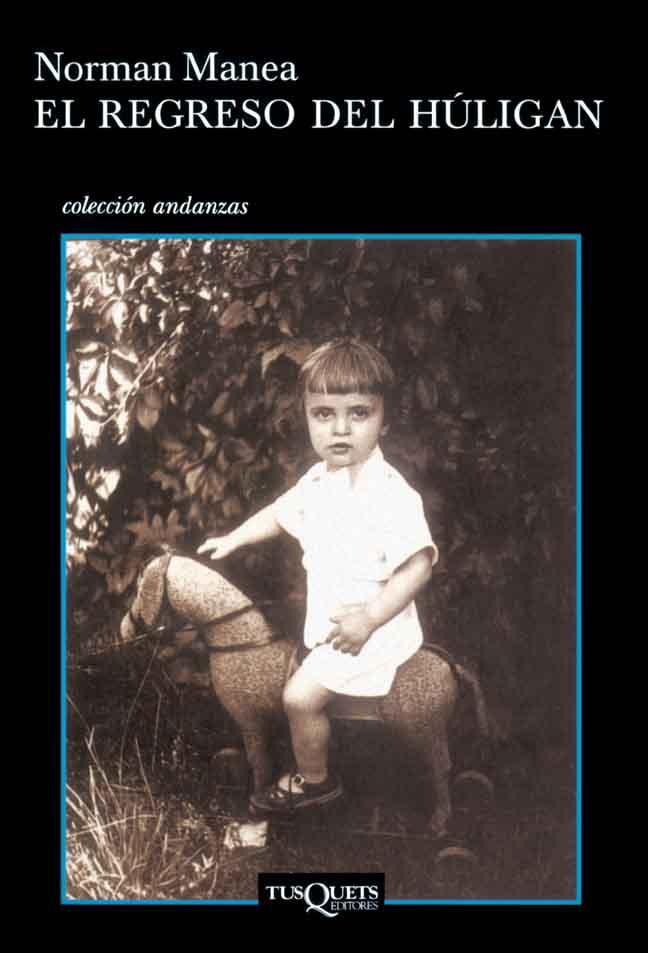El otro día regresé a uno de mis pasatiempos favoritos. Me puse un viejo Apostrophes, ese legendario programa literario de la televisión francesa de los años 70-80. El periodista Bernard Pivot convocaba cada viernes después de la cena a autores para debatir sobre los libros que acababan de publicar, consiguiendo atraer hasta dos millones de espectadores. Corrían otros tiempos, sí. Escogí maliciosamente un día en el que Pivot invitaba a un joven Patrick Modiano. Digo maliciosamente porque disfruto viendo cómo el futuro Nobel de Literatura desentona en medio de los otros invitados. No solo porque es muy alto y no consigue disimular sus largas piernas, sino porque no pertenece a esa casta de intelectuales franceses nacidos para perorar. En medio de tanta certeza, Modiano no parece estar en su lugar: tartamudea, frunce el ceño, se corrige, resopla, sonríe tímidamente, mira de un lado para otro, trata de afianzar con gestos de la mano sus frases entrecortadas. De hecho, los varios Apostrophes donde aparece Patrick Modiano acaban invariablemente de la misma manera: los otros tertulianos hablan del libro de Modiano, poniéndose todos de acuerdo sobre lo delicado de su prosa, insistiendo sobre su célebre charme, sin dejarle hablar, sin que él consiga meter baza. Su delgada voz no alcanza a escucharse. La actitud en sociedad de Modiano me recuerda a la de un albatros en la cubierta de un barco: torpe y avergonzado. Exiliado entre ruidosos marineros, ese gran pájaro de 1,98 m. cojea y arrastra las alas.
Patrick Modiano escogió como mentor a otro gran tímido a quien no le gustaba hablar, Raymond Queneau. Este último decía sentirse terriblemente avergonzado cuando le tocaba hablar en público y tenía la ocurrente teoría de que en la base misma del lenguaje solo podía haber el esfuerzo del enfermo por explicar su enfermedad. ¿Por qué una persona en su sano juicio se pondría a articular palabras? Un día Queneau sorprendió a Modiano anunciándole que había otro escritor que les superaba con creces en cuanto a la timidez. Era tan reservado que llegó a rechazar un sillón de la Academia Francesa para no verse obligado a hablar con otros cuarenta escritores. Ese escritor era Marcel Aymé. Queneau le contó que Aymé tenía la extraña costumbre de entrar en su despacho, se sentaba y ambos se quedaban horas sin decirse nada el uno al otro. Hasta que Aymé rompía el silencio y, mirando a su alrededor, concluía: “Se está bien aquí.”
Una especie de afasia se apoderaba de esta familia de escritores. “Como no podía decir ciertas cosas, las he escrito”, reconocía Modiano y no dudaba en hablar de compensación. “Podía tachar y llegar a una cierta fluidez que el hablar no me proporcionaba.” El gran inconveniente –la gran paradoja para el escritor que elige el silencio de la escritura– es que el éxito literario trae consigo una inevitable dosis de presentaciones, entrevistas y conferencias. Para afrontar semejante trance, Modiano concibió, sin él mismo darse cuenta, una astucia: consistía en encajar, antes de cada respuesta, la muletilla “c’est bizarre…” [es extraño]. Es llamativo ver cómo, en cada una de sus entrevistas, se escuda detrás de esos “c’est bizarre…”. Tan es así que se ha convertido a lo largo de los años en marca de la casa y algunos periodistas no desperdician la oportunidad de hacer la broma. Sin embargo, esta muletilla es mucho más importante de lo que parece a primera vista. Para Modiano es una buena manera de remarcar que las cosas son más extrañas y enrevesadas de lo que parecen. ¿Cómo pueden las personas formular opiniones tan precipitadas? ¿Cómo pueden tenerlo todo tan claro? ¿Si las cosas son tan complejas? Por lo demás, esa muletilla tiene también la valiosa virtud de pausar el discurso, de darle un momento de respiro antes de pronunciarse sobre cualquier cosa. “Es casi una manera de ganar tiempo para mostrar que al principio andaré un poco a tientas, debido a que las cosas son siempre contradictorias y complicadas… entonces digo de entrada c’est bizarre. Es como un tic, para preparar el terreno.”
Ese c’est bizarre, esa pequeña pausa, ese empeño “en ganar tiempo para ir a tientas”, resume en buena parte el proyecto novelístico de Modiano. En ese titubeo inicial, ya vislumbramos la atmósfera llena de incertidumbre que impregna todas sus novelas. Si algo caracteriza los personajes de Modiano es precisamente esa tenaz impresión de avanzar en la niebla, sin comprender mucho lo que les rodea. Grandes extensiones de niebla que obligan a cierta inercia, inconsistencia, vacilación. Sus personajes han abandonado definitivamente nuestro mundo intoxicado por los hechos y las prisas. Nunca corren, y es que uno no puede correr en la niebla.
Pienso, por ejemplo, en Ambrose Guise parado en el Quai des Tuileries mirando el flujo de coches, el parpadeo de los semáforos y la mole oscura de la estación de Orsay, al otro lado del río, sin atreverse a cruzar. Pienso en Dannie y Jean sentados en los peldaños de las escaleras empinadas de la calle de L’Aude, escuchando el ruido reconfortante de una fuente. Pienso en Friedo Lampe contemplando el crepúsculo cayendo sobre el puerto de Bremen. Pienso en el narrador de Flores de ruina bordeando lentamente el Parque Montsouris, bajo el sol de mediodía, como si estuviera en las afueras de Roma. Pienso en Jean Bosmans y Margaret Le Coz escondidos en ese lejano Auteuil, en los pliegues secretos de aquel barrio resguardado del resto de París. Pienso en Jean D. esperando en uno de esos cafés del alba (“donde estaban permitidas todas las esperanzas mientras fuera todavía de noche”) la llegada de la misteriosa Geneviève Dalame. Pienso en el narrador de Accidente nocturno, paseando por el jardín del Aquarium, respirando a pleno pulmón y preguntándose si alguna vez antes había respirado un aire tan frío y tan suave.
Todas las novelas de Modiano parecen desembocar en esos momentos donde uno ha logrado escapar de lo que le oprimía. Es solo un refugio pasajero, claro: los truhanes darán con nosotros, el pasado nos alcanzará y el futuro ya nos acecha. No lo dudemos. Pero ahora mismo solo hay presente. Dice el narrador de La hierba de las noches: “Nunca sabrían que el tiempo palpita, se dilata, luego vuelve a quedarse parado, y, poco a poco, nos va dando esa sensación de vacaciones y de infinito que otros buscan en la droga, pero que yo encontraba sencillamente en la espera.” Tengo la impresión de que las novelas de Modiano están hechas para desembocar en estos momentos de presente pleno. Una zona neutra. Un sueño despierto. Una tregua. Como en la famosa escena de En el café de la juventud perdida, cuando Louki, la joven protagonista de la novela, huye de la banda de Le Canter y asciende la colina de Montmartre hasta alcanzar l’allée des Brouillards [la alameda de las nieblas]: “Dejé que se apoderase de mí una embriaguez que ni el alcohol ni la nieve hubieran podido proporcionarme nunca.” Allá Louki puede al fin respirar y siente que tendrá la ocasión de romper con su asfixiante vida y comenzar de nuevo.
A veces yo también quiero huir de esos ruidosos marineros. Experimento una fatiga repentina de mi asignación social, de mi productividad, de mi pequeña vida. Entonces abro una novela de Modiano y es una liberación. Como si fuera una línea de fuga, una brecha en el tiempo donde pudiera colarme y flotar. Es una experiencia extraña. Abro una de sus novelas y al poco rato me siento como Marcel Aymé en el despacho de Queneau. Miro a mi alrededor y, ligero, me digo a mí mismo: “Se está bien aquí”. Y añado: “Aquí se puede al fin respirar”.
Kim Nguyen Baraldi (Bruselas, 1985) es ensayista. Edita el blog Calle del Orco y es autor de Por qué Georges Perec (La uÑa RoTa, 2024)














 12.34.05.jpg)