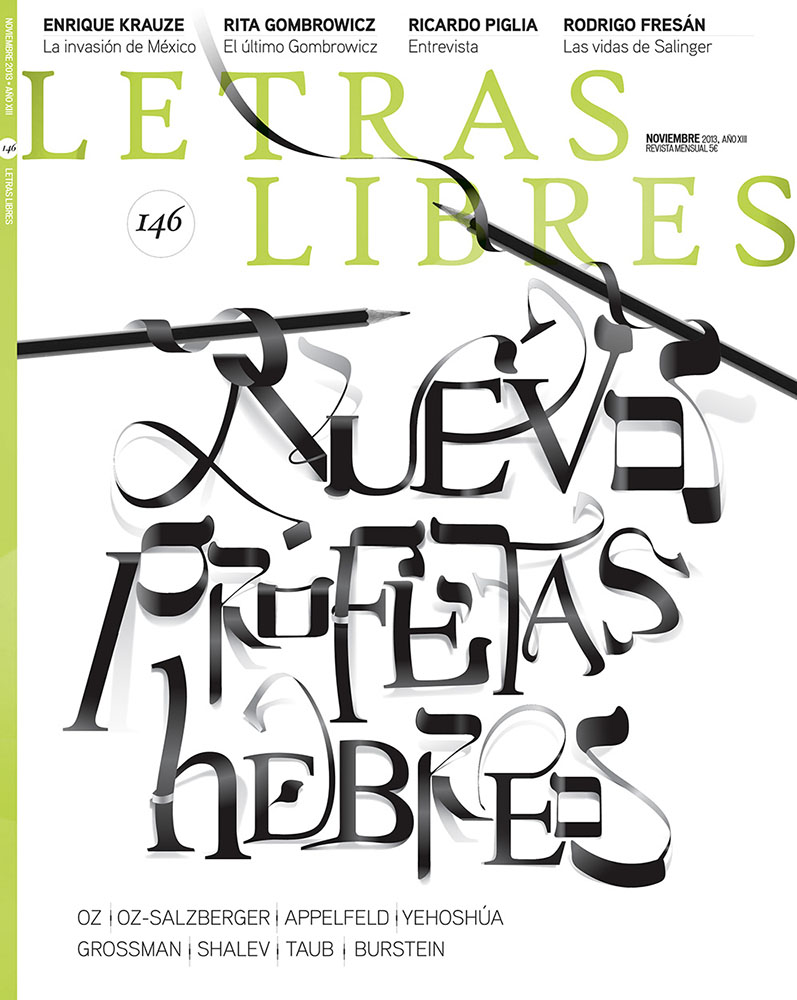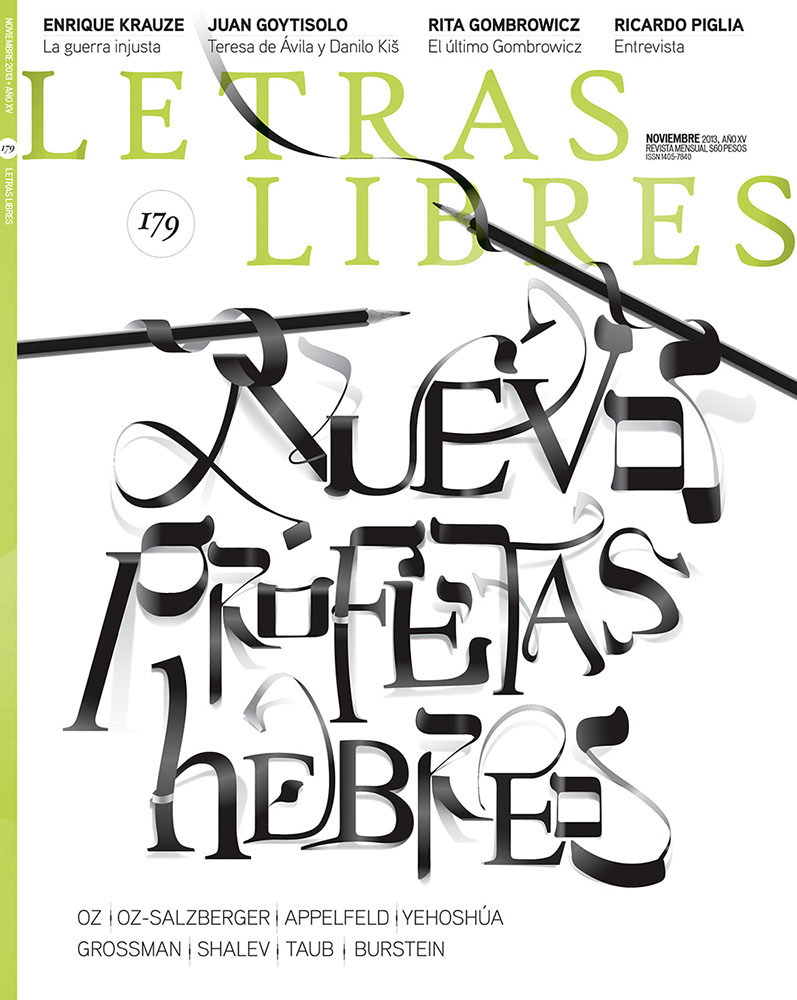Esto sucedió un día antes de que internaran a mi padre. Un día antes de que mi madre me llamara para avisarme. Cuando ella llamó para que fuera a Israel lo antes posible, yo estaba todavía en la cama, a pesar de que no había podido conciliar el sueño. Hasta que todo eso no se vaya de la sangre, uno no puede dormir. Un día antes de esa llamada, un poco más de veinticuatro horas antes, estábamos sentados en el piso, en mi dormitorio. Un departamento pequeño. Entre la puerta y la cama. Estábamos recostados, hombro con hombro. Un departamentito. La espalda de ella estaba cerca de la puerta, la mía cerca de la cama. Ella está cansada de llorar. Yo nunca había oído algo así y ella jamás se lo había contado a nadie. Ahora, que ya lo he oído –bajo esta débil luz del techo–, siento como si nos sumergiéramos en cera caliente. Como si nada existiera, excepto esta sofocante habitación. Afuera es la tarde, pasado el mediodía. Está nublado y gris, como más temprano a la mañana. La lluvia amainó. Hemos bajado las persianas.
Somos extraños el uno para el otro. O casi extraños. Le tiembla aún la espalda por el llanto a pesar de que ya no llora. No con lágrimas. Las lágrimas se han secado. Cerca de ella hay un bloc de papel amarillo y una pluma. Tiene una letra enrevesada. Apoyo mi cabeza en el hueco de su hombro y allí la sostengo. Rodeo su espalda con ambos brazos. Sé que no podré consolarla por toda esa distancia ni por la dimensión de su pena. El que fuese un extraño tampoco me ayudaba. Pero la abrazo, por lo menos. Ella conserva aún los pantalones y el sostén. Su camisa ahí está, sobre la cama, donde la habíamos arrojado hacía un rato cuando comenzamos a besarnos, antes de que empezara –sin motivo aparente– todo ese llanto. Un llanto tan fuerte que parece quebrarle las coyunturas y partirle los huesos. Llevo abrazándola más de una hora –también yo me había sacado la camisa– como si fuera a desarmarse si la soltara. Siento que sostengo a la niña pequeña que ella fue alguna vez. La niña pequeña de la foto en su billetera. No alcanzamos siquiera a intercambiar dos frases o a descubrir que ambos hablábamos el mismo idioma cuando ella ya me la había enseñado. En la calle Orchard, planta baja. Un club improvisado, ilegal, en el que venden cocaína a bajo precio. Pensé, después que empezamos a hablar, que podría llevarla al departamento. Es lo que recuerdo. Y que era muy bonita. Le convidé un poco de mi cocaína, ella me dio de la suya. Compré un poco más para que tuviéramos. Cuarenta y cinco dólares. Ninguno de los dos solemos hacer esto a menudo. Hacía como un año que yo no aspiraba y ella solo lo había hecho un par de veces antes. Fue lo que dijo. Era de día, pasadas las ocho. Por entre las pesadas cortinas que nos ocultaban la calle, se filtraba una fina línea de luz. No más brillante que las lámparas que atenuaban la oscuridad. El color naranja de las luces era débil, cálido. La luz del exterior también era débil aunque fría. Bajo esa débil luz, en la calle Orchard (dos cuartuchos con unos sillones que había encontrado en la calle, una mesa rota apoyada en un ladrillo y música de casetera), ella me mostró la foto de la billetera y la rozó con la punta de una uña. “Soy yo”, me dijo. Ladeó la cabeza y se acomodó el cabello detrás de la oreja, con la otra mano. Rio. Dejó el cigarrillo en el cenicero.
Después –pareciera que pasaron días y semanas– estamos así, setados en el piso. No sé cuánto tiempo después. Ella logra, ahora, articular palabras. Después de expulsados los pedazos más grandes. Después de saber ya acerca de ella y de su padre –era algo que venía sucediendo desde que tenía diez años, hasta el año pasado–. Ahora está más tranquila, puede hablar. Al principio era solo llanto. Observé cómo se le hinchaban sus labios: el aire presionaba desde adentro pero no lograba hablar. Me miró con los ojos opacos por el esfuerzo, pero no pudo. Solo pudo escribir, en el bloc amarillo. Ahora sí lo consigue. Habla y llora, pero es un llanto más calmo. A veces, mientras habla, ríe. Es una risa a mitad de camino entre risa y llanto. Risa y llanto a la vez. Ahora, como si hubiera vomitado, puede contarme. No recuerdo las palabras, pero recuerdo qué fue lo que me dijo. En general, él se le acercaba por las noches. Pero no solamente. Fue algo que tiñó todos los aspectos de su vida. No puedo explicarte cómo, me dice, pero ella veía las cosas de un modo diferente a partir de que eso comenzó. El mundo parecía perfectamente normal: las voces, los colores, los aparatos eléctricos, las calles y los calendarios. Es difícil definir cómo se transformó todo.
Por ejemplo, dice, la llaman por teléfono a la escuela. Es un teléfono público. Cerca de la secretaría. Tu papá al teléfono, le dicen. Es en la secundaria, a media mañana. Los dientes de él se entrechocan, como si tuviera frío. Pero no hace frío. Está fresco. Es una mañana agradable. Primaveral. Él llora. Está sentado, dice, en el cuarto de ella. Sobre su cama. Regresó a casa en la mitad del día, abandonó el trabajo. Está oliendo su camiseta blanca. El olor del lavarropas y el de ella. Del perfume que ella usa, el que guarda en su ropero. Ella está en el corredor, cerca de la secretaría. Vuelve la cara hacia la pared, de espaldas al corredor. Se tapa la otra oreja con la mano para no oír a los otros chicos mientras regresan a las aulas. Uniforme de secundaria, camisa celeste. En la pared de yeso blanco, junto al teléfono, habían escrito con marcadores negros y azules.
Él llora. A moco tendido, con lágrimas. Afuera, en la ciudad, era de mañana. Placentero, incluso. Soleado y fresco. Por un momento
logra imaginar las cortinas de su cuarto meciéndose con la suave brisa. Puede verlo, allí. No lo soporta más, dice él. Necesita encontrarse con ella ahora mismo. Necesita, ya mismo, escucharla hablar, reírse, suspirar, llorar. Las voces a su alrededor pasan a un segundo plano. Ella toca la pared. Fría. Blanca. Despacio. Pasa la mano por la pared. Silencio en el corredor, con sus pequeñas mesitas y su fresca y agradable penumbra. Ven a casa, le dice. Solo por unos minutos. Solo para tocarle la mejilla. Para olerle el cabello. Ahora. Ella mira su reloj. Está llegando tarde a su clase. ¿Qué importancia tiene, en realidad? Esa urgencia en la voz la oprime, la apremia. Pero allí, en el corredor, ella está como dentro de una burbuja de paz. Una extraña calma. Él está de rodillas junto a la cama, le dice desde el otro lado del teléfono. Ahora apoya la cabeza sobre la colcha. El olor de ella. Ella aprieta el auricular contra su oído. Se pega a la pared. Se recuerda a sí misma, me dice, sonriendo sola. Con la mano en el cable plateado del teléfono. Con gentileza, con la punta de los dedos. Luego algo horrible recorre su columna. Frío, pero extrañamente fuerte. Mira nuevamente su reloj. La hora es la misma. Llegará tarde. Pues perderá otra clase más, ¿y qué hay con eso? Por un momento piensa en sus compañeros de clase. Le parecen pequeños. Como niños en un jardín de infantes. Qué extraño. Acaban de entrar a la clase, subiendo las escaleras. Pies en zapatillas de gimnasia subiendo las escaleras. Le parece aún oír el eco de la campana en el corredor. El cable del teléfono, con esa dura funda de metal, frío en el contacto de la punta de sus dedos. Durante unos instantes más, calla. “Está bien”, dice. Deja el auricular en su sitio. Permanece allí un momento y luego sale al patio. El patio está soleado. Al principio camina, luego se apresura y por fin corre. Su casa está cerca.
No fue así desde el principio. Llegó, según me dijo, como un gran bocado que tuvo que engullir. Como tragar veneno. Un silencio, pero no un silencio normal. Una especie de larga estupefacción aletargante. No recuerda demasiado. Era muy pequeña. Primero las caricias, que ya expresaban urgencia. Luego besos con lengua. Lo que más la asustaba era su respiración. No comprendía el que su padre se pusiera tenso, nervioso. Temía que fuera por culpa de ella. Algo le sucedía a él, a su papá. Ella sabía, de algún modo estaba segura, que era por su culpa. Debía ayudarlo, necesita ayudarlo. Lo ayudaba. Pero sin confesarse a sí misma nada. Sin que él se lo dijera, supo que debía ser un secreto. Supo que todo cambiaría. Que nada sería igual. Una transfusión de sangre envenenada. Recuerda esa sensación. Como un leve mareo, crónico. Pero el cuerpo reacciona de otro modo. Con más fuerza. Como si fuera veneno. Cuando lo ve venir, el cuerpo busca rechazar ese injerto extraño. Traga. Vomita. Un sarpullido. Fiebres que no bajan. La llevan al médico, a la dietóloga, al homeópata. Se le juntan la risa y el llanto cuando dice “acupuntura”. Tenía doce años. Ya no es virgen. La mamá la lleva de médico en médico. Tiene que curarla. Firme y responsable, le sostiene la mano mientras le clavan agujas en las rodillas. Ella acepta todo, en silencio. Casi diría que lo hacía por ella, por su madre. Porque ella sabía que nada de eso la ayudaría. Había algo que estaba mal, pero solo su papá podía ayudarla.
Después, así como vino, la enfermedad se fue. Se acabaron los sarpullidos y las alergias. La fiebre, que estuvo subiendo y bajando durante casi seis meses, desapareció. Por unos meses pensó que todo estaría bien. Si solo lograra conservar esa tranquilidad, ese levísimo éxtasis, seguir flotando sin confesarse nada, sin decirse nada a sí misma, solo ese silencio. Estaría bien. Ya no estaba enferma. Pero por las noches era distinto, cuando venía él. Ahora que ella no estaba ya enferma. El cuerpo se había tranquilizado. En realidad, me dice, todo comenzó a adaptarse: los sentimientos, los nervios, los colores, las texturas y el tiempo. Fue un periodo de transición. Cambiaba sangre por veneno y veneno por sangre. Le resultaba duro esperar y respirar hasta la próxima dosis. Quizás fuera la regularidad. Lo que antes resultaba extraño o extraordinario, chirriante como vidrio frotando contra metal, se había vuelto ahora rutina. Casi podría decir –mientras dice esto la abrazo porque comienza a llorar nuevamente– una rutina tranquilizadora. Aun así, siempre en el horizonte aparece una luz de precaución. Una alarma. Pero es débil, lejana. Como la campana de la escuela de una ciudad abandonada. Es casi cómico. A veces las otras personas nos parecen pequeñas. Pobres gentes. Ella es diferente, decía él siempre. Ella es una princesa. Ella es mejor que los demás. A los trece años era casi una reina. Era una chica fuerte.
No siempre. No de noche. De noche, el terror tenía forma propia. Es difícil de explicar, me dice. Como si estuvieras en mitad del océano, de noche y lejos de la costa. Como una ballena en aguas profundas: abre sus fauces en los abismos y traga enormes torrentes con un rugido.
Su papá la quería mucho. La quería más que todos los papás del mundo. Le regaló una gata cuando cumplió catorce años. Ella recuerda sus manos, grandes, fuertes y calmas, cuando sostenía a la gatita. La sostenía con delicadeza. Era una cachorrita, pero no era tan pequeña. Al año ya paría sus propios cachorros. Entonces tuvo ese sueño: concibe una criatura. Al principio son manchas en su ropa interior. Sube corriendo a su cuarto, cierra la puerta, intenta sacarse el camisón, pero no llega a tiempo. Se resbala, de espaldas a la puerta, hasta caer al piso. Contracciones, como antes de vomitar. Y luego–esto ocurre con rapidez– pare un pez. Sabe que es de ella. En el sueño está demasiado mareada como para tocarlo. Está sola en el cuarto, después del nacimiento. Dio a luz sola, sin ayuda de nadie. Pero sabe que es necesario. Debe ocultarlo. Meterlo en una bolsa negra para residuos. Tirarlo a la basura. No tiene fuerza como para incorporarse. Se halla mitad apoyada en la pared, mitad echada en el piso, con el camisón por los muslos. Sangre diluida y agua. Un charco. Debe ponerse de pie, solo que no puede.
Ella me cuenta y yo la abrazo. Cada tanto sobreviene otro ataque de llanto. Pero la mayor parte del tiempo está mejor. Me parece –quizás a ella también– que ya no nos levantaremos del piso. Hace calor, sudamos. Aún la abrazo. Afuera se está haciendo de noche. Queda un poco de cocaína derramada sobre un libro de tapa dura junto a la cama. Pero no la hemos tocado desde la mañana. La abrazo. En algún momento –¿de la tarde?, ¿en la noche?– por fin nos dormimos. Sobre la cama.
Al otro día ella debía regresar a Israel. Se terminaron sus vacaciones. Un rato después de que ella saliera –aún estaba en la cama– internan a mi padre. Mi madre me lo anuncia por teléfono. Mi papá, un tipo cerrado, tímido. Nadie se lo esperaba. Tiene solo cincuenta y siete. Salgo para Israel en el primer vuelo. Estoy un poco confundido al aterrizar. Llevo la misma ropa que la noche anterior. La noche que pasé con ella. Tengo una muda de ropa en un bolso. Fuera de eso nada. Voy directo desde el aeropuerto al hospital. Pero cuando llego, a las siete y media de la mañana, ya está fuera de todo peligro. Mi hermano menor llegó con el uniforme del ejército. Lo veo en el pasillo. Mi madre está a su lado. Llora aliviada. Yo la abrazo por un buen rato. Ahora es imposible verlo pero dentro de una hora, hora y media, nos lo permitirán. A pesar de que él no puede hablar, con el tubo de oxígeno en la nariz. Mi hermano trae café de la expendedora y me cuenta qué fue lo que sucedió. Miro sus labios pero una vez que nos sentamos no consigo concentrarme en lo que está diciéndome. Me acuerdo de ella, hay rastros de su perfume en mis ropas, no logro escuchar.
Ni siquiera puedo terminar el café. No me cae bien con el estómago vacío. De pronto siento la urgencia. Le pido a mi hermano las llaves del auto de papá. Le explico que tengo que irme. Que debo darme una ducha y luego regreso. Recordé el apellido de ella y en qué vecindario vivía en Haifa. Hallé la dirección en una guía telefónica. Encontré el auto en el estacionamiento y viajé hasta allí con las ventanillas abajo durante todo el trayecto. Paseé un poco por Haifa hasta que encontré la calle.
Estaciono frente a la casa. Es el número 41. De pronto, al apagar el motor descubro qué silencioso es este barrio. Zona residencial. Once de la mañana. Día laborable. Casi puedo imaginarla saliendo por esa puerta con el uniforme de la escuela. A su padre, entrando en su dormitorio, despertándola en las noches. Una hermosa casa, un poco antigua, con pinos en el jardín. Bajo del auto. Está fresco, pero en realidad no hace frío. Unas nubes ocultan el sol y la luz, fuerte y clara, se disipa. Me he apoyado en el guardabarros del auto y fumo. Veo que me tiembla un poco la mano. No comí nada. El patio y las escaleras están en sombras. En el segundo piso todas las persianas están cerradas. Entonces, por un instante, me asalta una sensación: no sé, a partir de aquí, adónde más podría ir. ~
_______________________
Traducción del hebreo de Gerardo Lewin.
(Jerusalén, 1965) es escritor, guionista, columnista e historiador. Autor de ¿Qué habría pasado si hubiéramos olvidado a Dov? (1992) y Calle Allenby (2009)