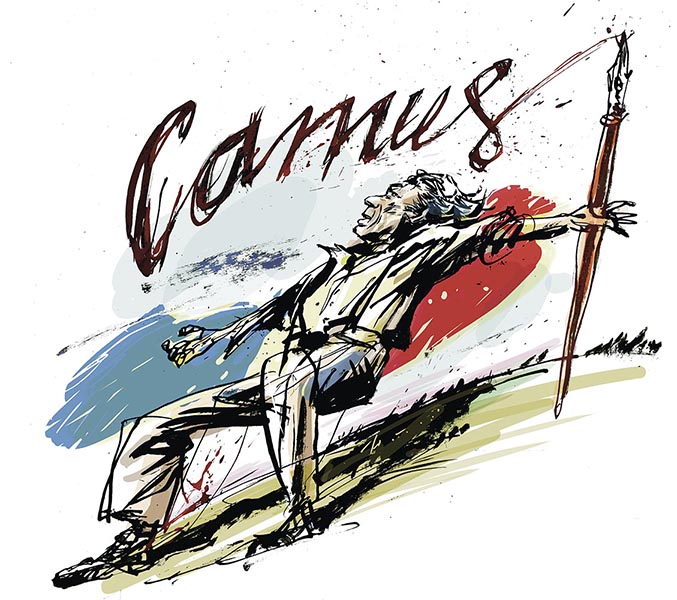Camus era un hombre apolítico. Eso no significa que no le preocuparan los asuntos públicos, o que fuese indiferente a las decisiones políticas. Pero por instinto y temperamento era una persona no afiliada (no menos en su vida sentimental que en la pública), y los encantos del compromiso, que ejercieron una fascinación enorme entre sus contemporáneos franceses, tenían poco atractivo para él. Si es cierto que, como dijo Hannah Arendt, Camus y su generación se vieron “tragados por la política como si los absorbiera la fuerza del vacío”, Camus, al menos, siempre intentaba resistir ese impulso. Eso era algo que muchos le recriminaban; no solo por su rechazo a posicionarse en la cuestión de Argelia sino también, y quizá especialmente, porque sus textos en conjunto parecían ir contra la corriente de las pasiones públicas. Pese a ser un hombre que ejerció una influencia intelectual enorme, Camus les parecía a sus contemporáneos casi irresponsable, por su rechazo a investir su obra de una lección o un mensaje: de la lectura de Camus no se podía extraer ningún mensaje político claro, y mucho menos una directiva con respecto al uso adecuado de las energías políticas personales. En palabras de Alain Peyrefitte, “si eres políticamente fiel a Camus, es difícil imaginar que puedas comprometerte con ningún partido”.1
La respuesta a La peste es característica. Simone de Beauvoir reprochó a Camus que presentara la peste como una especie de virus “natural”, que no la “situara” histórica y políticamente; es decir, que no asignara responsabilidad a un grupo o grupos dentro del relato. Sartre hizo la misma crítica. Incluso Roland Barthes, a quien podríamos haber imaginado como un lector literario más sutil, encontró en la parábola de Camus sobre los años de Vichy un fracaso insatisfactorio a la hora de identificar la culpa. Esa crítica todavía aparece de vez en cuando entre estudiosos estadounidenses, que carecen incluso de la excusa de la pasión polémica de la época.2 Y, sin embargo, aunque quizá no sea la mejor obra de Camus, La peste no es tan difícil de entender.
El problema parece provocarlo el que Camus presente las elecciones y consecuencias políticas en una clave decididamente moral e individual: algo que era exactamente lo contrario a la práctica de la época, donde todos los dilemas personales y éticos se reducían típicamente a opciones políticas o ideológicas. No es que Camus no fuera consciente de las implicaciones políticas de las decisiones que hombres y mujeres habían afrontado bajo la ocupación alemana: como algunos de sus críticos sabían, su propio historial al respecto era bastante mejor que el que ellos tenían, lo que ayuda a explicar la dureza de sus ataques. Pero Camus reconoció algo que mucha gente de su tiempo no entendía: lo que resultaba más interesante y más representativo de la experiencia de la gente durante la guerra (en Francia y en otros lugares) no eran las sencillas divisiones binarias del comportamiento humano entre “colaboración” y “resistencia”, sino la infinita variedad de concesiones y negaciones que conformaban el asunto de la supervivencia: la “zona gris” en la que los dilemas y responsabilidades morales eran sustituidos por el interés propio y la capacidad cuidadosamente calculada de no ver lo que resultaba demasiado doloroso contemplar.
En efecto, la obra de Camus anticipó las reflexiones ahora célebres de Arendt sobre la “banalidad del mal” (aunque Camus era un moralista demasiado hábil como para usar esa expresión). En condiciones extremas es raro encontrar las categorías cómodas y sencillas del bien y el mal, del culpable y el inocente. Los hombres pueden hacer el bien por una mezcla de motivos y con la misma facilidad pueden cometer errores y crímenes terribles con la mejor de las intenciones, o sin la menor intención. De ahí no se deriva que las plagas que la humanidad atrae sobre sí sean “naturales” o inevitables. Pero asignar una responsabilidad –y así evitarlas en el futuro– no siempre es una tarea fácil. En el mejor de los casos, las etiquetas y las pasiones políticas simplifican y hacen tosca y parcial nuestra comprensión del comportamiento humano y sus motivos. En el peor, contribuyen obstinadamente a los males que con tanta confianza pretenden reparar.
Ese no era un punto de vista calculado para que Albert Camus se sintiera cómodo en la cultura hiperpolitizada del París de posguerra, ni para granjearle las simpatías de aquellos –la abrumadora mayoría– para quienes las etiquetas y pasiones políticas eran la materia misma del intercambio intelectual. Tres ejemplos, extraídos de los debates y divisiones en los que Camus se vio profundamente involucrado, pueden ayudar a ilustrar esta posición singular y su movimiento característico del compromiso a la distancia, desde una fácil (y normalmente popular) convicción a una sensación de incomodidad y ambivalencia, con toda la pérdida consiguiente de favor público que esos movimientos entrañaban.
[imagen-2]
Camus surgió de la Resistencia francesa, en agosto de 1944, como el portavoz confiado de la nueva generación, con una fe inquebrantable en los grandes cambios que la liberación llevaría al país: “Este terrible alumbramiento es el de una Revolución.” Francia no había sufrido, y la Resistencia no había hecho tantos sacrificios, para que el país volviera a las malas costumbres del pasado. Se necesitaba algo radical y radicalmente nuevo. Tres días después de la liberación de París recordó a los lectores de Combat que un levantamiento es “la nación en armas” y que “el pueblo” es la parte de la nación que se niega a doblar la rodilla.3
El tono lírico –que había alcanzado un punto álgido en sus Cartas a un amigo alemán, publicadas clandestinamente en 1943 y 1944– ayuda a explicar la influencia de Camus en la época. Combinaba una visión tradicional y romántica de Francia y sus posibilidades con la reputación de Camus de integridad personal, llamativa en un hombre que solo tenía treinta y un años cuando se liberó París. Lo que Camus quería decir con “Revolución” resulta todavía menos claro de lo que suele resultar ese término. En un artículo de septiembre de 1944 la definió como la conversión del “ímpetu espontáneo en acción organizada” y parece que pensaba en una combinación de un elevado objetivo moral con un nuevo contrato “social” entre los franceses. En todo caso, era la autoridad moral de Camus, y no su programa político, lo que le daba un público.4
En la atmósfera vengativa de aquellos meses, cuando el país estaba ocupado en debates sobre a quién se debía castigar, y con cuánta severidad, por colaboración y crímenes durante la guerra, Camus ejerció –en un principio– su influencia a favor de un castigo áspero y severo a los hombres de Vichy y sus sirvientes. En octubre de 1944 escribió un editorial influyente e inflexible cuyas analogías patológicas son instructivas. “Francia –afirmaba– lleva dentro un cuerpo extraño, una minoría de hombres que le hicieron daño en el pasado y que le siguen haciendo daño hoy. Son hombres de traición e injusticia. Su mera existencia plantea un problema de justicia, porque forman parte del cuerpo vivo de la nación y la cuestión es cómo destruirlos.” Ni Simone de Beauvoir ni los entusiastas cazadores de cabezas de la prensa comunista lo podrían haber expresado mejor.
Y, sin embargo, en unas semanas, Camus empezaba a expresar dudas acerca de la prudencia, e incluso la justicia, de los juicios y ejecuciones sumarios recomendados por el Consejo Nacional de Escritores y otros grupos progresistas: una señal inequívoca de su apostasía en este asunto era que lo atacara Pierre Hervé, el periodista comunista, por manifestar cierto grado de compasión hacia un resistente que había hablado bajo tortura. Al escritor Camus lo perturbaba especialmente la facilidad con la que los intelectuales del bando vencedor seleccionaban a los colaboradores intelectuales para que sufrieran un castigo especial. Y así, tres meses después de su confiada recomendación de que los culpables fueran expulsados del cuerpo político y “destruidos”, encontramos a Camus firmando la petición fracasada que reclamaba a De Gaulle clemencia para Robert Brasillach.
Como símbolo, como representante de la colaboración intelectual, Brasillach era casi demasiado perfecto. Nacido en 1909, pertenecía a la misma generación que Camus, pero sus orígenes eran muy diferentes. Tras una juventud dorada que lo llevó de la École Normale Supérieure a las páginas editoriales de Je Suis Partout, se movió cómodamente en los círculos literarios y periodísticos de la Francia ocupada, escribiendo, hablando y visitando Alemania en compañía de otros colaboracionistas. Nunca se esforzó en ocultar sus opiniones, que incluían un antisemitismo virulento y frecuentemente expresado. Aunque después de su muerte se puso de moda difamar su calidad como escritor, contemporáneos de todas las ideologías le acreditaban un talento importante. Brasillach no era solo un polemista dotado y brillante, sino también un hombre de refinada sensibilidad estética y de una verdadera destreza literaria.
Brasillach fue juzgado en 1945. Era el cuarto juicio de esas características de un periodista colaboracionista importante: en diciembre de 1944 se habían producido los casos de Paul Chack (un periodista de Aujourd’hui), Lucien Combelle (director de Revolution Nationale) y Henri Béraud (colaborador de Gringoire). Pero el talento de Brasillach excedía de lejos el de los otros tres, y su caso resultaba mucho más interesante para sus pares. En el juicio, se estableció desde el principio (con el acuerdo de Brasillach) que había sido partidario de Vichy y era anticomunista, antijudío y admirador de Charles Maurras. El asunto, sin embargo, era este: ¿era un traidor? ¿Había buscado una victoria alemana y había ayudado a los alemanes? Sin pruebas materiales de esa acusación, el fiscal subrayó en cambio la responsabilidad de Brasillach como escritor influyente: “¿A cuántos jóvenes incitaron sus artículos a luchar contra el maquis? ¿De cuántos crímenes es usted responsable intelectual?” En un lenguaje que todos comprenderían, Brasillach era le clerc qui avait trahi.5
Brasillach fue declarado culpable de traición, de “inteligencia con el enemigo”, y sentenciado a muerte. Por tanto no lo castigaron por sus opiniones como tales, aunque estas fueron muy citadas en el juicio, especialmente su editorial del 25 de septiembre en Je Suis Partout, donde declaraba: “Debemos echar a todos los judíos y no quedarnos con los pequeños.” Y sin embargo iba a morir por sus opiniones, porque toda su vida pública consistía en la palabra escrita. Con Brasillach, el tribunal proponía que el hecho de que un escritor tuviera puntos de vista escandalosos y los defendiera ante los demás era tan grave como si él mismo hubiera seguido esas opiniones hasta el final.
En buena medida gracias a los esfuerzos de François Mauriac, circuló una petición de clemencia para el caso Brasillach. Entre los muchos que la firmaron se encontraban el propio Mauriac, Jean Paulhan, Georges Duhamel, Paul Valéry, Louis Madelin, Thierry Maulnier, Paul Claudel y Albert Camus. El apoyo de Camus es instructivo. Aceptó añadir su firma después de una larga reflexión, y en una carta inédita a Marcel Aymé, fechada el 27 de enero de 1945, explica sus razones. Sencillamente, estaba en contra de la pena de muerte. Pero, en cuanto a Brasillach, “lo despreciaba con todas sus fuerzas”. No concedía ningún valor a Brasillach como escritor y, textualmente, “nunca le daría la mano, por razones que el propio Brasillach no podría entender”.6 Camus, por tanto, tuvo cuidado de no apoyar una solicitud de clemencia basándose en otra cosa que no fueran razones de principios generales, y de hecho la petición solo mencionaba el hecho de que Brasillach era el hijo de un héroe fallecido en la Primera Guerra Mundial, un vínculo con su propia vida del que es difícil que Camus no fuera consciente.
El siguiente movimiento de Camus, en el trayecto que lo llevó de ser el confiado portavoz de la resistencia victoriosa a convertirse en un reticente peticionario de clemencia en el caso de uno de los más destacados apologistas de Vichy y a transformarse finalmente en un crítico arrepentido de los excesos de intolerancia y de la injusticia de las purgas de posguerra, se puede seguir a través de una serie de intercambios públicos que tuvo con François Mauriac en los años de posguerra. Separados por casi todo lo demás –edad, clase social, religión, educación y estatus–, Camus y Mauriac compartieron un papel común en la posguerra como autoridades morales en sus respectivas comunidades posteriores a la Resistencia. Cada uno tenía una plataforma formidable para dirigirse a la nación (Mauriac desde su columna en Le Figaro, Camus como director de Combat) y desde el principio los dos mostraron sensibilidades asombrosamente similares (aunque expresadas de manera muy distinta) en sus textos.
Camus, como la mancheta de su periódico, creía que su tarea era contribuir a que Francia pasara “de la resistencia a la revolución”, y en los primeros momentos tras la Liberación desaprovechó pocas ocasiones de instar al país a una renovación radical de sus estructuras sociales y espirituales. Mauriac, en cambio, siguió siendo un hombre esencialmente conservador, que se había unido a la Resistencia por motivos éticos y se había separado de muchos miembros de la comunidad católica a causa de esa decisión. Sus textos políticos de posguerra, de manera similar a los de Camus, a menudo permiten intuir a un hombre que encuentra desagradable esa clase de polémica y compromiso partisano, que preferiría estar por encima de la refriega pero a quien el imperativo de sus lealtades éticas (personales) obliga a comprometerse.
A finales de 1944, Mauriac y Camus discutieron pública, y a veces duramente, sobre la conducta de las purgas. Para Camus, como hemos visto, Francia se dividía entre “hommes de la Résistance” y “hommes de la trahison et de l’injustice”. La tarea urgente de los primeros era salvar a Francia del enemigo que moraba dentro de ella, “destruir otra vez una parte de este país para salvar su alma misma”. La purga de los colaboradores debía ser despiadada, rápida y exhaustiva. Camus contestaba un artículo en el que Mauriac sugería que una justicia rápida y arbitraria –como la que había emprendido Francia, con tribunales, cortes especiales y varias commissions d’épuration profesionales– no solo era inherentemente inquietante (¿y si los inocentes sufrían junto a los culpables?), sino que contaminaría el nuevo Estado y sus instituciones antes incluso de que estos se hubieran formado. Para Mauriac, a su vez, la respuesta de Camus parecía una apología de la Inquisición, que salvaba el alma de Francia quemando los cuerpos de ciudadanos seleccionados. La distinción que Camus trazaba entre resistentes y traidores era ilusoria, argumentaba; un inmenso número de franceses habían resistido “por ellos mismos” y formarían el “marais” natural de la nación política.
Mauriac volvió al asunto en diciembre de 1944 y en enero de 1945, en la época de los juicios a Béraud y Brasillach. Sobre Henri Béraud escribió que sí, se podía castigar al hombre por sus escritos; dado el peso que sus fanáticas polémicas habían tenido en esa época terrible, merecía diez años de prisión y más. Pero acusarlo de amistad o colaboración con los alemanes era absurdo, una mentira que solo podía desacreditar a sus acusadores. Camus no abordó el asunto directamente. Pero comentó la creciente tendencia de Mauriac a invocar el espíritu de la caridad en defensa de los acusados de esos juicios.
Cada vez que yo hablo de justicia, escribió, el señor Mauriac habla de caridad. Yo me opongo a los perdones, insistió; el castigo que exigimos ahora es una justicia necesaria, y debemos rechazar una “caridad divina” que, al hacer de nosotros una “nación de traidores y de mediocres”, frustrará el deseo de justicia del público. Es una respuesta curiosa, que mezcla la realpolitik con el fervor moral y sugiere que hay algo frágil e indigno en el ejercicio de la caridad o la misericordia en el caso de los colaboradores condenados, una debilidad del alma que amenaza la fibra de la nación.
Hasta ese momento, a comienzos de 1945, Camus no decía nada excepcional y otros miembros de la izquierda repetían sus puntos de vista. Lo que distinguió a Camus fue que, tras unos meses, la experiencia de las purgas, con su combinación de violencia verbal, selección y mala fe, lo llevó a cambiar de idea de forma llamativa. Sin admitir nunca que la épuración (depuración) hubiera sido innecesaria, a comienzos de 1945 concedía que había fracasado. En un editorial muy citado publicado en Combat en agosto de 1945, anunció a sus lectores: “La palabra depuración ya era bastante desagradable por sí misma. El hecho se ha vuelto odioso.”
Camus se daba cuenta de que la épuration se había vuelto contraproducente. Lejos de unir al país en una clara comprensión de la culpa y la inocencia, del crimen y la justicia, había alentado el tipo de cinismo moral e interés personal que él quería evitar. Precisamente por las purgas, la solución ahora exacerbaba el problema que había intentado resolver. La épuration en Francia, concluía, “no solo ha fracasado, sino que, además, está desacreditada”. Si la forma en que los franceses expiaban sus errores pasados servía de indicador, el anhelado renacimiento espiritual del país quedaba muy lejos.
Camus nunca adoptó por completo el punto de vista de Mauriac. Mauriac, por ejemplo, pensaba desde el principio que era preferible que los culpables escaparan a la posibilidad de castigar a los inocentes. También –y en esto su punto de vista era inusual– rechazaba la idea de que Vichy fuera la obra de una minoría o una élite. El “doble juego” y el “regateo” que señalaron el interludio de Vichy era el de los pueblos y las naciones en todas partes, insistía, incluidos los franceses. ¿Por qué fingir lo contrario? Y su visión de una Francia nuevamente unida estaba más cerca de la del olímpico De Gaulle que del intelectual partisano de la resistencia doméstica: “¿Debemos intentar reconstruir la nación con antiguos rivales, con los que cometieron crímenes no inexpiables? ¿O deberíamos eliminarlos de la vida pública, usando métodos heredados de los jacobinos que actualmente se aplican en países totalitarios?”
[imagen-3]
Pero en 1945 los dos hombres se movían hacia las mismas conclusiones. De todas las épurations posibles, escribía Mauriac, estamos viviendo la peor, que corrompe la misma idea de justicia en los corazones y las mentes de la población. Más tarde, cuando sus polémicas con el Partido Comunista Francés se hicieron más amargas y la línea divisoria entre los dos se hizo más amplia, Mauriac argumentaría que la depuración solo había sido una carta política en manos de los comunistas. Pero era lo bastante honesto como para admitir que, en la época, podría haber sido prematuro pedir perdón y amnistía; en una Francia desgarrada por el odio y el miedo, quizá había sido necesario cierto ajuste de cuentas, aunque no el que tuvo lugar. En otras palabras, quizá Camus no estuviera tan equivocado como había pensado Mauriac.
Sin embargo, en 1948, fue Camus –desengañado hacía tiempo de las perspectivas de una revolución y ya incómodo en la comunidad intelectual de la que seguía siendo un miembro importante– quien tuvo la última palabra. En una conferencia ante la comunidad de dominicos de Latour-Maubourg, reflexionó sobre las esperanzas y las desilusiones de la Liberación, sobre los rigores de la justicia y los requisitos de la caridad. A la luz de acontecimientos posteriores, declaró: “Monsieur François Mauriac tenía razón y yo estaba equivocado.”7
En los debates sobre el castigo en la posguerra, atrapado entre la justicia política y las reclamaciones de equidad y caridad, la transición de Camus de la certeza a la duda se produjo a lo largo del tiempo, pero rápidamente. En las tensiones provocadas por las divisiones de la Guerra Fría, se encontró indeciso casi desde el principio. Aquí el contraste no está en el tiempo sino en el espacio: el espacio entre las opiniones oficiales y públicas de Camus y las que se guardó, en su mayoría, para sí. Como hombre de la izquierda, Camus adoptó posturas públicas razonablemente convencionales en la década posterior a la derrota de Hitler. Como la mayoría de los demás “progresistas”, al principio era reacio a distanciarse de los comunistas franceses: en octubre de 1944 reiteró firmemente la declaración que había emitido el grupo de Combat en marzo de ese mismo año –el anticomunismo es el principio de la dictadura–, aun cuando reconocía que apoyar y criticar a los comunistas al mismo tiempo no siempre era fácil.
Incluso más tarde, tras el comienzo de la Guerra Fría, y mucho después de que la actitud de Camus hacia Stalin y sus crímenes se hubiera hecho pública, un compartido deseo de “paz” y el anhelo de encontrar una “tercera vía” llevaron a Camus a unirse durante unos meses de 1948 a Sartre y otros intelectuales no comunistas de la izquierda en el Rassemblement Démocratique Révolutionnaire. Era incluso, como la mayoría de ellos, crítico con Victor Kravchenko, el autor de Yo escogí la libertad y demandante en un célebre juicio por libelo de 1948 contra el periodista comunista Pierre Daix, que lo había acusado de inventarse el gulag y de escribir el libro siguiendo órdenes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Camus no dudaba de las pruebas de Kravchenko, por supuesto, pero el hombre le parecía desagradable e incluso en 1953 podía escribir que Kravchenko había pasado “de ser un aprovechado del régimen soviético a un aprovechado del régimen burgués”,8 una frase desafortunada y probablemente inconsciente donde resonaban las acusaciones de los comunistas.
Camus no era un apologista del comunismo. Pero durante muchos años no pudo despegarse del todo del deseo de preservar su legitimidad pública como intelectual radical, mientras mantenía su independencia intelectual y su credibilidad moral. De ahí que, al abordar los crímenes de las dictaduras de izquierda a finales de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta, se cuidara de equilibrar sus observaciones con alusiones a regímenes igualmente poco atractivos pero favorecidos por los aliados occidentales. En una serie de artículos publicados en Combat en noviembre de 1948 insistió en la naturaleza indivisible del juicio moral: la privación de la libertad de expresión bajo Franco y Stalin era una y la misma. Esa búsqueda del “equilibrio” lo llevó en una ocasión a exculpar a intelectuales como él mismo de la responsabilidad por el asesinato judicial que en ese momento se realizaba en Bulgaria, Hungría y otros lugares: “No fuimos nosotros quienes ahorcamos a Petkov. Fueron los signatarios de los pactos que consagraron el reparto del mundo.”9
Esa posición distinguía a Camus de muchos amigos suyos, para quienes la pérdida de la libertad o un asesinato judicial bajo un régimen comunista era algo cualitativamente distinto (y no siempre reprensible). Pero la necesidad de equilibrar los crímenes de ambas partes, por justa que fuera, podía convertirse en un acto de mala fe. Camus lo sabía y, como sugieren sus cuadernos, había actuado con cierta incomodidad bajo su carga autoimpuesta de equidad moral. No obstante, continuaba diciendo, y creyendo, que la libertad occidental era una “mistificación”, por importante que fuera defenderla, y en una fecha tan tardía como 1955 podía condenar en la misma frase “la société policière” y “la société marchande”.10
Si la balanza de la atención de Camus empezó a inclinarse en 1948 hacia el problema del comunismo, la razón –como ocurrió con sus reflexiones sobre la épuration– fue una preocupación por la justicia; la misma preocupación que de formas distintas se cuela en la mayoría de su no ficción y en todas sus obras teatrales y novelas importantes. Los títulos de sus recopilaciones de ensayos, artículos y prefacios en los años entre 1946 y 1951 son una guía de sus obsesiones: Ni víctimas ni verdugos (ensayos sobre la base moral de un socialismo no dictatorial) y Justicia y odio (artículos sobre la injusticia y la persecución bajo la dictadura). Tenía la sensación constante de que en sus contribuciones a la discusión pública de las dictaduras, farsas judiciales, campos de concentración, terror político y otros fenómenos no había sido lo bastante sincero –consigo mismo–. Quizá se hubiera esforzado en decir siempre la verdad tal como él la entendía, pero no siempre había comunicado la totalidad de esa verdad, especialmente esas partes que podían provocar dolor a sus amigos, a sus lectores y al propio Camus.
Porque, mientras Camus empezaba a dar forma a los argumentos de lo que se convertiría en El hombre rebelde, estaba perdiendo su vinculación con la parte “progresista” de la vida pública francesa; no solo los fieles a Stalin sino aquellos que creían en el progreso y la revolución (y la Revolución francesa en particular); aquellos para quienes Stalin podía haber sido un monstruo pero que consideraban a Marx un guía iluminador; aquellos que veían con claridad la injusticia y el racismo de la política colonial francesa pero estaban ciegos ante los crímenes y los defectos de sus opositores “progresistas”, en el norte de África, Oriente Medio o Asia. La incomodidad moral que le producían las concesiones que había hecho empezó a aparecer en sus cuadernos a finales de los años cuarenta; en una entrada de marzo de 1950 apunta: “Parece que emerjo de un sueño de diez años –enredado todavía en las vendas de la desgracia y de las morales falsas.”11
En cierto sentido –y eso es sin duda lo que le parecía a él mismo una década más tarde–, Camus, como Clamence en La caída, se estaba castigando por su propia cobardía. A Clamence lo atormentaba la voz de la mujer que no había podido salvar del ahogamiento, a Camus todas las ocasiones en las que tenía algo que decir pero no lo había dicho, o lo había dicho de una manera silenciosa y socialmente aceptable a causa de las sensibilidades personales y las lealtades políticas. Aun así, pocos lectores de Camus en aquella época habrían pensado en él de ese modo, lo que dice algo de la autocensura del resto de la comunidad intelectual francesa en esos años de posguerra. Camus era extraordinariamente directo, abierto e imparcial en sus sentimientos: reprochaba a Gabriel Marcel en diciembre de 1948 que no viese en la España de Franco los crímenes que veía en la Rusia de Stalin, solo dos meses después de manifestarse en contra de las presiones que sufrían los intelectuales para evitar que hablasen de la purga de artistas en la Unión Soviética por temor a ofrecer “comodidad” a la derecha.
Pero en la Francia de esos años la cuidadosa apariencia de equilibrio de Camus, su papel como independiente voz de la justicia, tuvo un costo. No se sentía imparcial. A pesar de sus críticas al “materialismo” y de que sus simpatías por el socialismo democrático eran genuinas, no era neutral entre Oriente y Occidente, como tantos de sus contemporáneos aseguraban ser. Y en el París intelectual de 1950, ser “neutral” era estar claramente en un lado y no en otro. Camus lo sabía, y también sabía que su invocación de la España de Franco, del colonialismo francés o del racismo estadounidense se acercaba a la mala fe; porque ya no creía, como quizá había hecho antes, que los pecados de Occidente fueran iguales a los de Oriente.
Al sugerir esas comparaciones compraba el derecho de criticar el comunismo, de señalar los campos de concentración rusos y de mencionar la persecución de artistas y demócratas en Europa del este. Pero el coste en capital moral era elevado. Lo que Camus quería hacer de verdad –o tener la libertad de hacer si lo decidía– era condenar lo condenable sin recurrir al equilibrio o la comparación, invocar criterios y medidas de moralidad absolutos, sin mirar con miedo hacia atrás para comprobar que su línea de retirada moral estuviese cubierta. Hacía mucho que lo sabía pero, como confesó en sus Cuadernos el 4 de marzo de 1950, “solo tardíamente se adquiere el valor de sostener lo que se sabe”.
No obstante, llamar a las cosas por su nombre, hablar de lo que querías hablar y del modo que necesitabas hacerlo no era cosa fácil en la comunidad intelectual de París en el punto álgido de la Guerra Fría, especialmente si, como Camus (y a diferencia de Raymond Aron), mantenías cierta nostalgia por el abrazo solidario de la izquierda y además padecías cierta inseguridad intelectual. Pero en 1950, como en su anterior evaluación del dilema moral del castigo en la posguerra, Camus se trasladó desde el terreno familiar de la convicción y la “objetividad” hacia el puesto rocoso y solitario de la parcialidad impopular e inoportuna, del portavoz de lo obvio. En sus propias palabras –de nuevo confiadas en sus cuadernos un año antes de la aparición de El hombre rebelde–, “una de las cosas que lamento es haber sacrificado demasiado a la objetividad. La objetividad, a veces, es una complacencia. Hoy las cosas están claras y hay que llamar concentracionario a lo que es concentracionario, incluso el socialismo. En cierto sentido renunciaré a ser cortés”.12
La guerra de Argelia, que empezó en 1954 y no terminaría hasta dos años después de la muerte de Camus, cuando De Gaulle abrió las negociaciones que conducirían a la independencia argelina, tuvo un impacto limitado entre los franceses de la metrópoli. Por supuesto, produjo un golpe militar que derribó indirectamente la Cuarta República, y los problemas morales que crearon los esfuerzos franceses por reprimir el levantamiento árabe dividieron las comunidades intelectuales durante años. Argelia no formaba parte de las preocupaciones cotidianas de la mayoría de los franceses (como Irlanda del Norte con respecto a los británicos), en la medida en que no los enviaran a combatir allí. Solo cuando la guerra civil llegó a Francia, en forma de atentados terroristas y de la ultraderechista Organisation Armée Secrète a comienzos de los años sesenta, la tragedia argelina se desarrolló de forma significativa en territorio metropolitano; pero para entonces la guerra estaba prácticamente terminada y la independencia de Argelia era inevitable, lo que explica la violenta desesperación de sus opositores más extremistas.
Para Camus, sin embargo, la cuestión era distinta. Había nacido y crecido en Argel, y había sacado de esa experiencia y de ese tiempo y ese lugar gran parte de sus mejores obras. Hijo de inmigrantes europeos, no podía imaginar una Argelia sin europeos, ni concebir a europeos nacidos en Argelia apartados de sus raíces. La guerra de Argelia, las cuestiones morales y políticas que planteaba –todas igual de insatisfactorias para Camus–, lo colocaban en una posición insostenible. Dispuesto a retirarse del ruido y la furia de la vida pública parisina y con poco más que ofrecer a los grandes debates intelectuales de la época, Camus se encontró en un creciente desacuerdo con prácticamente todos los bandos del conflicto argelino. La intolerancia de las partes enfrentadas, los errores políticos de los franceses y los árabes, y la evidencia cada vez más clara de la imposibilidad de un pacto lo llevaron de la razón a la emoción y de la emoción al silencio. Desgarrado entre sus compromisos morales y sus vínculos sentimentales, no tenía nada que decir y por tanto no dijo nada: un rechazo a “comprometerse” en el gran problema moral de su tiempo que muchos le reprocharon en la época y en años posteriores.
No debería deducirse de eso que Albert Camus no fuera crítico con la posición de Francia en el norte de África, o con el colonialismo en general. Como la mayoría de los intelectuales de su tiempo, hacía mucho que se oponía amargamente a la política francesa en el Magreb; no solo condenaba el uso de la tortura y el terror en la “guerra sucia” del gobierno contra los nacionalistas argelinos, sino que era un crítico sincero y bien informado de la discriminación colonial contra la población árabe desde los años treinta, en un momento en el que muchos de los intelectuales parisinos que más tarde destacarían en la lucha anticolonial sabían poco y se preocupaban aún menos por la condición y las necesidades de los súbditos franceses en otros continentes.
Camus estaba bien informado sobre la situación de los árabes en Argelia. Hizo periodismo de investigación para el periódico Alger Républicain entre las guerras y en junio de 1939 publicó una serie de once artículos con el título colectivo de La miseria de Cabilia. Detestaba a los colons, para quienes los emigrantes empobrecidos como sus padres eran seres tan extraños como los trabajadores árabes, y sin duda era sincero cuando escribió, casi veinte años después, “debe hacerse una grande, clamorosa reparación al pueblo árabe”.13 Por supuesto, los árabes tienen un papel más importante en el periodismo y los ensayos de Camus que en su ficción; y donde, como en El primer hombre, hay una presencia árabe, se le ofrece al lector en una clave bastante más optimista e incluso panglosiana de lo que las circunstancias (o la experiencia de Camus) podrían haber sugerido.
Nunca hubo la menor duda de las simpatías de Camus. En el número de Combat fechado el 10 de mayo de 1947, publicó un brillante ataque a las políticas y tácticas militares francesas en el norte de África. La realidad es que, les dijo a sus lectores, utilizamos la tortura: “el hecho está allí, claro y repelente como la verdad misma: hacemos en estos casos lo mismo que les reprochamos a los alemanes”. Camus sabía que algo debía cambiar en el norte de África y lamentaba amargamente la oportunidad perdida de 1945, cuando los franceses podían haber propuesto reformas políticas, un grado de autogobierno y finalmente autonomía para una comunidad argelina que todavía no estaba polarizada y en la que los europeos progresistas y los árabes moderados podían trabajar juntos como él había propuesto una década antes.
Pero ahí estaba el problema de Camus. Su visión de Argelia se había formado en los años treinta, en una época en la que el sentimiento árabe era movilizado por hombres como Ferhat Abbas, cuya concepción de una Argelia (en último término) independiente era al menos en principio compatible con el ideal de Camus de una comunidad integrada y cooperante de árabes y europeos. A mediados de la década de 1950 la negativa de varios gobiernos franceses a hacer concesiones oportunas o promulgar reformas electorales o económicas serias había desacreditado a Abbas. Ocupaba su lugar una generación más joven de nacionalistas inflexibles, que pensaba que los europeos (en Francia o en Argelia) nunca podrían ser sus socios, y que consideraba a la población europea indígena de Argelia, incluyendo a los pobres, su enemiga: un sentimiento que a finales de los años cincuenta era recíproco.
Por tanto, la situación argelina había cambiado mucho desde la partida de Camus al principio de la Segunda Guerra Mundial. También lo había hecho el contexto internacional más amplio. A mediados de los años cincuenta los nacionalistas árabes argelinos podían buscar ejemplos y modelos en Egipto, Iraq y otros lugares, una perspectiva que contribuyó adicionalmente a que Camus se sintiera alienado con respecto a ellos. Para él, Nasser o Mossadeq eran meros ecos del espejismo revolucionario europeo, que explotaban y distorsionaban un legítimo descontento social para elaborar una mezcla venenosa de nacionalismo e ideología que no guardaba relación con sus propios ideales o con las necesidades de Argelia.
Aquí, como en otras cuestiones, la formación de Camus en el crisol pedagógico de la Tercera República Francesa es una clave importante de su perspectiva política: no era lo bastante ingenuo como para suponer que él o sus anteriores vecinos árabes compartían “nos ancêtres les Gaulois”,14 pero creía profundamente en las virtudes de la asimilación republicana. Había que abordar el fracaso de Francia a la hora de convertir a la población argelina en franceses, con todos los derechos y privilegios que eso entrañaba. Pero seguía siendo un objetivo digno y, aunque Camus desdeñaba la Historia “divinizada” que veía en la descolonización una consecuencia inevitable del proyecto del Progreso, estaba bastante dispuesto a ver algo intrínsecamente superior en el ideal republicano francés. Si los árabes eran susceptibles a los llamamientos de los demagogos nacionalistas, los franceses eran responsables, y por tanto eran los franceses quienes debían reparar sus errores.
Con ese punto de vista algo inocente y cada vez menos informado Albert Camus vio que, tras el estallido de la revolución nacionalista en Argelia en 1954, le pedían que tomara posición. Su reacción inicial fue buscar de nuevo terreno para un acuerdo, apoyando a Pierre Mendès-France, con la esperanza desolada de que consiguiera en Argelia lo que había logrado en Indochina. Pero, como confesó en un ensayo publicado en 1947, “yo tengo del mismo modo una larga relación con Argelia, que sin duda no acabará nunca y que me impide ser por completo lúcido cuando me refiero a ella”. En 1955 escribió a Charles Poncet: “Me siento muy angustiado ante los asuntos de Argelia. Hoy tengo ese país atravesado en la garganta y no puedo pensar en nada más.”15
La última “intervención” escrita de Camus sobre Argelia llegó en la forma de un artículo que publicó L’Express el 10 de enero de 1956, donde pedía una tregua civil en la guerra. En ese momento era una causa sin esperanza y el público para ese llamamiento apenas existía, ni en la Francia metropolitana ni en Argelia, como descubrió cuando habló allí dos semanas más tarde. Camus nunca podría defender la posición del gobierno francés, que había criticado de una manera u otra durante dos decenios; la represión militar –y especialmente el uso de la tortura para conseguir confesiones de guerrilleros capturados– era imperdonable en sí y no llevaba a ninguna parte.
Pero las tácticas terroristas cada vez más violentas del fln (Front de Libération Nationale) también debían ser condenadas; no se podía ser más selectivo en la condena del mal en este caso que en los debates de la Guerra Fría sobre los campos de concentración soviéticos. ¿Qué se debía hacer? Camus no tenía ni idea, aunque lo asqueaba la posición segura y despreocupada de sus colegas parisinos biempensantes: “persuadido por fin de que la verdadera causa de nuestras locuras reside en las costumbres y el funcionamiento de nuestra sociedad intelectual y política, decidí dejar de participar en las incesantes polémicas”.16
A Camus no le avergonzaba su retirada en el silencio: “cuando la palabra puede conducir a la eliminación despiadada de la vida de otras personas, el silencio no es una actitud negativa”. Pero no era una posición fácil de explicar, y lo exponía a críticas desdeñosas que llegaban incluso de comentaristas por lo demás desprejuiciados e imparciales. En La tragédie algérienne Raymond Aron reconocía que a Camus lo impulsaba un deseo de justicia y una aspiración a ser generoso y compasivo con todos. Pero por eso, sugería, no había logrado alzarse por encima de la actitud mental de un colonizador bienintencionado. Desde la perspectiva realista de Aron quizá fuera una observación acertada, porque la conclusión que se podía extraer del silencio de Camus –el mantenimiento del statu quo con las reformas necesarias– era en 1958 un deseo vacío. Argelia sería independiente bajo los nuevos nacionalistas o se mantendría bajo dominio francés a través del uso de la fuerza, con costes humanos y sociales cada vez mayores. No había una tercera opción.
Pero Camus no pensaba que su papel fuera aportar respuestas: “en estas cuestiones se espera demasiado de un escritor”. Su actitud en la época de la crisis argelina debe entenderse en parte como una señal de su incapacidad de concebir un futuro alternativo para su país de origen, de aceptar que la Argelia francesa había quedado destruida para siempre. Por tanto su visión sobre el futuro de Argelia bajo la independencia era lúgubre, en un momento en que muchos intelectuales franceses, por sincera que fuera su oposición a la práctica colonial francesa, creían en una fantasía brillante de la vida en sociedades poscoloniales liberadas de sus señores imperiales. Treinta y cinco años después de obtener su independencia, Argelia tiene problemas de nuevo, dividida y ensangrentada por un movimiento fundamentalista al que contiene de momento una dictadura militar.
Por ingenuo que fuera el llamamiento de Camus a un pacto entre el colonialismo asimilacionista y el nacionalismo militante, su prognosis para un país nacido del terror y la guerra civil era demasiado precisa: “Mañana Argelia será una tierra de ruinas y muertes que ninguna fuerza, ninguna potencia del mundo, podrá hacer que se recupere en este siglo.” Lo que Camus comprendía quizá mejor y antes que sus pares (de la metrópoli) no era a los árabes –aunque ya en 1945 había anticipado que no podía esperarse que tolerasen mucho más tiempo las condiciones bajo las que eran gobernados–, sino la peculiar cultura de la población europea de Argelia y el precio que habría que pagar si saltaba en pedazos.17
Pero fue sobre todo como moralista que Camus abandonó las filas intelectuales sobre Argelia. Donde nadie tenía toda la razón y donde los escritores y los filósofos eran invitados a prestar su apoyo a posiciones políticas sesgadas, el silencio, para Camus, representaba una extensión de su promesa anterior de hablar solo por la verdad, por impopular que fuese. En el caso argelino ya no quedaba ninguna verdad, solo sentimientos. Desde esa perspectiva, la profunda implicación personal de Camus en Argelia contribuyó a su dolor y dio forma a su decisión de no apoyar a ninguno de los dos bandos; y así debía ser, puesto que, como hemos visto, Camus se tomaba en serio los imperativos de la experiencia y el sentimiento. Pero era una conclusión a la que podría haber llegado en cualquier caso, o eso creía.
Una de las cosas que más le desagradaban de los intelectuales parisinos era su convicción de que tenían algo que decir acerca de todo, y de que todo se podía reducir al tipo de cosa que les gustaba decir. También señalaba la relación inversamente proporcional entre el conocimiento de primera mano y la expresión confiada de una opinión intelectual. En el caso de Argelia, su conocimiento, sus recuerdos y su búsqueda de una aplicación imparcial de la justicia le hicieron verdaderamente ambivalente. En el momento en que uno maldecía las dos casas, no quedaba nada que decir. La responsabilidad intelectual no consistía en tomar partido, sino en rechazar hacerlo donde esta no existía. En esas circunstancias, el silencio parecía la expresión más adecuada de sus sentimientos más profundos. ~
_________________________________________
Traducción de Daniel Gascón
Fragmento de The burden of responsibility (University of Chicago Press, 1998)
1 Arendt es citada por Isaac, Arendt, Camus, and modern rebellion (New Haven, Yale University Press, 1992), p. 34. Para Peyrefitte, véase Camus et la politique, edición de Jean Yves Guérin (París, Harmattan, 1986), donde lo cita Guérin (p. 22).
2 Véase, por ejemplo, Susan Dunn, The deaths of Louis XIV: Regicide and the French political imagination (Princeton, Nueva Jersey, Princeton University Press), especialmente cap. 6, “Camus and Louis XVI: A modern elegy for the martyred king”, donde reprocha a Camus que retrate el fascismo “como una plaga que no es humana y tampoco ideológica”.
3 Véase Combat, 23 y 24 de agosto, 1944. En español: Obras (Madrid, Alianza, 1996, edición de José María Guelbenzu, varios traductores), vol. 2, p. 624.
4 Véase Combat, 19 de septiembre, 1944. Sobre la reputación de Camus en tiempos de guerra, véase por ejemplo Jean Paulhan a François Mauriac el 12 de abril de 1943: “Es un hombre valiente y fiable” (Paulhan, Choix de lettres, 1937-1945, París, Gallimard, 1992), p. 304.
5 Maître Reboul, commissaire du gouvernement, citado por Jacques Isorni en Le Procès Robert Brasillach (París, Flammarion, 1946), pp. 137, 159. La referencia, por supuesto, es a La traición de los clérigos de Julien Benda.
6 La carta de Camus está incluida en Jacqueline Baldran y Claude Buchurberg, Brasillach ou la célébration du mépris (París, A. J. Presse, 1988), pp. 6-7.
7 Para Camus, véase por ejemplo Combat, 20 de octubre de 1944, 11 de enero de 1945, 30 de agosto de 1945, y Actuelles: Chroniques 1944-1948 (París, Gallimard, 1950) (a partir de aquí Actuelles I), pp. 212-13. En español, Obras, vol. 2. Para Mauriac, véase Le Figaro, 19, 22-24, 26 de octubre de 1944; 4 de enero de 1945; también François Mauriac, Journal IV (París, Grasset, 1950), entrada del 30 de mayo de 1945, y Journal V (París, 1953), entrada del 9-10 de febrero de 1947.
8 Véase “Le pain et la liberté” (1953) en Actuelles II (París, Gallimard, 1953), pp. 157-73. Conviene fijarse, aun así, en que Camus hizo esa observación en una charla que dio en la Bourse du Travail de Saint-Étienne. En español: Obras, vol. 3, pp. 450-459.
9 Entrevista en Défense de l’Homme, julio de 1949, en Actuelles I, p. 233. En español: Obras, vol. 2, p. 763.
10 Para “mistificación”, véase “Le pain et la liberté”; véase también L’Express, 8 de octubre, 1955.
11 Carnets, janvier 1942-mars 1951 (París, Gallimard, 1964), p. 315. Obras, vol. 4, p. 337.
12 Cahiers, janvier 1942-mars 1951, p. 267. Obras, vol. 4, p. 303.
13 “L’Algérie déchirée”, en Actuelles III, p. 143. Obras, vol. 4, p. 551.
14 “Nuestros antepasados los galos”, como se les hacía repetir a los niños en las escuelas de las colonias francesas. (N. del E.)
15 Citado en Oliver Todd, Albert Camus. Une vie (París, Gallimard, 1996, 1999), p. 615. Hay traducción española de Mauro Armiño: Albert Camus. Una vida (Barcelona, Tusquets, 1997), p. 617. Véase también “Petit Guide pour des villes sans passé”, publicado por primera vez en L’Été (París, Gallimard, 1954), reimpreso en Essais, edición de Roger Quilliot (París, Gallimard, 1965), pp. 845-51. Se puede leer una traducción al español en Obras, vol. 3, p. 566.
16 Prefacio a Actuelles III (París, Gallimard, 1958). Obras, vol. 3, p. 456.
17 Véase “Lettre à un militant Algérien” (octubre de 1955), en Actuelles III, p. 128. Obras, vol. 4, p. 541.Camus era un hombre apolítico. Eso no significa que no le preocuparan los asuntos públicos, o que fuese indiferente a las decisiones políticas. Pero por instinto y temperamento era una persona no afiliada (no menos en su vida sentimental que en la pública), y los encantos del compromiso, que ejercieron una fascinación enorme entre sus contemporáneos franceses, tenían poco atractivo para él. Si es cierto que, como dijo Hannah Arendt, Camus y su generación se vieron “tragados por la política como si los absorbiera la fuerza del vacío”, Camus, al menos, siempre intentaba resistir ese impulso. Eso era algo que muchos le recriminaban; no solo por su rechazo a posicionarse en la cuestión de Argelia sino también, y quizá especialmente, porque sus textos en conjunto parecían ir contra la corriente de las pasiones públicas. Pese a ser un hombre que ejerció una influencia intelectual enorme, Camus les parecía a sus contemporáneos casi irresponsable, por su rechazo a investir su obra de una lección o un mensaje: de la lectura de Camus no se podía extraer ningún mensaje político claro, y mucho menos una directiva con respecto al uso adecuado de las energías políticas personales. En palabras de Alain Peyrefitte, “si eres políticamente fiel a Camus, es difícil imaginar que puedas comprometerte con ningún partido”.1
La respuesta a La peste es característica. Simone de Beauvoir reprochó a Camus que presentara la peste como una especie de virus “natural”, que no la “situara” histórica y políticamente; es decir, que no asignara responsabilidad a un grupo o grupos dentro del relato. Sartre hizo la misma crítica. Incluso Roland Barthes, a quien podríamos haber imaginado como un lector literario más sutil, encontró en la parábola de Camus sobre los años de Vichy un fracaso insatisfactorio a la hora de identificar la culpa. Esa crítica todavía aparece de vez en cuando entre estudiosos estadounidenses, que carecen incluso de la excusa de la pasión polémica de la época.2 Y, sin embargo, aunque quizá no sea la mejor obra de Camus, La peste no es tan difícil de entender.
El problema parece provocarlo el que Camus presente las elecciones y consecuencias políticas en una clave decididamente moral e individual: algo que era exactamente lo contrario a la práctica de la época, donde todos los dilemas personales y éticos se reducían típicamente a opciones políticas o ideológicas. No es que Camus no fuera consciente de las implicaciones políticas de las decisiones que hombres y mujeres habían afrontado bajo la ocupación alemana: como algunos de sus críticos sabían, su propio historial al respecto era bastante mejor que el que ellos tenían, lo que ayuda a explicar la dureza de sus ataques. Pero Camus reconoció algo que mucha gente de su tiempo no entendía: lo que resultaba más interesante y más representativo de la experiencia de la gente durante la guerra (en Francia y en otros lugares) no eran las sencillas divisiones binarias del comportamiento humano entre “colaboración” y “resistencia”, sino la infinita variedad de concesiones y negaciones que conformaban el asunto de la supervivencia: la “zona gris” en la que los dilemas y responsabilidades morales eran sustituidos por el interés propio y la capacidad cuidadosamente calculada de no ver lo que resultaba demasiado doloroso contemplar.
En efecto, la obra de Camus anticipó las reflexiones ahora célebres de Arendt sobre la “banalidad del mal” (aunque Camus era un moralista demasiado hábil como para usar esa expresión). En condiciones extremas es raro encontrar las categorías cómodas y sencillas del bien y el mal, del culpable y el inocente. Los hombres pueden hacer el bien por una mezcla de motivos y con la misma facilidad pueden cometer errores y crímenes terribles con la mejor de las intenciones, o sin la menor intención. De ahí no se deriva que las plagas que la humanidad atrae sobre sí sean “naturales” o inevitables. Pero asignar una responsabilidad –y así evitarlas en el futuro– no siempre es una tarea fácil. En el mejor de los casos, las etiquetas y las pasiones políticas simplifican y hacen tosca y parcial nuestra comprensión del comportamiento humano y sus motivos. En el peor, contribuyen obstinadamente a los males que con tanta confianza pretenden reparar.
Ese no era un punto de vista calculado para que Albert Camus se sintiera cómodo en la cultura hiperpolitizada del París de posguerra, ni para granjearle las simpatías de aquellos –la abrumadora mayoría– para quienes las etiquetas y pasiones políticas eran la materia misma del intercambio intelectual. Tres ejemplos, extraídos de los debates y divisiones en los que Camus se vio profundamente involucrado, pueden ayudar a ilustrar esta posición singular y su movimiento característico del compromiso a la distancia, desde una fácil (y normalmente popular) convicción a una sensación de incomodidad y ambivalencia, con toda la pérdida consiguiente de favor público que esos movimientos entrañaban.
Camus surgió de la Resistencia francesa, en agosto de 1944, como el portavoz confiado de la nueva generación, con una fe inquebrantable en los grandes cambios que la liberación llevaría al país: “Este terrible alumbramiento es el de una Revolución.” Francia no había sufrido, y la Resistencia no había hecho tantos sacrificios, para que el país volviera a las malas costumbres del pasado. Se necesitaba algo radical y radicalmente nuevo. Tres días después de la liberación de París recordó a los lectores de Combat que un levantamiento es “la nación en armas” y que “el pueblo” es la parte de la nación que se niega a doblar la rodilla.3
El tono lírico –que había alcanzado un punto álgido en sus Cartas a un amigo alemán, publicadas clandestinamente en 1943 y 1944– ayuda a explicar la influencia de Camus en la época. Combinaba una visión tradicional y romántica de Francia y sus posibilidades con la reputación de Camus de integridad personal, llamativa en un hombre que solo tenía treinta y un años cuando se liberó París. Lo que Camus quería decir con “Revolución” resulta todavía menos claro de lo que suele resultar ese término. En un artículo de septiembre de 1944 la definió como la conversión del “ímpetu espontáneo en acción organizada” y parece que pensaba en una combinación de un elevado objetivo moral con un nuevo contrato “social” entre los franceses. En todo caso, era la autoridad moral de Camus, y no su programa político, lo que le daba un público.4
En la atmósfera vengativa de aquellos meses, cuando el país estaba ocupado en debates sobre a quién se debía castigar, y con cuánta severidad, por colaboración y crímenes durante la guerra, Camus ejerció –en un principio– su influencia a favor de un castigo áspero y severo a los hombres de Vichy y sus sirvientes. En octubre de 1944 escribió un editorial influyente e inflexible cuyas analogías patológicas son instructivas. “Francia –afirmaba– lleva dentro un cuerpo extraño, una minoría de hombres que le hicieron daño en el pasado y que le siguen haciendo daño hoy. Son hombres de traición e injusticia. Su mera existencia plantea un problema de justicia, porque forman parte del cuerpo vivo de la nación y la cuestión es cómo destruirlos.” Ni Simone de Beauvoir ni los entusiastas cazadores de cabezas de la prensa comunista lo podrían haber expresado mejor.
Y, sin embargo, en unas semanas, Camus empezaba a expresar dudas acerca de la prudencia, e incluso la justicia, de los juicios y ejecuciones sumarios recomendados por el Consejo Nacional de Escritores y otros grupos progresistas: una señal inequívoca de su apostasía en este asunto era que lo atacara Pierre Hervé, el periodista comunista, por manifestar cierto grado de compasión hacia un resistente que había hablado bajo tortura. Al escritor Camus lo perturbaba especialmente la facilidad con la que los intelectuales del bando vencedor seleccionaban a los colaboradores intelectuales para que sufrieran un castigo especial. Y así, tres meses después de su confiada recomendación de que los culpables fueran expulsados del cuerpo político y “destruidos”, encontramos a Camus firmando la petición fracasada que reclamaba a De Gaulle clemencia para Robert Brasillach.
Como símbolo, como representante de la colaboración intelectual, Brasillach era casi demasiado perfecto. Nacido en 1909, pertenecía a la misma generación que Camus, pero sus orígenes eran muy diferentes. Tras una juventud dorada que lo llevó de la École Normale Supérieure a las páginas editoriales de Je Suis Partout, se movió cómodamente en los círculos literarios y periodísticos de la Francia ocupada, escribiendo, hablando y visitando Alemania en compañía de otros colaboracionistas. Nunca se esforzó en ocultar sus opiniones, que incluían un antisemitismo virulento y frecuentemente expresado. Aunque después de su muerte se puso de moda difamar su calidad como escritor, contemporáneos de todas las ideologías le acreditaban un talento importante. Brasillach no era solo un polemista dotado y brillante, sino también un hombre de refinada sensibilidad estética y de una verdadera destreza literaria.
Brasillach fue juzgado en 1945. Era el cuarto juicio de esas características de un periodista colaboracionista importante: en diciembre de 1944 se habían producido los casos de Paul Chack (un periodista de Aujourd’hui), Lucien Combelle (director de Revolution Nationale) y Henri Béraud (colaborador de Gringoire). Pero el talento de Brasillach excedía de lejos el de los otros tres, y su caso resultaba mucho más interesante para sus pares. En el juicio, se estableció desde el principio (con el acuerdo de Brasillach) que había sido partidario de Vichy y era anticomunista, antijudío y admirador de Charles Maurras. El asunto, sin embargo, era este: ¿era un traidor? ¿Había buscado una victoria alemana y había ayudado a los alemanes? Sin pruebas materiales de esa acusación, el fiscal subrayó en cambio la responsabilidad de Brasillach como escritor influyente: “¿A cuántos jóvenes incitaron sus artículos a luchar contra el maquis? ¿De cuántos crímenes es usted responsable intelectual?” En un lenguaje que todos comprenderían, Brasillach era le clerc qui avait trahi.5
Brasillach fue declarado culpable de traición, de “inteligencia con el enemigo”, y sentenciado a muerte. Por tanto no lo castigaron por sus opiniones como tales, aunque estas fueron muy citadas en el juicio, especialmente su editorial del 25 de septiembre en Je Suis Partout, donde declaraba: “Debemos echar a todos los judíos y no quedarnos con los pequeños.” Y sin embargo iba a morir por sus opiniones, porque toda su vida pública consistía en la palabra escrita. Con Brasillach, el tribunal proponía que el hecho de que un escritor tuviera puntos de vista escandalosos y los defendiera ante los demás era tan grave como si él mismo hubiera seguido esas opiniones hasta el final.
En buena medida gracias a los esfuerzos de François Mauriac, circuló una petición de clemencia para el caso Brasillach. Entre los muchos que la firmaron se encontraban el propio Mauriac, Jean Paulhan, Georges Duhamel, Paul Valéry, Louis Madelin, Thierry Maulnier, Paul Claudel y Albert Camus. El apoyo de Camus es instructivo. Aceptó añadir su firma después de una larga reflexión, y en una carta inédita a Marcel Aymé, fechada el 27 de enero de 1945, explica sus razones. Sencillamente, estaba en contra de la pena de muerte. Pero, en cuanto a Brasillach, “lo despreciaba con todas sus fuerzas”. No concedía ningún valor a Brasillach como escritor y, textualmente, “nunca le daría la mano, por razones que el propio Brasillach no podría entender”.6 Camus, por tanto, tuvo cuidado de no apoyar una solicitud de clemencia basándose en otra cosa que no fueran razones de principios generales, y de hecho la petición solo mencionaba el hecho de que Brasillach era el hijo de un héroe fallecido en la Primera Guerra Mundial, un vínculo con su propia vida del que es difícil que Camus no fuera consciente.
El siguiente movimiento de Camus, en el trayecto que lo llevó de ser el confiado portavoz de la resistencia victoriosa a convertirse en un reticente peticionario de clemencia en el caso de uno de los más destacados apologistas de Vichy y a transformarse finalmente en un crítico arrepentido de los excesos de intolerancia y de la injusticia de las purgas de posguerra, se puede seguir a través de una serie de intercambios públicos que tuvo con François Mauriac en los años de posguerra. Separados por casi todo lo demás –edad, clase social, religión, educación y estatus–, Camus y Mauriac compartieron un papel común en la posguerra como autoridades morales en sus respectivas comunidades posteriores a la Resistencia. Cada uno tenía una plataforma formidable para dirigirse a la nación (Mauriac desde su columna en Le Figaro, Camus como director de Combat) y desde el principio los dos mostraron sensibilidades asombrosamente similares (aunque expresadas de manera muy distinta) en sus textos.
Camus, como la mancheta de su periódico, creía que su tarea era contribuir a que Francia pasara “de la resistencia a la revolución”, y en los primeros momentos tras la Liberación desaprovechó pocas ocasiones de instar al país a una renovación radical de sus estructuras sociales y espirituales. Mauriac, en cambio, siguió siendo un hombre esencialmente conservador, que se había unido a la Resistencia por motivos éticos y se había separado de muchos miembros de la comunidad católica a causa de esa decisión. Sus textos políticos de posguerra, de manera similar a los de Camus, a menudo permiten intuir a un hombre que encuentra desagradable esa clase de polémica y compromiso partisano, que preferiría estar por encima de la refriega pero a quien el imperativo de sus lealtades éticas (personales) obliga a comprometerse.
A finales de 1944, Mauriac y Camus discutieron pública, y a veces duramente, sobre la conducta de las purgas. Para Camus, como hemos visto, Francia se dividía entre “hommes de la Résistance” y “hommes de la trahison et de l’injustice”. La tarea urgente de los primeros era salvar a Francia del enemigo que moraba dentro de ella, “destruir otra vez una parte de este país para salvar su alma misma”. La purga de los colaboradores debía ser despiadada, rápida y exhaustiva. Camus contestaba un artículo en el que Mauriac sugería que una justicia rápida y arbitraria –como la que había emprendido Francia, con tribunales, cortes especiales y varias commissions d’épuration profesionales– no solo era inherentemente inquietante (¿y si los inocentes sufrían junto a los culpables?), sino que contaminaría el nuevo Estado y sus instituciones antes incluso de que estos se hubieran formado. Para Mauriac, a su vez, la respuesta de Camus parecía una apología de la Inquisición, que salvaba el alma de Francia quemando los cuerpos de ciudadanos seleccionados. La distinción que Camus trazaba entre resistentes y traidores era ilusoria, argumentaba; un inmenso número de franceses habían resistido “por ellos mismos” y formarían el “marais” natural de la nación política.
Mauriac volvió al asunto en diciembre de 1944 y en enero de 1945, en la época de los juicios a Béraud y Brasillach. Sobre Henri Béraud escribió que sí, se podía castigar al hombre por sus escritos; dado el peso que sus fanáticas polémicas habían tenido en esa época terrible, merecía diez años de prisión y más. Pero acusarlo de amistad o colaboración con los alemanes era absurdo, una mentira que solo podía desacreditar a sus acusadores. Camus no abordó el asunto directamente. Pero comentó la creciente tendencia de Mauriac a invocar el espíritu de la caridad en defensa de los acusados de esos juicios.
Cada vez que yo hablo de justicia, escribió, el señor Mauriac habla de caridad. Yo me opongo a los perdones, insistió; el castigo que exigimos ahora es una justicia necesaria, y debemos rechazar una “caridad divina” que, al hacer de nosotros una “nación de traidores y de mediocres”, frustrará el deseo de justicia del público. Es una respuesta curiosa, que mezcla la realpolitik con el fervor moral y sugiere que hay algo frágil e indigno en el ejercicio de la caridad o la misericordia en el caso de los colaboradores condenados, una debilidad del alma que amenaza la fibra de la nación.
Hasta ese momento, a comienzos de 1945, Camus no decía nada excepcional y otros miembros de la izquierda repetían sus puntos de vista. Lo que distinguió a Camus fue que, tras unos meses, la experiencia de las purgas, con su combinación de violencia verbal, selección y mala fe, lo llevó a cambiar de idea de forma llamativa. Sin admitir nunca que la épuración (depuración) hubiera sido innecesaria, a comienzos de 1945 concedía que había fracasado. En un editorial muy citado publicado en Combat en agosto de 1945, anunció a sus lectores: “La palabra depuración ya era bastante desagradable por sí misma. El hecho se ha vuelto odioso.”
Camus se daba cuenta de que la épuration se había vuelto contraproducente. Lejos de unir al país en una clara comprensión de la culpa y la inocencia, del crimen y la justicia, había alentado el tipo de cinismo moral e interés personal que él quería evitar. Precisamente por las purgas, la solución ahora exacerbaba el problema que había intentado resolver. La épuration en Francia, concluía, “no solo ha fracasado, sino que, además, está desacreditada”. Si la forma en que los franceses expiaban sus errores pasados servía de indicador, el anhelado renacimiento espiritual del país quedaba muy lejos.
Camus nunca adoptó por completo el punto de vista de Mauriac. Mauriac, por ejemplo, pensaba desde el principio que era preferible que los culpables escaparan a la posibilidad de castigar a los inocentes. También –y en esto su punto de vista era inusual– rechazaba la idea de que Vichy fuera la obra de una minoría o una élite. El “doble juego” y el “regateo” que señalaron el interludio de Vichy era el de los pueblos y las naciones en todas partes, insistía, incluidos los franceses. ¿Por qué fingir lo contrario? Y su visión de una Francia nuevamente unida estaba más cerca de la del olímpico De Gaulle que del intelectual partisano de la resistencia doméstica: “¿Debemos intentar reconstruir la nación con antiguos rivales, con los que cometieron crímenes no inexpiables? ¿O deberíamos eliminarlos de la vida pública, usando métodos heredados de los jacobinos que actualmente se aplican en países totalitarios?”
Pero en 1945 los dos hombres se movían hacia las mismas conclusiones. De todas las épurations posibles, escribía Mauriac, estamos viviendo la peor, que corrompe la misma idea de justicia en los corazones y las mentes de la población. Más tarde, cuando sus polémicas con el Partido Comunista Francés se hicieron más amargas y la línea divisoria entre los dos se hizo más amplia, Mauriac argumentaría que la depuración solo había sido una carta política en manos de los comunistas. Pero era lo bastante honesto como para admitir que, en la época, podría haber sido prematuro pedir perdón y amnistía; en una Francia desgarrada por el odio y el miedo, quizá había sido necesario cierto ajuste de cuentas, aunque no el que tuvo lugar. En otras palabras, quizá Camus no estuviera tan equivocado como había pensado Mauriac.
Sin embargo, en 1948, fue Camus –desengañado hacía tiempo de las perspectivas de una revolución y ya incómodo en la comunidad intelectual de la que seguía siendo un miembro importante– quien tuvo la última palabra. En una conferencia ante la comunidad de dominicos de Latour-Maubourg, reflexionó sobre las esperanzas y las desilusiones de la Liberación, sobre los rigores de la justicia y los requisitos de la caridad. A la luz de acontecimientos posteriores, declaró: “Monsieur François Mauriac tenía razón y yo estaba equivocado.”7
En los debates sobre el castigo en la posguerra, atrapado entre la justicia política y las reclamaciones de equidad y caridad, la transición de Camus de la certeza a la duda se produjo a lo largo del tiempo, pero rápidamente. En las tensiones provocadas por las divisiones de la Guerra Fría, se encontró indeciso casi desde el principio. Aquí el contraste no está en el tiempo sino en el espacio: el espacio entre las opiniones oficiales y públicas de Camus y las que se guardó, en su mayoría, para sí. Como hombre de la izquierda, Camus adoptó posturas públicas razonablemente convencionales en la década posterior a la derrota de Hitler. Como la mayoría de los demás “progresistas”, al principio era reacio a distanciarse de los comunistas franceses: en octubre de 1944 reiteró firmemente la declaración que había emitido el grupo de Combat en marzo de ese mismo año –el anticomunismo es el principio de la dictadura–, aun cuando reconocía que apoyar y criticar a los comunistas al mismo tiempo no siempre era fácil.
Incluso más tarde, tras el comienzo de la Guerra Fría, y mucho después de que la actitud de Camus hacia Stalin y sus crímenes se hubiera hecho pública, un compartido deseo de “paz” y el anhelo de encontrar una “tercera vía” llevaron a Camus a unirse durante unos meses de 1948 a Sartre y otros intelectuales no comunistas de la izquierda en el Rassemblement Démocratique Révolutionnaire. Era incluso, como la mayoría de ellos, crítico con Victor Kravchenko, el autor de Yo escogí la libertad y demandante en un célebre juicio por libelo de 1948 contra el periodista comunista Pierre Daix, que lo había acusado de inventarse el gulag y de escribir el libro siguiendo órdenes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Camus no dudaba de las pruebas de Kravchenko, por supuesto, pero el hombre le parecía desagradable e incluso en 1953 podía escribir que Kravchenko había pasado “de ser un aprovechado del régimen soviético a un aprovechado del régimen burgués”,8 una frase desafortunada y probablemente inconsciente donde resonaban las acusaciones de los comunistas.
Camus no era un apologista del comunismo. Pero durante muchos años no pudo despegarse del todo del deseo de preservar su legitimidad pública como intelectual radical, mientras mantenía su independencia intelectual y su credibilidad moral. De ahí que, al abordar los crímenes de las dictaduras de izquierda a finales de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta, se cuidara de equilibrar sus observaciones con alusiones a regímenes igualmente poco atractivos pero favorecidos por los aliados occidentales. En una serie de artículos publicados en Combat en noviembre de 1948 insistió en la naturaleza indivisible del juicio moral: la privación de la libertad de expresión bajo Franco y Stalin era una y la misma. Esa búsqueda del “equilibrio” lo llevó en una ocasión a exculpar a intelectuales como él mismo de la responsabilidad por el asesinato judicial que en ese momento se realizaba en Bulgaria, Hungría y otros lugares: “No fuimos nosotros quienes ahorcamos a Petkov. Fueron los signatarios de los pactos que consagraron el reparto del mundo.”9
Esa posición distinguía a Camus de muchos amigos suyos, para quienes la pérdida de la libertad o un asesinato judicial bajo un régimen comunista era algo cualitativamente distinto (y no siempre reprensible). Pero la necesidad de equilibrar los crímenes de ambas partes, por justa que fuera, podía convertirse en un acto de mala fe. Camus lo sabía y, como sugieren sus cuadernos, había actuado con cierta incomodidad bajo su carga autoimpuesta de equidad moral. No obstante, continuaba diciendo, y creyendo, que la libertad occidental era una “mistificación”, por importante que fuera defenderla, y en una fecha tan tardía como 1955 podía condenar en la misma frase “la société policière” y “la société marchande”.10
Si la balanza de la atención de Camus empezó a inclinarse en 1948 hacia el problema del comunismo, la razón –como ocurrió con sus reflexiones sobre la épuration– fue una preocupación por la justicia; la misma preocupación que de formas distintas se cuela en la mayoría de su no ficción y en todas sus obras teatrales y novelas importantes. Los títulos de sus recopilaciones de ensayos, artículos y prefacios en los años entre 1946 y 1951 son una guía de sus obsesiones: Ni víctimas ni verdugos (ensayos sobre la base moral de un socialismo no dictatorial) y Justicia y odio (artículos sobre la injusticia y la persecución bajo la dictadura). Tenía la sensación constante de que en sus contribuciones a la discusión pública de las dictaduras, farsas judiciales, campos de concentración, terror político y otros fenómenos no había sido lo bastante sincero –consigo mismo–. Quizá se hubiera esforzado en decir siempre la verdad tal como él la entendía, pero no siempre había comunicado la totalidad de esa verdad, especialmente esas partes que podían provocar dolor a sus amigos, a sus lectores y al propio Camus.
Porque, mientras Camus empezaba a dar forma a los argumentos de lo que se convertiría en El hombre rebelde, estaba perdiendo su vinculación con la parte “progresista” de la vida pública francesa; no solo los fieles a Stalin sino aquellos que creían en el progreso y la revolución (y la Revolución francesa en particular); aquellos para quienes Stalin podía haber sido un monstruo pero que consideraban a Marx un guía iluminador; aquellos que veían con claridad la injusticia y el racismo de la política colonial francesa pero estaban ciegos ante los crímenes y los defectos de sus opositores “progresistas”, en el norte de África, Oriente Medio o Asia. La incomodidad moral que le producían las concesiones que había hecho empezó a aparecer en sus cuadernos a finales de los años cuarenta; en una entrada de marzo de 1950 apunta: “Parece que emerjo de un sueño de diez años –enredado todavía en las vendas de la desgracia y de las morales falsas.”11
En cierto sentido –y eso es sin duda lo que le parecía a él mismo una década más tarde–, Camus, como Clamence en La caída, se estaba castigando por su propia cobardía. A Clamence lo atormentaba la voz de la mujer que no había podido salvar del ahogamiento, a Camus todas las ocasiones en las que tenía algo que decir pero no lo había dicho, o lo había dicho de una manera silenciosa y socialmente aceptable a causa de las sensibilidades personales y las lealtades políticas. Aun así, pocos lectores de Camus en aquella época habrían pensado en él de ese modo, lo que dice algo de la autocensura del resto de la comunidad intelectual francesa en esos años de posguerra. Camus era extraordinariamente directo, abierto e imparcial en sus sentimientos: reprochaba a Gabriel Marcel en diciembre de 1948 que no viese en la España de Franco los crímenes que veía en la Rusia de Stalin, solo dos meses después de manifestarse en contra de las presiones que sufrían los intelectuales para evitar que hablasen de la purga de artistas en la Unión Soviética por temor a ofrecer “comodidad” a la derecha.
Pero en la Francia de esos años la cuidadosa apariencia de equilibrio de Camus, su papel como independiente voz de la justicia, tuvo un costo. No se sentía imparcial. A pesar de sus críticas al “materialismo” y de que sus simpatías por el socialismo democrático eran genuinas, no era neutral entre Oriente y Occidente, como tantos de sus contemporáneos aseguraban ser. Y en el París intelectual de 1950, ser “neutral” era estar claramente en un lado y no en otro. Camus lo sabía, y también sabía que su invocación de la España de Franco, del colonialismo francés o del racismo estadounidense se acercaba a la mala fe; porque ya no creía, como quizá había hecho antes, que los pecados de Occidente fueran iguales a los de Oriente.
Al sugerir esas comparaciones compraba el derecho de criticar el comunismo, de señalar los campos de concentración rusos y de mencionar la persecución de artistas y demócratas en Europa del este. Pero el coste en capital moral era elevado. Lo que Camus quería hacer de verdad –o tener la libertad de hacer si lo decidía– era condenar lo condenable sin recurrir al equilibrio o la comparación, invocar criterios y medidas de moralidad absolutos, sin mirar con miedo hacia atrás para comprobar que su línea de retirada moral estuviese cubierta. Hacía mucho que lo sabía pero, como confesó en sus Cuadernos el 4 de marzo de 1950, “solo tardíamente se adquiere el valor de sostener lo que se sabe”.
No obstante, llamar a las cosas por su nombre, hablar de lo que querías hablar y del modo que necesitabas hacerlo no era cosa fácil en la comunidad intelectual de París en el punto álgido de la Guerra Fría, especialmente si, como Camus (y a diferencia de Raymond Aron), mantenías cierta nostalgia por el abrazo solidario de la izquierda y además padecías cierta inseguridad intelectual. Pero en 1950, como en su anterior evaluación del dilema moral del castigo en la posguerra, Camus se trasladó desde el terreno familiar de la convicción y la “objetividad” hacia el puesto rocoso y solitario de la parcialidad impopular e inoportuna, del portavoz de lo obvio. En sus propias palabras –de nuevo confiadas en sus cuadernos un año antes de la aparición de El hombre rebelde–, “una de las cosas que lamento es haber sacrificado demasiado a la objetividad. La objetividad, a veces, es una complacencia. Hoy las cosas están claras y hay que llamar concentracionario a lo que es concentracionario, incluso el socialismo. En cierto sentido renunciaré a ser cortés”.12
La guerra de Argelia, que empezó en 1954 y no terminaría hasta dos años después de la muerte de Camus, cuando De Gaulle abrió las negociaciones que conducirían a la independencia argelina, tuvo un impacto limitado entre los franceses de la metrópoli. Por supuesto, produjo un golpe militar que derribó indirectamente la Cuarta República, y los problemas morales que crearon los esfuerzos franceses por reprimir el levantamiento árabe dividieron las comunidades intelectuales durante años. Argelia no formaba parte de las preocupaciones cotidianas de la mayoría de los franceses (como Irlanda del Norte con respecto a los británicos), en la medida en que no los enviaran a combatir allí. Solo cuando la guerra civil llegó a Francia, en forma de atentados terroristas y de la ultraderechista Organisation Armée Secrète a comienzos de los años sesenta, la tragedia argelina se desarrolló de forma significativa en territorio metropolitano; pero para entonces la guerra estaba prácticamente terminada y la independencia de Argelia era inevitable, lo que explica la violenta desesperación de sus opositores más extremistas.
Para Camus, sin embargo, la cuestión era distinta. Había nacido y crecido en Argel, y había sacado de esa experiencia y de ese tiempo y ese lugar gran parte de sus mejores obras. Hijo de inmigrantes europeos, no podía imaginar una Argelia sin europeos, ni concebir a europeos nacidos en Argelia apartados de sus raíces. La guerra de Argelia, las cuestiones morales y políticas que planteaba –todas igual de insatisfactorias para Camus–, lo colocaban en una posición insostenible. Dispuesto a retirarse del ruido y la furia de la vida pública parisina y con poco más que ofrecer a los grandes debates intelectuales de la época, Camus se encontró en un creciente desacuerdo con prácticamente todos los bandos del conflicto argelino. La intolerancia de las partes enfrentadas, los errores políticos de los franceses y los árabes, y la evidencia cada vez más clara de la imposibilidad de un pacto lo llevaron de la razón a la emoción y de la emoción al silencio. Desgarrado entre sus compromisos morales y sus vínculos sentimentales, no tenía nada que decir y por tanto no dijo nada: un rechazo a “comprometerse” en el gran problema moral de su tiempo que muchos le reprocharon en la época y en años posteriores.
No debería deducirse de eso que Albert Camus no fuera crítico con la posición de Francia en el norte de África, o con el colonialismo en general. Como la mayoría de los intelectuales de su tiempo, hacía mucho que se oponía amargamente a la política francesa en el Magreb; no solo condenaba el uso de la tortura y el terror en la “guerra sucia” del gobierno contra los nacionalistas argelinos, sino que era un crítico sincero y bien informado de la discriminación colonial contra la población árabe desde los años treinta, en un momento en el que muchos de los intelectuales parisinos que más tarde destacarían en la lucha anticolonial sabían poco y se preocupaban aún menos por la condición y las necesidades de los súbditos franceses en otros continentes.
Camus estaba bien informado sobre la situación de los árabes en Argelia. Hizo periodismo de investigación para el periódico Alger Républicain entre las guerras y en junio de 1939 publicó una serie de once artículos con el título colectivo de La miseria de Cabilia. Detestaba a los colons, para quienes los emigrantes empobrecidos como sus padres eran seres tan extraños como los trabajadores árabes, y sin duda era sincero cuando escribió, casi veinte años después, “debe hacerse una grande, clamorosa reparación al pueblo árabe”.13 Por supuesto, los árabes tienen un papel más importante en el periodismo y los ensayos de Camus que en su ficción; y donde, como en El primer hombre, hay una presencia árabe, se le ofrece al lector en una clave bastante más optimista e incluso panglosiana de lo que las circunstancias (o la experiencia de Camus) podrían haber sugerido.
Nunca hubo la menor duda de las simpatías de Camus. En el número de Combat fechado el 10 de mayo de 1947, publicó un brillante ataque a las políticas y tácticas militares francesas en el norte de África. La realidad es que, les dijo a sus lectores, utilizamos la tortura: “el hecho está allí, claro y repelente como la verdad misma: hacemos en estos casos lo mismo que les reprochamos a los alemanes”. Camus sabía que algo debía cambiar en el norte de África y lamentaba amargamente la oportunidad perdida de 1945, cuando los franceses podían haber propuesto reformas políticas, un grado de autogobierno y finalmente autonomía para una comunidad argelina que todavía no estaba polarizada y en la que los europeos progresistas y los árabes moderados podían trabajar juntos como él había propuesto una década antes.
Pero ahí estaba el problema de Camus. Su visión de Argelia se había formado en los años treinta, en una época en la que el sentimiento árabe era movilizado por hombres como Ferhat Abbas, cuya concepción de una Argelia (en último término) independiente era al menos en principio compatible con el ideal de Camus de una comunidad integrada y cooperante de árabes y europeos. A mediados de la década de 1950 la negativa de varios gobiernos franceses a hacer concesiones oportunas o promulgar reformas electorales o económicas serias había desacreditado a Abbas. Ocupaba su lugar una generación más joven de nacionalistas inflexibles, que pensaba que los europeos (en Francia o en Argelia) nunca podrían ser sus socios, y que consideraba a la población europea indígena de Argelia, incluyendo a los pobres, su enemiga: un sentimiento que a finales de los años cincuenta era recíproco.
Por tanto, la situación argelina había cambiado mucho desde la partida de Camus al principio de la Segunda Guerra Mundial. También lo había hecho el contexto internacional más amplio. A mediados de los años cincuenta los nacionalistas árabes argelinos podían buscar ejemplos y modelos en Egipto, Iraq y otros lugares, una perspectiva que contribuyó adicionalmente a que Camus se sintiera alienado con respecto a ellos. Para él, Nasser o Mossadeq eran meros ecos del espejismo revolucionario europeo, que explotaban y distorsionaban un legítimo descontento social para elaborar una mezcla venenosa de nacionalismo e ideología que no guardaba relación con sus propios ideales o con las necesidades de Argelia.
Aquí, como en otras cuestiones, la formación de Camus en el crisol pedagógico de la Tercera República Francesa es una clave importante de su perspectiva política: no era lo bastante ingenuo como para suponer que él o sus anteriores vecinos árabes compartían “nos ancêtres les Gaulois”,14 pero creía profundamente en las virtudes de la asimilación republicana. Había que abordar el fracaso de Francia a la hora de convertir a la población argelina en franceses, con todos los derechos y privilegios que eso entrañaba. Pero seguía siendo un objetivo digno y, aunque Camus desdeñaba la Historia “divinizada” que veía en la descolonización una consecuencia inevitable del proyecto del Progreso, estaba bastante dispuesto a ver algo intrínsecamente superior en el ideal republicano francés. Si los árabes eran susceptibles a los llamamientos de los demagogos nacionalistas, los franceses eran responsables, y por tanto eran los franceses quienes debían reparar sus errores.
Con ese punto de vista algo inocente y cada vez menos informado Albert Camus vio que, tras el estallido de la revolución nacionalista en Argelia en 1954, le pedían que tomara posición. Su reacción inicial fue buscar de nuevo terreno para un acuerdo, apoyando a Pierre Mendès-France, con la esperanza desolada de que consiguiera en Argelia lo que había logrado en Indochina. Pero, como confesó en un ensayo publicado en 1947, “yo tengo del mismo modo una larga relación con Argelia, que sin duda no acabará nunca y que me impide ser por completo lúcido cuando me refiero a ella”. En 1955 escribió a Charles Poncet: “Me siento muy angustiado ante los asuntos de Argelia. Hoy tengo ese país atravesado en la garganta y no puedo pensar en nada más.”15
La última “intervención” escrita de Camus sobre Argelia llegó en la forma de un artículo que publicó L’Express el 10 de enero de 1956, donde pedía una tregua civil en la guerra. En ese momento era una causa sin esperanza y el público para ese llamamiento apenas existía, ni en la Francia metropolitana ni en Argelia, como descubrió cuando habló allí dos semanas más tarde. Camus nunca podría defender la posición del gobierno francés, que había criticado de una manera u otra durante dos decenios; la represión militar –y especialmente el uso de la tortura para conseguir confesiones de guerrilleros capturados– era imperdonable en sí y no llevaba a ninguna parte.
Pero las tácticas terroristas cada vez más violentas del fln (Front de Libération Nationale) también debían ser condenadas; no se podía ser más selectivo en la condena del mal en este caso que en los debates de la Guerra Fría sobre los campos de concentración soviéticos. ¿Qué se debía hacer? Camus no tenía ni idea, aunque lo asqueaba la posición segura y despreocupada de sus colegas parisinos biempensantes: “persuadido por fin de que la verdadera causa de nuestras locuras reside en las costumbres y el funcionamiento de nuestra sociedad intelectual y política, decidí dejar de participar en las incesantes polémicas”.16
A Camus no le avergonzaba su retirada en el silencio: “cuando la palabra puede conducir a la eliminación despiadada de la vida de otras personas, el silencio no es una actitud negativa”. Pero no era una posición fácil de explicar, y lo exponía a críticas desdeñosas que llegaban incluso de comentaristas por lo demás desprejuiciados e imparciales. En La tragédie algérienne Raymond Aron reconocía que a Camus lo impulsaba un deseo de justicia y una aspiración a ser generoso y compasivo con todos. Pero por eso, sugería, no había logrado alzarse por encima de la actitud mental de un colonizador bienintencionado. Desde la perspectiva realista de Aron quizá fuera una observación acertada, porque la conclusión que se podía extraer del silencio de Camus –el mantenimiento del statu quo con las reformas necesarias– era en 1958 un deseo vacío. Argelia sería independiente bajo los nuevos nacionalistas o se mantendría bajo dominio francés a través del uso de la fuerza, con costes humanos y sociales cada vez mayores. No había una tercera opción.
Pero Camus no pensaba que su papel fuera aportar respuestas: “en estas cuestiones se espera demasiado de un escritor”. Su actitud en la época de la crisis argelina debe entenderse en parte como una señal de su incapacidad de concebir un futuro alternativo para su país de origen, de aceptar que la Argelia francesa había quedado destruida para siempre. Por tanto su visión sobre el futuro de Argelia bajo la independencia era lúgubre, en un momento en que muchos intelectuales franceses, por sincera que fuera su oposición a la práctica colonial francesa, creían en una fantasía brillante de la vida en sociedades poscoloniales liberadas de sus señores imperiales. Treinta y cinco años después de obtener su independencia, Argelia tiene problemas de nuevo, dividida y ensangrentada por un movimiento fundamentalista al que contiene de momento una dictadura militar.
Por ingenuo que fuera el llamamiento de Camus a un pacto entre el colonialismo asimilacionista y el nacionalismo militante, su prognosis para un país nacido del terror y la guerra civil era demasiado precisa: “Mañana Argelia será una tierra de ruinas y muertes que ninguna fuerza, ninguna potencia del mundo, podrá hacer que se recupere en este siglo.” Lo que Camus comprendía quizá mejor y antes que sus pares (de la metrópoli) no era a los árabes –aunque ya en 1945 había anticipado que no podía esperarse que tolerasen mucho más tiempo las condiciones bajo las que eran gobernados–, sino la peculiar cultura de la población europea de Argelia y el precio que habría que pagar si saltaba en pedazos.17
Pero fue sobre todo como moralista que Camus abandonó las filas intelectuales sobre Argelia. Donde nadie tenía toda la razón y donde los escritores y los filósofos eran invitados a prestar su apoyo a posiciones políticas sesgadas, el silencio, para Camus, representaba una extensión de su promesa anterior de hablar solo por la verdad, por impopular que fuese. En el caso argelino ya no quedaba ninguna verdad, solo sentimientos. Desde esa perspectiva, la profunda implicación personal de Camus en Argelia contribuyó a su dolor y dio forma a su decisión de no apoyar a ninguno de los dos bandos; y así debía ser, puesto que, como hemos visto, Camus se tomaba en serio los imperativos de la experiencia y el sentimiento. Pero era una conclusión a la que podría haber llegado en cualquier caso, o eso creía.
Una de las cosas que más le desagradaban de los intelectuales parisinos era su convicción de que tenían algo que decir acerca de todo, y de que todo se podía reducir al tipo de cosa que les gustaba decir. También señalaba la relación inversamente proporcional entre el conocimiento de primera mano y la expresión confiada de una opinión intelectual. En el caso de Argelia, su conocimiento, sus recuerdos y su búsqueda de una aplicación imparcial de la justicia le hicieron verdaderamente ambivalente. En el momento en que uno maldecía las dos casas, no quedaba nada que decir. La responsabilidad intelectual no consistía en tomar partido, sino en rechazar hacerlo donde esta no existía. En esas circunstancias, el silencio parecía la expresión más adecuada de sus sentimientos más profundos. ~
_________________________________________
Traducción de Daniel Gascón
Fragmento de The burden of responsibility (University of Chicago Press, 1998)
1 Arendt es citada por Isaac, Arendt, Camus, and modern rebellion (New Haven, Yale University Press, 1992), p. 34. Para Peyrefitte, véase Camus et la politique, edición de Jean Yves Guérin (París, Harmattan, 1986), donde lo cita Guérin (p. 22).
2 Véase, por ejemplo, Susan Dunn, The deaths of Louis XIV: Regicide and the French political imagination (Princeton, Nueva Jersey, Princeton University Press), especialmente cap. 6, “Camus and Louis XVI: A modern elegy for the martyred king”, donde reprocha a Camus que retrate el fascismo “como una plaga que no es humana y tampoco ideológica”.
3 Véase Combat, 23 y 24 de agosto, 1944. En español: Obras (Madrid, Alianza, 1996, edición de José María Guelbenzu, varios traductores), vol. 2, p. 624.
4 Véase Combat, 19 de septiembre, 1944. Sobre la reputación de Camus en tiempos de guerra, véase por ejemplo Jean Paulhan a François Mauriac el 12 de abril de 1943: “Es un hombre valiente y fiable” (Paulhan, Choix de lettres, 1937-1945, París, Gallimard, 1992), p. 304.
5 Maître Reboul, commissaire du gouvernement, citado por Jacques Isorni en Le Procès Robert Brasillach (París, Flammarion, 1946), pp. 137, 159. La referencia, por supuesto, es a La traición de los clérigos de Julien Benda.
6 La carta de Camus está incluida en Jacqueline Baldran y Claude Buchurberg, Brasillach ou la célébration du mépris (París, A. J. Presse, 1988), pp. 6-7.
7 Para Camus, véase por ejemplo Combat, 20 de octubre de 1944, 11 de enero de 1945, 30 de agosto de 1945, y Actuelles: Chroniques 1944-1948 (París, Gallimard, 1950) (a partir de aquí Actuelles I), pp. 212-13. En español, Obras, vol. 2. Para Mauriac, véase Le Figaro, 19, 22-24, 26 de octubre de 1944; 4 de enero de 1945; también François Mauriac, Journal IV (París, Grasset, 1950), entrada del 30 de mayo de 1945, y Journal V (París, 1953), entrada del 9-10 de febrero de 1947.
8 Véase “Le pain et la liberté” (1953) en Actuelles II (París, Gallimard, 1953), pp. 157-73. Conviene fijarse, aun así, en que Camus hizo esa observación en una charla que dio en la Bourse du Travail de Saint-Étienne. En español: Obras, vol. 3, pp. 450-459.
9 Entrevista en Défense de l’Homme, julio de 1949, en Actuelles I, p. 233. En español: Obras, vol. 2, p. 763.
10 Para “mistificación”, véase “Le pain et la liberté”; véase también L’Express, 8 de octubre, 1955.
11 Carnets, janvier 1942-mars 1951 (París, Gallimard, 1964), p. 315. Obras, vol. 4, p. 337.
12 Cahiers, janvier 1942-mars 1951, p. 267. Obras, vol. 4, p. 303.
13 “L’Algérie déchirée”, en Actuelles III, p. 143. Obras, vol. 4, p. 551.
14 “Nuestros antepasados los galos”, como se les hacía repetir a los niños en las escuelas de las colonias francesas. (N. del E.)
15 Citado en Oliver Todd, Albert Camus. Une vie (París, Gallimard, 1996, 1999), p. 615. Hay traducción española de Mauro Armiño: Albert Camus. Una vida (Barcelona, Tusquets, 1997), p. 617. Véase también “Petit Guide pour des villes sans passé”, publicado por primera vez en L’Été (París, Gallimard, 1954), reimpreso en Essais, edición de Roger Quilliot (París, Gallimard, 1965), pp. 845-51. Se puede leer una traducción al español en Obras, vol. 3, p. 566.
16 Prefacio a Actuelles III (París, Gallimard, 1958). Obras, vol. 3, p. 456.
17 Véase “Lettre à un militant Algérien” (octubre de 1955), en Actuelles III, p. 128. Obras, vol. 4, p. 541.