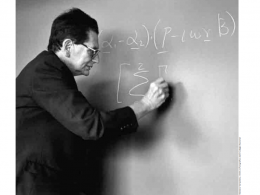Digan lo que digan los medios y los gobiernos occidentales, Siria no está viviendo una guerra de liberación liderada por unos rebeldes heroicos contra un dictador malvado. Como siempre, las cosas son mucho más complejas que ese mundo en blanco y negro donde los buenos luchan contra los malos. El conflicto sirio, que lleva dieciocho meses, con un balance de unos veinte mil muertos, empezó como un asunto interno y se ha convertido sobre la marcha en un enfrentamiento geopolítico entre dos grandes ejes: por un lado, Estados Unidos, Europa y Arabia Saudita apoyan a los rebeldes, y por el otro, Rusia, China e Irán sostienen al régimen de Bachar el Asad. Cada eje defiende sus intereses estratégicos, mientras los sirios ponen los muertos y destruyen su propio país con las armas entregadas por sus “protectores”. Y cuando no quede nada de esa tierra donde tantas civilizaciones dejaron sus huellas, entonces habrá una conferencia internacional para repartir los despojos en dos o tres mini Estados confesionales.
Antes de transformarse en una guerrilla armada y financiada desde fuera, el movimiento de protesta sirio fue pacífico. Envalentonados por los éxitos de la “primavera árabe” en Túnez y en Egipto, un grupo de jóvenes de la ciudad de Deraa, cerca de la frontera con Jordania, se lanzó a la calle en marzo de 2011 para exigir reformas democráticas. Fueron duramente reprimidos, conforme a la práctica de un régimen que nunca, en sus cuarenta años de vida, ha tolerado la más mínima oposición. ¿Podía haberse evitado la carnicería que siguió? Los acontecimientos en Túnez y Egipto demostraron que sí era posible un cambio político sin derramamiento de sangre. Murieron cientos de egipcios en la represión desatada por las fuerzas paramilitares, pero los manifestantes de la plaza Tahrir, en el centro de El Cairo, no cayeron en las provocaciones y no respondieron a la violencia con las armas. En cambio, en Siria ambos bandos se enzarzaron rápidamente en una guerra fratricida y desigual.
Para entender esa incapacidad de los sirios para sentarse a una mesa de negociación y resolver sus diferencias de manera pacífica, hay que hurgar un poco en la historia de esa nación. Se ha dicho y repetido hasta la saciedad en la prensa occidental que, en Damasco, desde 1970 gobierna con mano de hierro la minoría alauí a través de la familia El Asad. Lo que no se cuenta es que, antes del golpe de Estado que puso en el poder a Hafez el Asad, padre del actual presidente, los alauíes habían sido maltratados durante siglos por los suníes. Los alauíes surgieron de una antigua escisión del chiismo, la rama minoritaria del islam. Toman vino y sus prácticas religiosas incluyen algunos elementos cristianos. Eso fue suficiente para que los suníes decretaran, en el siglo XIV, una fetua llamando a la eliminación física de esos herejes, que huyeron para salvar la vida hasta los lugares más recónditos de las montañas, cerca de la costa mediterránea. La fetua sigue vigente hoy, con la diferencia de que los alauíes están en el poder y han actuado sin miramientos a la hora de someter a los suníes, que son el 75% de la población actual de Siria.
¿Cómo hizo esa minoría –apenas 10% de los veintitrés millones de sirios– para desplazar a sus viejos enemigos? A mediados del siglo pasado, a raíz de la primera guerra árabe-israelí (1948), la burguesía suní ya no quiso mandar a sus hijos a hacer carrera en el ejército. A partir de entonces, la misión de defender el país –independiente desde 1946– estaría a cargo de los más pobres, es decir las minorías alauí, cristiana y drusa, que aprovecharon la oportunidad y se alistaron en la milicia. Lo cuenta muy bien un antiguo jefe de los servicios secretos franceses, Alain Chouet, que estuvo destacado en Siria durante varios años. “Cuando se entrega el control de las armas a los pobres y a los perseguidos”, explicó Chouet en una conferencia a finales de junio pasado, “se tiene el riesgo de que las vayan a usar para robar a los ricos y vengarse de ellos. Es lo que ha pasado en Siria […] Hafez el Asad venía de una de las familias más modestas de la comunidad alauí, pero llegó a dirigir el Ejército del Aire y a ocupar el puesto de ministro de Defensa antes de tomar el poder por la fuerza”.
Mucha sangre ha corrido desde entonces, y no de un solo lado. Entre diez y veinte mil suníes fueron masacrados en 1982 en la ciudad de Hama, feudo de los Hermanos Musulmanes. Esa actuación bárbara fue dirigida por el propio hermano de Hafez el Asad en venganza por una matanza de ochenta cadetes alauíes, cometida dos años antes por un comando suní en Alepo. Los dos bandos se enfrentan hoy en esa ciudad, la mayor del país, con 2.5 millones de habitantes. Los combatientes del Ejército Libre de Siria (ELS) han sido bien recibidos en los barrios suníes más pobres de la gran capital comercial multiétnica, cuyos bazares han sido durante siglos un hervidero de compradores llegados de los otros países árabes y de Turquía, Irán o Rusia. En cambio, las áreas donde viven los cristianos, los kurdos o la burguesía suní, todos aliados del régimen recibieron con alivio la protección de las Fuerzas Armadas.
Alepo, donde percibí una gran convivialidad entre los grupos étnicos y religiosos cuando la recorrí a mediados de los años noventa, amenaza ahora con sucumbir también a esa guerra sectaria que se ha agudizado en el resto del país y que tanto daño hizo en el vecino Líbano. Todos los días aparecen imágenes de ejecuciones sumarias y de cuerpos desmembrados. Los alauíes masacran familias enteras en los pueblos suníes que se han pasado a la rebelión. El aparato represivo del régimen, con sus temidos mujabarat (policía secreta) y sus shabiha (paramilitares), estos últimos de creación reciente, siempre se ha caracterizado por su brutalidad. Sin embargo, los rebeldes no se han quedado atrás e incluso alardean de sus propias exacciones. Ellos mismos hacen circular los videos donde se les ve asesinar a los partidarios del régimen, a veces por el solo hecho de pertenecer a la comunidad alauí. Ante la imposibilidad para cualquiera de los dos bandos de imponerse a corto plazo, el terror es ahora el último recurso.
La ferocidad de la contraofensiva del gobierno indica que los alauíes no tienen la más mínima intención de ceder ante la presión militar de los rebeldes. Están convencidos de que una derrota sería seguida de represalias salvajes de parte de los suníes, que querrán tomar su revancha. Para salir del trance actual, el régimen cuenta con el apoyo de Rusia, que ha vetado en tres oportunidades una moción de condena contra Damasco en el Consejo de Seguridad de la ONU. Además de una base naval y algunos intereses económicos en Siria, Moscú tiene una añeja alianza con Damasco, que data de la época soviética, y ha inspirado el programa del partido en el poder, el Baaz: socialista, nacionalista y laico.
Sin embargo, Rusia tiene motivos aún más importantes para no ceder ante las presiones de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, que quieren un cambio de régimen en Damasco, tal y como lo consiguieron en Libia el año pasado. En el caso libio, Vladímir Putin y su primer ministro, Dimitri Medvédev, se sintieron engañados por las potencias occidentales porque fueron más allá del mandato de la ONU, que había autorizado la protección de las poblaciones civiles y, en ningún caso, una campaña militar de la OTAN para acabar con la dictadura de Gadafi. Los dirigentes rusos han dejado claro que no caerán de nuevo en la trampa y que Siria merece otro tratamiento.
Rusia está especialmente preocupada por el carácter cada día más islamista de la rebelión y teme que el contagio se extienda a sus propias repúblicas caucásicas –Chechenia, Daguestán e Ingushetia–, donde la guerra contra los yihadistas costó miles de muertos al Ejército Rojo. Según informes publicados en la prensa anglosajona, la presencia de algunos ciudadanos de esas repúblicas ha sido señalada en Siria, donde han llegado cientos de combatientes procedentes de Libia, Argelia, Iraq, Arabia Saudita e incluso musulmanes franceses y españoles.
Teherán, otro actor clave en el conflicto sirio, ha decidido aumentar su visibilidad después de que los rebeldes secuestraran en agosto a 48 “peregrinos” iraníes, que tenían toda la pinta de pertenecer a la Guardia Revolucionaria Islámica. Esos pasdarán habrían llegado a Damasco para echar una mano al amigo Bachar el Asad. Un enviado del ayatolá supremo Alí Jamenei se encargó de justificar la asistencia militar de Teherán con una gran franqueza. Siria, dijo Said Jalili, es “un pilar esencial [del] eje de la resistencia” a Israel y Estados Unidos, e Irán “nunca permitirá” la destrucción de este eje, que incluye también a la milicia libanesa chií Hezbolá. Para los iraníes, “la situación en Siria no corresponde a un conflicto interno, sino más bien a un conflicto entre el eje de la resistencia y sus enemigos regionales y globales”.
Los iraníes son los únicos que han puesto el conflicto en su verdadera dimensión geopolítica. Temen que una derrota de su aliado sirio facilite un ataque de Israel contra su programa nuclear, supuestamente pacífico. Además, su principal enemigo en el mundo musulmán, Arabia Saudita, saldría reforzado con una victoria de la rebelión siria. En su afán por consolidar su liderazgo religioso y político, los saudíes y el pequeño Qatar, ambos suníes, financian generosamente todos los movimientos islamistas del planeta con sus petrodólares. Y los arman cuando es necesario, como lo están haciendo con el Ejército Libre Sirio.
Ahora bien, todo el mundo sabe que Arabia Saudita es una autocracia oscurantista y reaccionaria. ¿Cómo explicar entonces que Estados Unidos y Europa apoyen todas las intervenciones exteriores de esta petromonarquía, a sabiendas de que su objetivo final es la creación de regímenes similares al suyo? Solo hay una respuesta plausible, la misma de siempre: por encima de todo, las democracias occidentales quieren gobiernos estables y amistosos en esa región estratégica que produce el 60% del petróleo mundial. ~
(Tánger, Marruecos, 1950) es periodista. Fue corresponsal de Le Monde en México. Es coautor de ¿Quién mató al obispo? (Ediciones Martínez Roca, 2005).