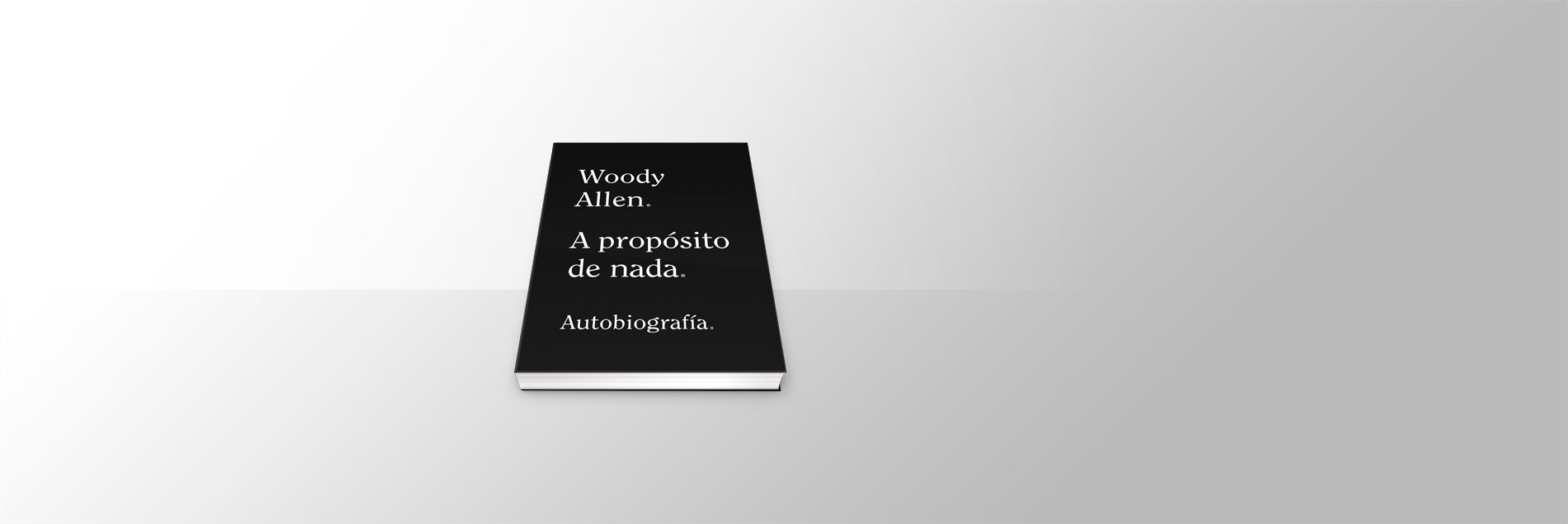Conocí a Jorge Edwards a comienzos de los años sesenta, cuando acababa de llegar a París como tercer secretario de la embajada chilena. Había publicado ya dos volúmenes de cuentos (El patio y Gente de la ciudad) y comenzaba a escribir su primera novela, El peso de la noche. Nos hicimos muy amigos. Nos veíamos casi a diario, para infligirnos noticias sobre nuestras novelas a medio hacer, y hablar, incansablemente, de literatura.
Jorge Edwards era un joven tímido, educadísimo y tan futre –un pije, dicen los chilenos– que daba la impresión de conservar el saco y la corbata hasta en el excusado y la cama. Había que intimar mucho con él para tirarle la lengua y descubrir lo mucho que había leído, su buen humor, la sutileza de su inteligencia y su inconmensurable pasión literaria. Sin embargo, de pronto, en el lugar menos aparente y dos whiskies mediante, se trepaba a una mesa e interpretaba una danza hindú de su invención, elaboradísima y frenética, en la que movía a la vez manos, pies, ojos, orejas, nariz y, estoy seguro, otras cosas más. Después, no se acordaba de nada. Pablo Neruda, que le tenía mucho aprecio y le pronosticaba un gran porvenir literario, juraba que, una vez, él y Matilde habían entrado a una sala de fiestas mal afamada, en Valparaíso, y que, petrificados de sorpresa, descubrieron a Jorge Edwards, el exalumno jesuita, el joven modelo, ¿haciendo qué? Trepado en un balcón y arengando así a la concurrencia: “¡Basta de hipocresías! ¡Empelotémonos todos!” Él lo niega, pero yo meto mis manos al fuego de que, en su juventud, Jorge fue capaz de eso y de espectáculos aun más excesivos.
Antes de ingresar a la carrera diplomática, había estudiado derecho, practicado el periodismo e intentado ser agricultor. Sus experiencias en el trabajo de la tierra fueron tan cómicas y catastróficas como las de Bouvard y Pécuchet. Así las recuerda él:
Se me pudrieron las cosechas. Me asocié con un amigo y alquilamos unas tierras. Hicimos un análisis químico de la tierra que nos parecía la cosa más moderna del mundo y el análisis dio unos resultados fenomenales. Pero resulta que la tierra aquélla tenía aguas subterráneas, y nos tocó el año más lluvioso de la historia de Chile. Recuerdo que hasta se ahogó un potrillo, porque todo nuestro campo se había convertido en una especie de laguna. Habíamos plantado cebollas, que crecían muy bien y con mucha fuerza porque, en efecto, la tierra era muy buena; pero en cuanto la raíz tocaba el agua, la cebolla se doblaba y crecía para adentro. Y las zanahorias crecían como árboles.
A menudo discrepábamos sobre libros y autores, lo que hacía más excitante nuestro diálogo, pero también teníamos muchos puntos de coincidencia. Uno era nuestro fetichismo literario, el placer que a los dos nos producía visitar casas y museos de escritores, olfatear sus prendas, objetos, manuscritos, con la curiosidad y reverencia con que otros tocan las reliquias de los santos. Solíamos dedicar los domingos a estas peregrinaciones que nos llevaban a la casa de Balzac en Passy, a la tumba de Rousseau en Ermenonville, a la casa de Proust en Illiers y del pabellón flaubertiano de Croisset a los vestigios de la ascética abadía de Port Royal de Pascal.
Otra coincidencia era Cuba. Nuestra adhesión a la Revolución era ilimitada e intratable, poco menos que religiosa. En mi caso se ejercía con impunidad, pero en el suyo implicaba riesgos. Recuerdo haberle preguntado algún 1o de enero o 26 de julio, mientras remontábamos la Avenue Foch hacia la embajada cubana, dispuestos a soportar un coctel revolucionario (tan enervante como los reaccionarios) si no lo inquietaba quedarse de pronto sin trabajo. Porque en esos momentos Chile no tenía relaciones con La Habana y Fidel lanzaba ácidos denuestos contra el presidente Eduardo Frei. Edwards admitía el peligro con una frase distraída, pero no cambiaba de idea, y con esa misma elegante flema, que, sumada a su apellido y a la urbanidad de su prosa, le dan un aire vagamente inglés, lo vi, en esos años, pese a su cargo, firmar manifiestos en Le Monde a favor de Cuba, trabajar públicamente por la tercera candidatura de Salvador Allende recabando el apoyo de artistas y escritores europeos, ser jurado de la Casa de las Américas, y, tiempo después, lo escuché en un Congreso literario en Viña del Mar defender la necesidad de que el escritor conserve su independencia frente al poder y de que el poder la respete, con motivo de una aparición en el Congreso del canciller chileno (su jefe inmediato), a cuya intervención dedicó incluso alguna ironía.
No se piense, sin embargo, que era un mal diplomático. Todo lo contrario. Su “carrera”, hasta que la dictadura de Pinochet lo cesó y echó de ella de un plumazo, fue muy rápida y es posible que su eficacia profesional hiciera que sus jefes cerraran piadosamente los ojos por esa época ante las libertades que se tomaba y ante una vocación literaria que, según confesión propia, no constituía una buena credencial entre sus colegas. Simplemente, era un escritor que se ganaba la vida como diplomático y no un diplomático que escribía. La diferencia no es académica, sino real, pues esa prelación, esa jerarquía clara y nítida de uno sobre el otro de los dos personajes, hizo posible que Jorge Edwards fuera capaz de vivir, primero, y luego escribir y publicar las experiencias que narra Persona non grata, el libro que lo dio a conocer ante un vasto público y que provocó en América Latina una de las más intensas y envenenadas polémicas literario-políticas que yo recuerde.
El Jorge Edwards de los cuentos de El patio (1952), Gente de la ciudad (1961) y de su primera novela El peso de la noche (1964) había sido, según opinión propia, un aprovechado lector de Azorín, Unamuno y la Generación del 98, de Léon Bloy y de Paul Claudel, de los cuentos y las novelas de Joyce, y tenía ya, como escritor, una personalidad bien definida, que, con los años, se iría afirmando y ampliando pero sin apartarse nunca de una dirección central: la de un escritor realista, apasionado por la historia, la ciudad, los recuerdos, dueño de una prosa clara, de andar lento, a ratos quieta, repetitiva, memoriosa, elegante y medida, en la que curiosamente coexisten la tradición y la modernidad, la invención y la memoria, vacunada contra los desbordes sentimentales, la cursilería y la truculencia. Esta prosa tan personal eclipsa las fronteras entre los varios géneros que ha cultivado a lo largo de su vida y da un aire de familia a sus obras de ficción, sus libros de crónicas y memorias y sus artículos y comentarios de actualidad.
A Jorge le debo haber descubierto y leído a muchos autores chilenos, como Blest Gana, por ejemplo, cuyas novelas El loco estero y Durante la reconquista, me prestó, y a la magnífica y misteriosa María Luisa Bombal. Durante un buen tiempo, Jorge fue contertulio de un programa semanal que yo dirigía en la Radio Televisión Francesa, “La literatura en debate”, en el que participaban también a menudo, entre otros, Jean Supervielle, Carlos Semprún y Julio Ramón Ribeyro. Comentábamos la actualidad literaria francesa y luego de grabar el programa proseguíamos la discusión en algún bistrot de los alrededores del estudio. Recuerdo con nostalgia aquellos intensos intercambios en los que Jorge hacía de valedor de Dostoievski contra Tolstói que era mi preferido, de Proust contra Flaubert, o de Faulkner contra Dos Passos, y de los autores latinoamericanos que él y yo descubríamos al mismo tiempo que los franceses.
Nuestro desencanto con el socialismo, al que ambos habíamos defendido en nuestros años mozos, fue simultáneo, y siguió un proceso parecido, a medida que íbamos conociendo los testimonios de los disidentes soviéticos que traspasaban la cortina de hierro y eran divulgados en Europa occidental, las revelaciones sobre el gulag, y, sobre todo, el desplome de las ilusiones que ambos habíamos tenido con la Revolución cubana y que Jorge, con tanto coraje como talento, documentó en Persona non grata, aparecido en 1973.
Se necesitaba más valor para publicar el libro que para escribirlo, por ser lo que era y por el momento político en que salió. Persona non grata rompió un tabú sacrosanto en América Latina de los años sesenta para un intelectual de izquierda: el de que la Revolución cubana era intocable, y no podía ser criticada en alta voz sin que quien lo hiciera se convirtiera automáticamente en cómplice de la reacción. El relato de Jorge Edwards constituyó una crítica seria a aspectos importantes de la Revolución, hecha desde una perspectiva progresista. El término “izquierda” estaba bastante prostituido y designaba ya cualquier cosa en esos años. La crítica de Persona non grata, aunque profunda, partía de una adhesión a la Revolución y al socialismo democrático, de un reconocimiento de que los beneficios que había traído a Cuba eran mayores que los perjuicios, y de una recusación explícita e inequívoca del imperialismo. Obviamente, el libro no gustó a la derecha (el gobierno de Pinochet se apresuró a prohibir la circulación de Persona non grata en Chile) ni a la izquierda beata, que, en la América Latina de entonces, era mayoritaria. Pero tal vez, en el fondo, la amenaza de una cierta marginalidad no fastidiaba demasiado a ese francotirador tranquilo que ha sido siempre Edwards. En cambio, era una decisión atrevida publicar el libro en momentos en que la democracia sufría un rudo revés en el continente con el golpe fascista chileno y la consolidación de regímenes totalitarios de derecha por todas partes: Brasil, Bolivia, Uruguay. El contexto político latinoamericano podía provocar malentendidos serios sobre las intenciones del libro y prestar argumentos abundantes a la mala fe. ¿Un relato de esta naturaleza destinado a la polémica, no iba a fomentar la división de la izquierda cuando era más necesaria que nunca la unidad contra el enemigo común?
Fue un gran mérito que Jorge Edwards decidiera correr ese riesgo. La sola existencia de su libro formulaba una propuesta audaz: que la izquierda latinoamericana rompiera el círculo del secreto, su clima confesional de verdades rituales y dogmas solapados, y cotejara de manera civilizada las diferencias que albergaba en su seno. En otras palabras, que desacatara ese chantaje que le impedía ser ideológicamente original y tocar ciertos temas para no dar “armas” a un enemigo a quien, precisamente, nada podía convenir más que la fosilización intelectual de la izquierda. El libro de Edwards se situaba en la mejor tradición socialista, la de la libertad de crítica, a la que el estalinismo canceló.
La forma elegida por Edwards para su exposición se hallaba a medio camino entre el relato autobiográfico y el ensayo. Pertenecía a un género que otrora floreció con esplendor en nuestra lengua y que él resucitó y enriqueció: el memorialista. Un género que, años después, daría esos espléndidos libros de Jorge dedicados a Pablo Neruda: Adiós poeta (1990) y a Joaquín Edwards Bello, El inútil de la familia (2004). Edwards en Persona non grataexponía sus reparos, anécdotas, alarmas en una prosa límpida y sugestiva, de soltura clásica, sin eufemismos, con una sinceridad refrescante, sin escamotear los hechos y circunstancias que podían relativizar e incluso impugnar sus opiniones. El libro era, a la vez, un testimonio y una meditación, más esto último que lo primero. La libertad irrestricta con que reflexionaba sobre las cosas que le sucedieron en su estadía en Cuba, como enviado diplomático del gobierno chileno (o creía que le sucedían) era reconfortante y del todo insólita en los escritos políticos latinoamericanos, en los que habían sido prácticamente abolidos el matiz, el tono personal y la duda. En el libro de Edwards todo lo que se dice está ligado a la experiencia concreta de quien narra y es esta peripecia personal la que fundamenta sus ideas o las hace discutibles. De otro lado, se halla totalmente exento de ese carácter tópico y esquemático al que buena parte de la literatura política contemporánea debe su aire abstracto, verboso e indiferenciable. Lo curioso, y también sano, tratándose de un libro eminentemente político, era que hubiera en él más dudas que afirmaciones. Edwards dudaba sobre lo que ocurrió a su alrededor, especulaba sin tregua y dudaba de sus propias dudas, lo que llevó a alguno de sus detractores a afirmar que Persona non grata era un documento clínico. Sí, en cierto modo lo era, y en ello estaba quizá el peso mayor de la crítica que el libro hacía al régimen cubano: haber provocado en su autor un estado de ánimo semejante y haberlo llevado, en el corto plazo de tres meses y medio y sin que mediara un plan premeditado, a bordear la neurosis.
Luego de Persona non grata, Jorge Edwards pasó a ser víctima de la inquisición internacional de la izquierda, que se las arregló por algunos años para negarle la admiración y los elogios –no se diga los premios– que su obra literaria habría merecido en América Latina y España si hubiera sido un intelectual menos independiente y menos libre.
Ni siquiera el haber sido expulsado de la diplomacia por el régimen de Pinochet y su militancia contra la dictadura, a favor de la democratización de su país, levantaron del todo, hasta muchos años después, esta cuarentena literaria, que restó difusión y rodeó de reticencias y mezquindad crítica a una obra que Jorge continuó edificando en los años setenta y ochenta perfectamente indiferente al vacío de que los modernos inquisidores pretendían cercarla.
Ya desde entonces la historia, el sexo y la política, junto con la memoria y la invención, eran la materia prima de las novelas de Edwards, como mostraron los libros de ficción que escribió luego de Persona non grata: Los convidados de piedra (1978), ambientada en los días del golpe de Estado de 1973 en Chile y, más todavía, en El museo de cera, una acerada alegoría de entraña política, de 1981.
El Marqués de Villa Rica sorprende un día a su bella esposa Gertrudis en una travesura galante con su profesor de piano. La literatura nos ha acostumbrado a pensar que los marqueses están condenados a que les pasen estas cosas. Lo que resulta menos usual es la reacción de este marqués ante lo sucedido. Luego de expulsar a la esposa infiel y a su amante, encarga a un escultor que reproduzca la escena adúltera, con figuras de tamaño natural e idénticas a los protagonistas y que lo esculpa también a él mismo, en el instante en que sorprende su deshonra. Así queda esta eternizada, en una residencia que el Marqués tiene en las afueras.
El museo de cera, una historia breve y astuta, como esas parábolas que estuvieron de moda en el siglo XVIII, dice menos de lo mucho que sugiere. ¿Por qué hace eso el Marqués? Nunca queda claro. La razón más obvia es sexual: el aristócrata es un voyeur, aquel episodio a la vez que lo humilla lo inflama.
Pero no es tan simple. También cabe la posibilidad de que, con este gesto, pretenda detener el tiempo, impedir el futuro. Porque el Marqués de Villa Rica es un hombre del pasado. Ha sido jefe muchas veces del partido de la Tradición y defensor de ritos, intereses, costumbres y personas que, como él, son anacronismos vivientes. No se puede descartar que, intuyendo la catástrofe que se cierne sobre su mundo, intente, con una operación inconsciente y simbólica, que petrifica el momento, demorar su ruina.
Los tiempos en que ocurre esta historia son arduos y revueltos: cunde el caos y se habla de expropiaciones. ¿Qué tiempos son estos? Un tiempo tan ambiguo como los caprichos del Marqués, porque en él coexisten las carrozas tiradas por caballos y la televisión, las levitas coloniales y los electrodomésticos japoneses, los bastones cortesanos y los cañones modernos. De pronto, descubrimos que las incongruencias no son tales. En el territorio donde vive el Marqués, como en el mito y en la magia, el pasado y el futuro desaparecen confundidos en un fantástico presente. Y algo semejante pasa con el lugar de la acción, que podría ser España, Chile o cualquier país de historia convulsa, con ricos y pobres, donde se hable español.
Pero que el espacio y el tiempo en El museo de cera sean imaginarios no quiere decir que la novela sea una ficción abstracta, un juego del espíritu. Tiene raíces en una realidad concreta y próxima. El país del Marqués de Villa Rica vive dos cataclismos: la revolución y la contrarrevolución. Durante la primera, el desorden se apodera de las calles, y tierras e industrias son arrebatadas a sus propietarios para transferirlas al pueblo. Unos jóvenes barbudos, vestidos de guerrilleros, toman posesión de la casa campestre que alberga las estatuas eróticas y muchachos sin sensibilidad para la fantasía las mutilan. Se vive en el desbarajuste, la demagogia y la inseguridad. La respuesta a este estado de cosas es una Reacción con mayúsculas: una violencia fría y uniformada, escarmientos que deben ser terribles a juzgar por los despojos que arrastra el río, y el restablecimiento del viejo orden.
La novela está escrita en ese estilo de crónica o memoria personal en el que Jorge Edwards se mueve con más desenvoltura. Quien refiere la historia no es un individuo sino un narrador colectivo, el grupo de amigos con quienes el Marqués solía reunirse en el Club y que, pasados los años, recuerda sus extravagancias y desgracias con sentimientos ambivalentes de nostalgia, conmiseración y desprecio. Pero es este último sentimiento el que prevalece y determina que la visión última que conserva el lector sea la de una caricatura feroz.
En este sentido hay continuidad entre El museo de cera y Los convidados de piedra. También en ella, lo que suele llamarse “el alto mundo” resultaba maltratado sin misericordia, descrito como una comunidad de pobres diablos egoístas, vacuos y ventrales, que viven al borde del abismo y no lo advierten, y que dilapidan sus energías en actividades masturbatorias y ritualísticas que solo sirven para aturdirse y negar el mundo. Los destellos de simpatía que brotan a veces por ese medio que fue también suyo –en él nació y se educó– no amortiguan la destemplada dureza con que, en ambas historias, Jorge Edwards ridiculiza a una clase social que, si tomáramos ambas novelas a la letra, parecería irse disolviendo en la abyección moral, intelectual y hasta física, como el vejete de El museo de cera, “cadáver seco o enjuto” que se transforma “en aserrín o en polvo, sin entrar en un proceso de licuefacción ni despedir olores”. A diferencia de Buñuel, Edwards no vislumbra en la burguesía encanto alguno.
Pero la literatura es la patria de las trampas y tomar lo que las ficciones nos cuentan en un sentido literal induce siempre al error. Es probable que en estas novelas suyas, esa burguesía grotesca y putrefacta sea símbolo de algo más sutil. ¿Qué pueden querer representar en su ignominia y decadencia semejantes fantoches? Acaso, simplemente, la impotencia humana para hacer la vida vivible. Porque si hay algo unánimemente compartido en ambas novelas es que nadie es feliz. Nadie tiene un destino que el lector pudiera envidiar. Por doquier se detecta una incapacidad esencial para encontrar fórmulas de vida que de alguna manera encaucen y aprovechen las virtudes y el talento de cada cual. Los ricos del Club son tan desdichados como los miserables de la otra ribera, aunque las razones por las cuales sufren sean distintas. Tal vez “sufren” no sea la palabra exacta. El sufrimiento compromete íntimamente al ser y lo estremece, es un estado del que pueden resultar grandes acciones. Los personajes de las novelas de Edwards suelen vegetar y agonizar delicadamente, incapaces de sufrir de veras, resignados de antemano a esa cosa chata, sórdida, ritualística, que es la vida en la que están sumidos. Su única escapatoria es embriagarse con quimeras, soñar, y, como el Marqués de Villa Rica, buscar algún subterfugio que simule rectificar una realidad que presienten todopoderosa e inmodificable.
En los años ochenta y noventa, por la fuerza de su propio valor, y también, acaso, por una cierta apertura ideológica que fue haciendo retroceder el dogmatismo y el extremismo intelectuales en España y América Latina, Jorge Edwards fue ganando, diríamos, derecho de ciudad. Se multiplicaron las ediciones de sus libros, se tradujeron, y empezó a recibir reconocimientos aquí y allá, como el Premio Comillas, el Premio Nacional de Literatura en Chile y, finalmente el Premio Cervantes, el más importante de la lengua, en 1991.
Su obra continuó creciendo, sin prisa y sin pausa: La mujer imaginaria (1985), El anfitrión (1988) y El origen del mundo (1996). Todas son muy buenas novelas, pero si yo tuviera que quedarme con una sola de ellas, sin vacilar me quedaría con la última: El origen del mundo, aunque tiene la apariencia de un divertimento lightes, en verdad, una alegoría del fracaso, de la pérdida de las ilusiones políticas, y, también, del demonio del sexo y de la ficción como ingredientes indispensables de la vida.
De todas las historias que ha escrito Edwards, esta es una de las más divertidas e inesperadas, la de más astuta construcción y también la que mejor representa esa personalidad suya de caballero a primera vista tan formal, tan anglófilo, tan controlado y serio, que, sin embargo, lleva consigo siempre, oculto, a su contrario y antípoda, un desmelenado, un inconforme, un incorregible capaz de todas las locuras, al que, de cuando en cuando, saca de la jaula y exhibe, como demostración de aquel aserto según el cual las personas no son nunca lo que parecen.
El doctor Patricio Illanes, Patito, médico setentón, protagonista de El origen del mundo, espoleado por celos retrospectivos, trata de averiguar, en los medios de chilenos exiliados en París, si su joven mujer, Silvia, fue también amante de Felipe Díaz, amigo, compañero de destierro, dipsómano y don Juan, cuyo suicidio inaugura la historia y crea la circunstancia propicia para desatar los recelos matrimoniales del médico. El doctor Illanes es un hombre de doble fondo, como todos los seres humanos, y la novela lo muestra, de manera vívida, en esa pesquisa disparatada y patética, en la que, a la vez que hace el ridículo y se desintegra moralmente, va revelando sus fantasmas, miedos y complejos.
El gran acierto de la novela es que, al final, lo que el lector descubre, gracias a la neurótica correría de Patito Illanes en pos de un fuego fatuo –los supuestos cuernos que le habrían puesto Felipe y su mujer–, es algo más general y menos deprimente que la peripecia tragicómica de un vejete. Que, sin el aderezo de esos embauques y fantasías, languidecería el amor, se atrofiaría el deseo y la vida sería una rutina empobrecedora y animal. Presa de su obsesionante ficción, el doctor Illanes sufre y se cubre de ridículo, sí, pero, también tiene su recompensa: revive el amor-pasión en sus años maduros, redescubre el milagro del placer y su dormido sexo se reanima, en ese sorprendente final, el cráter de la historia, en que vemos resucitar carnalmente al médico y hacer el amor con su mujer como un apasionado adolescente.
El tono amable y zumbón, el humor que sazona todos los episodios de la novela, es engañoso, pues parece que El origen del mundo fuera una intrascendente y amena farsa. En realidad, la recorre una poderosa carga erótica y una preocupación clásica: ¿para qué sirven las ficciones? Su anécdota es una metáfora de aquellos “fantasmas de carne y hueso”, de que está hecha la vida del deseo, y que Jorge Edwards había explorado ya en su libro de cuentos de aquel título en 1992. Todo ello está aludido en el pórtico de la novela, un cuadro célebre de Gustave Courbet, de 1866, que le encargó un rijoso bey de Turquía y que, al parecer, inflamó también con su provocadora imagen la casa de Jacques Lacan, antes de exhibirse al gran público, ya sin escandalizar a nadie, en estos tiempos permisivos, en el Museo de Orsay. Este cuadro desasosiega la memoria del doctor Illanes y es el dispositivo que pone en marcha sus celos. Al final, entendemos que el sensible Patito no descubre ni asocia nada; que todo lo inventa, para llenarse de emociones y sentimientos y para vivir otra vez. Porque sufrir y atormentarse es también una forma heroica de resistir a la vejez, de oponer una ilusión de vida al implacable avance de la muerte.
Estoy seguro de que Jorge, que acaba de llegar a la noble edad de ochenta años, no necesita para nada de los enrevesados sucedáneos de Patito Illanes a fin de entretener eso que llaman la tercera edad. Para eso él tiene la literatura, hermosa vocación que permite suplir y condimentar las deficiencias y humillaciones de la vida con todas las aventuras que la imaginación y los deseos son capaces de inventar y con la serenidad y risueña sabiduría que ha ido mostrando en los últimos tiempos en las cosas que escribe. De todo ello da testimonio su último libro: La muerte de Montaigne (2011).
No se trata de una novela, ni de un ensayo, sino de una crónica que se vale también de aquellos géneros, e incluso de la historia, para recrear, con comentarios personales y, a ratos, pinceladas de fantasía, la vida, la obra y, sobre todo, la sabia templanza con que supo encarar la vida y los desórdenes de la política el Señor de la Montaña.
El gran clásico francés, modelo y maestro de Azorín, que lo leyó y releyó toda su vida y de quien aprendió tal vez esa calmosa y casi inmóvil manera de escribir que fue la suya, es la columna vertebral del libro de Edwards, el tronco alrededor del cual se despliega su frondoso ramaje, los datos sobre su familia, su tiempo, sus peligrosos viajes a caballo por media Europa, las guerras de religión que desangraban a Francia, los reyes asesinados a puñaladas, las intrigas políticas. De pronto, en medio de toda esa rica materia, surge la ficción, en pequeñas escenas y episodios que añaden una orla imaginaria y pícara a la intensa recreación histórica. Los comentarios del autor son personales, astutos, inteligentes, y atestiguan una recóndita identificación con la psicología de Montaigne, el maestro que, con perfecto dominio de sí mismo y sin dejarse nunca arrebatar por los tumultos y riesgos que lo cercan, escudriña su entorno y lo comenta, a la vez que relee a sus amados clásicos helenos y latinos, con citas de los cuales ha pintarrajeado todas las vigas de la torre bordelesa donde se ha confinado a escribir y meditar.
Los largos intervalos sobre las conspiraciones, matanzas, odios y enredos en la corte ganan a veces el protagonismo y la figura de Montaigne se desvanece en ese fresco animado de las peripecias militares, sociales y políticas, pero luego reaparece y sus lúcidas y penetrantes reflexiones arrojan una luz que vuelve racional e inteligible lo que parecía caos, barbarie, incomprensible trifulca de gentes ávidas de poder. La fuente histórica principal de Jorge Edwards es Michelet, prosista eximio, pero relator parcial y a veces inexacto de las peripecias e intervenciones de Montaigne en la vida política, quien fue alcalde de Burdeos y amigo y consejero de Enrique III de Navarra antes de que llegara al trono francés.
El libro se lee con el mismo placer que ha sido escrito y el lector queda, al final, tan prendado del Señor de la Montaña como el propio Jorge Edwards o como lo estuvo Azorín. Edwards, eximio cronista, acaso el último cultor de un género poco menos que extinguido, en este libro, uno de los mejores que ha escrito, retorna al tema complejo de la vocación literaria, la manera como la literatura nace de la vida vivida y vuelve a ella a través de quien, inspirado en sus propias experiencias, fantasea, inventa una vida de sueños y palabras, y mediante lo que escribe impregna y sutilmente altera la vida verdadera, a veces para mejor, pero también algunas veces para peor.
En las páginas finales de La muerte de Montaigne hay unas reflexiones de autor sobre la muerte y el cementerio del balneario chileno de Zapallar que ponen una nota melancólica y triste en un libro que es un canto de amor a quien encarnó mejor que nadie la vida tranquila, la serenidad, la domesticación de los instintos y la pasión por la razón y las buenas lecturas.
¿Cómo pudo Montaigne sobrevivir al salvajismo de la vida política, del fanatismo religioso, del mundillo de intrigas de codiciosos, envidiosos y desalmados con quienes tuvo que codearse en los años de su quehacer cívico y en las relaciones con los poderosos de su tiempo a quienes frecuentó, a la vez que los observaba como un entomólogo para autopsiarlos en sus ensayos? Gracias a su extraordinaria prudencia, a su implacable serenidad. Nunca se dejó llevar por las emociones y es posible incluso que hasta refrenara su amor por la joven Marie de Gournay, que sería su devota editora, luego de hacer un ponderado balance de las conveniencias e inconveniencias de contraer una pasión senil (en su época la cincuentena era ya la vejez), guiado siempre por la inteligencia y la razón. Confieso que, a mí, tanta serenidad en una persona me impacienta y me aburre un poco, pero no hay duda de que, en un campo específico, el de la política, si prevaleciera la juiciosa actitud de Montaigne, habría menos estragos en la sociedad y la vida de las naciones habría sido más civilizada de lo que fue y es todavía.
Quisiera terminar esta charla con un elogio de la consecuencia y gallardía con que, a lo largo de toda su vida, ha defendido Jorge Edwards sus posiciones políticas democráticas, a veces más inclinadas a la izquierda y a veces a la derecha, sin importarle las consecuencias, sin temor a ir contra la corriente, jamás guiado por la conveniencia personal y siempre por la convicción y los principios. Y, siempre también, con la civilizada tranquilidad, como dice el refrán, de “quien no la debe, no la teme”. En todos los muchos años de amistad que nos unen, he aprendido muchas cosas de él, y estoy seguro de que en los que tenemos por delante –que ojalá sean muchos también– seguiré aprendiendo de su ejemplo.
Gracias y feliz cumpleaños, querido Jorge. ~
Lima, marzo de 2012
© Estudios Públicos 125 (verano 2012)