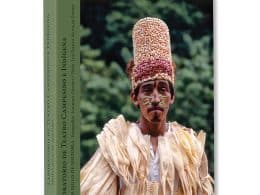La roca contra el metal
Un puñado de artistas decidió renegar de la ciudad y salir a la naturaleza a principios de los sesenta. Fue como si los estadunidenses se hubieran contagiado por segunda vez de la urgencia de explorar el oeste –sí, como si hubieran recaído–, como si la fiebre del oro se hubiera manifestado otra vez pero con síntomas estéticos y con la ansiedad incontrolable de conquistar artísticamente el territorio.
“No se puede hacer arte en Nueva York”, dijeron a coro los artistas que abandonaron el barrio de Soho para perderse en Nevada, Nuevo México, Iowa, Utah. El Land Art fue un regreso a la naturaleza y un festival de testosterona –en parte, porque predominaron los hombres en la nómina del movimiento, pero también porque la masculinidad influyó en su acercamiento al paisaje.
Para comprobarlo solo hace falta ver a Robert Smithson, en medio de la naturaleza, sí, pero abriéndose paso con una excavadora: sus manos, todas puños y nudillos, dirigiendo los controles de una gigantesca máquina, moviendo el terreno de un lugar a otro –la roca contra el metal. Pienso también en Michael Heizer, pistola en mano cual forajido de un Western, conduciendo una flotilla de carros y motocicletas al desierto, quemando llantas para dibujar un patrón de círculos en la superficie de un lago seco.

Los land artists fueron paisajistas en el sentido literal y radical del término: dejaron de representar a la naturaleza en óleos y lienzos para, mejor, incidir en la geografía, midiendo sus fuerzas con la habilidad escultórica de los terremotos. Smithson hizo su propia falla geológica de 450 metros de longitud (lo que requirió remover toneladas de tierra y roca) y Heizer dinamitó el suelo para hacer un túnel subterráneo en medio de una barranca. Armados con máquinas y motores, los hombres salieron a remodelar el paisaje.

La monumentalidad define el tamaño de sus obras y cuando consideran su eventual destrucción, piensan en siglos –no en horas o en minutos–, es decir, se proyectan en el mundo y en el tiempo en la misma escala con que lo hacen las culturas. Porque el hombre se sabe parte de la civilización, no duda –y a nadie le sorprende– que abone a su construcción (en este caso, material). El Spiral Jetty de Smithson solo puede apreciarse por completo desde un helicóptero y, hace unos años, el presidente Obama declaró que los 407 acres que rodean la City de Heizer son un monumento nacional.

A sus sesenta años, y entre broma y broma, Heizer todavía teme que la ciudad lo convierta en “un mariquita extenuado y descafeinado, en un vaquero traidor que ordena sopa de cebolla en el bistró de moda.” Y asegura que un día, por haber pasado tanto tiempo en Nueva York, se despertará sin pito. No exagero cuando pienso que su acercamiento a la naturaleza tiene mucho de esa romantizada bravata masculina.
Figura de mujer sobre el paisaje
No exagero porque los comparo con Ana Mendieta, una land artist de la que (todavía) no se habla lo suficiente –el documental Troublemakers, estrenado a principios de 2016, cita a Heizer, de María, Smithson, pero nunca a Mendieta. ¿Cómo se acerca una mujer feminista, exiliada de Cuba y refugiada en Estados Unidos, a un paisaje que no es suyo, a un territorio retacado de habitantes que insisten en correrla?[1]
Lo hace con esculturas efímeras, y no con monumentos.

Mendieta llevó su silueta a todas partes. Primero la modeló en la arena para que el mar de la frontera México-Estados Unidos la disolviera. Esa geografía nacional que inflaba de orgullo a sus colegas, tuvo en sus obras el efecto del desvanecimiento y, en ella, el de la desaparición. En otro momento se esculpió a sí misma sobre la nieve y esperó con paciencia a que el calor derritiera su imagen. A diferencia del resto de los land artists, Mendieta no usó a la naturaleza meramente como material –como si el desierto fuera una versión más grande y ambiciosa del lienzo. Tampoco se pensó a sí misma como el artista que deja una marca sobre el paisaje. Sus siluetas son más bien un diálogo en el que la naturaleza participa como interlocutor; una conversación en la que Mendieta no tiene la última palabra.
Mendieta quiso que sus esculturas se borraran –no forman parte de la construcción material de la civilización estadunidense. En el paisaje de un país que nunca fue el suyo y en un mundo que es difícil habitar como mujer y refugiada, Mendieta prefirió que la naturaleza deshiciera sus siluetas –¿no habría sido mentiroso, desde su posición, construir una estructura de acero en la cima de una montaña que dijera “soy latina, aquí estoy”?

Es común que escribamos sobre el retrato y el desnudo –el par de géneros más sobados de la historia del arte– porque en ellos es fácilmente reconocible la subversión que las mujeres llevan haciendo desde los setenta. Pero decimos poco, casi nada, sobre el paisaje. Sabemos que las vistas de la naturaleza crean y están montadas en referentes nacionalistas –los mexicanos podemos citar a José María Velasco como ejemplo. Sin embargo, pocas veces nos enteramos de la relación que podría haber entre el género y el paisaje.
[1] Jane Blocker recuperó los comentarios e insultos que enfrentaron Ana Mendieta y su hermana en Jane Blocker, Where is Ana Mendieta? Identity, Performativity, and Exile, Duke University Press, Durham y Londres, 1999, pp. 52-54.
(Ciudad de México, 1986) estudió la licenciatura en ciencia política en el ITAM. Es editora.