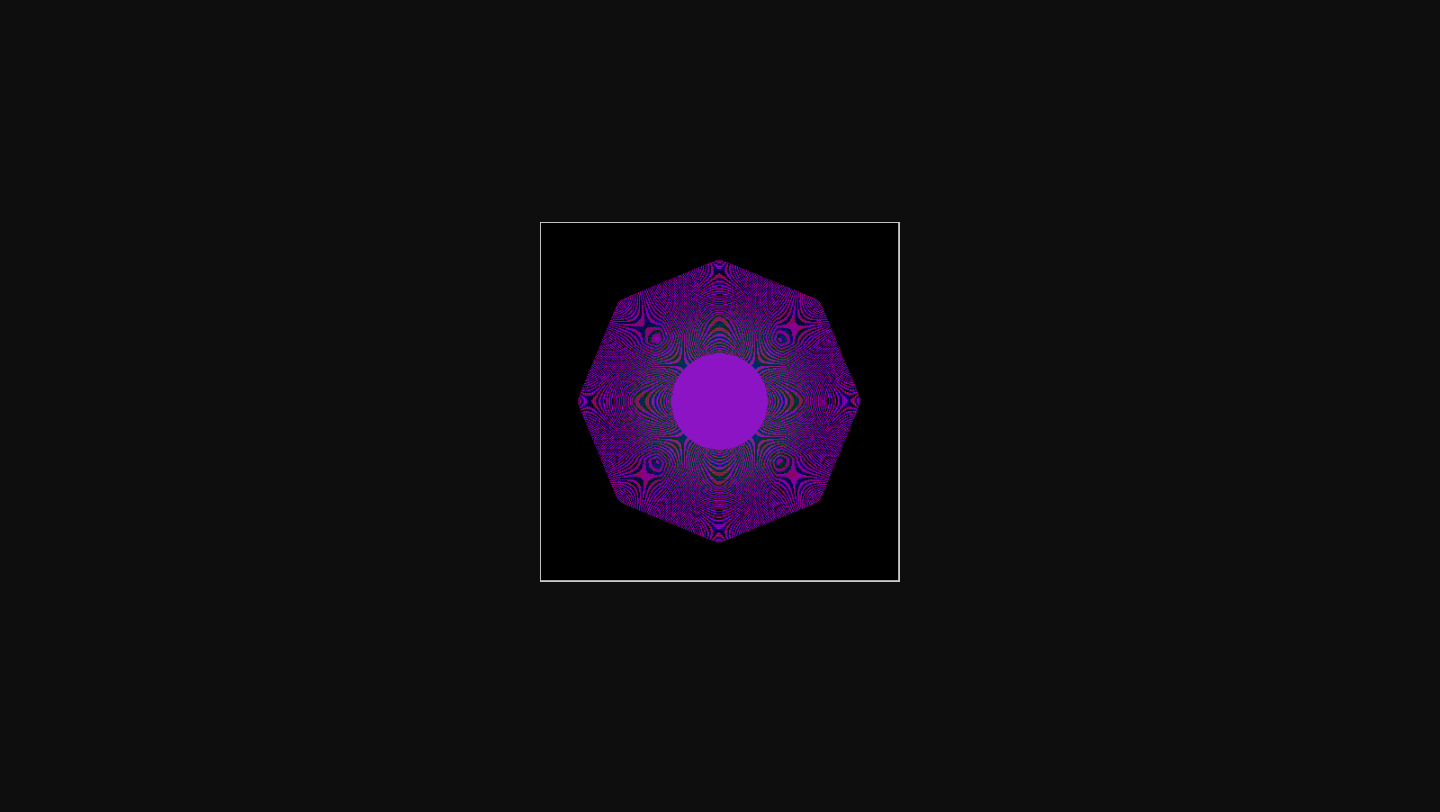Dos novelas recientes, de gran calidad ambas y en cierto modo complementarias, exploran uno de los más raros secretos de la cocina literaria: el ensueño teatral de muchos grandes poetas y novelistas. Los libros a que me refiero son, por supuesto, El maestro, de Colm Tóibín, y ¡El autor, el autor!, de David Lodge, centrados en el estreno y ruidoso fracaso en Londres, a comienzos de 1895, de Guy Domville, la pieza de teatro de Henry James, y si bien Tóibín saca de ese episodio un pretexto para especular sobre la vida sentimental del autor americano, y Lodge se detiene con preferencia en los mecanismos de la emulación, los dos dejan claro lo que el lector no erudito de James quizá ignore: su obsesión escénica, plasmada no sólo en la amargura que ese fracaso le produjo sino en el vano esfuerzo que durante más de cuarenta años desplegó en la escritura dramática: un total de dieciséis obras, cortas y largas, escritas la mayoría después de sus primeros y grandes triunfos novelísticos y, de alguna manera, en contra de ellos.
James no es más que un ejemplo. Sin ser exhaustivos, y citando sólo de paso a los poetas (Rilke, Marina Tsvietáieva, Wallace Stevens, Salinas, Eliot, Paz, no menos obcecados en el empeño escénico), la historia mayor de la novela ofrece con notable recurrencia el negativo de un descontento que, empezando por donde hay que empezar, tendría su primer exponente en la figura de Cervantes, toda su vida dolido por el escaso éxito de sus comedias y dramas; en 1592, con motivo de un segundo asalto (de nuevo frustrado) a las tablas, el autor de Don Quijote rememoró así, con unas palabras de apariencia humilde y resentido fondo, los años de sus primeras tentativas escénicas: “Entró luego el monstruo de naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzóse con la monarquía cómica.” A partir de Cervantes, la incesante nómina de novelistas tentados por el teatro es tan nutrida como ilustre: Victor Hugo y sus cuantiosos dramas en verso y prosa, históricos y modernos, Tolstói, Turguéniev, Azorín, Colette, Musil, Canetti, Graham Greene, Marguerite Duras, Gombrowicz, hasta llegar, en nuestra cercanía, a Juan Benet, que no logró ver ninguna de sus cuatro obras dramáticas representadas profesionalmente en España (aunque la primera, Anastas o el origen de la constitución, se dio una noche, en gallego y por estudiantes, en un colegio mayor de Madrid, ante la regocijada presencia del autor). Entre los autores vivos latinoamericanos afectados por el síndrome de “la subida del telón” (en términos benetianos) se cuentan Carlos Fuentes (Ceremonias del alba, Orquídeas a la luz de la luna, estrenada esta última en Madrid hace años con un magnífico reparto encabezado por Marisa Paredes, Julieta Serrano y Eusebio Poncela) y García Márquez, cuya Diatriba de amor contra un hombre sentado tuvo un más reciente estreno español, dirigida por José Carlos Plaza e interpretada por Ana Belén. Ninguno de ellos, sin embargo, ha incurrido en el teatro con la perseverancia de Vargas Llosa.
“No ambiciono los éxitos políticos; me gustaría más ser aplaudido en un teatro de bulevar que en una tribuna.” Es Flaubert y no otro quien se expresó así, el mismo Flaubert que, a los 53 años, publicadas ya sus tres grandes novelas, consigue a duras penas estrenar en un teatro de París la “comedia política” El candidato, primera y última obra de alguien que desde la adolescencia confesaba su pasión por el género dramático y, en una anotación de sus carnets íntimos, fantaseaba con un triunfo “embriagador” en los escenarios, culminado en la búsqueda por pasillos y palcos de la sala de un público deseoso de aclamarle con las voces de rigor: “¡El autor, el autor!” El candidato no tuvo ni reconocimiento ni continuidad, y Flaubert se sumó a la lista de los genios de la novela despechados con Talía, aunque atribuyendo él el tropiezo a imperativos políticos: “ningún gobierno querrá dejarla representar, ya que en ella arrastro por el fango a todos los partidos”.
Vargas Llosa tiene muy probada la admiración al autor de Madame Bovary, pero yo creo que su celo teatral es de distinta índole al de Flaubert. Mario ha sido candidato político, ha hablado en las tribunas, ha echado por el fango, a menudo con toda justicia, a dictadores y gerifaltes de hoy, pero la escena ha sido para él un refugio de los fantasmas privados; un lugar experimental y reservado donde se diría que el novelista, sin renunciar al río poderoso de la narración, buscaba algo más tenue y a la vez más endiablado: la voz humana dicha en torbellino, sin el orden del tiempo ni la cadencia lógica que impone la estructura –inevitablemente arquitectónica– del edificio narrativo. O, diciéndolo de otro modo, la voz del personaje sin los guiones que acotan el diálogo de un relato.
Y aun así, qué novelísticas son sus dos primeras comedias, La señorita de Tacna (1981) y Kathie y el hipopótamo (1983). Armadas sobre el contrapunto de dos tiempos no reales, de unos personajes que se desdoblan o multiplican en escena, ambas apuntan –con una fijación quizá demasiado monomaníaca, que en sus ensayos y novelas se diversifica– al topos característicamente vargasllosiano de la ilusión de “totalidad humana”, definida por el autor en las palabras prologales de la edición de Kathie y el hipopótamo como la unidad irrompible de actos y deseos, en una experiencia donde lo objetivo y lo subjetivo, lo real y lo irreal, se funden y configuran, dando otra vuelta de tuerca a “las relaciones entre la vida y la ficción, alquimia que me fascina porque la entiendo menos cuanto más la practico”.
¿De qué forma articula el dramaturgo esa totalidad en el escenario? Tengo sólo un recuerdo difuso y no del todo satisfecho de la puesta en escena de La señorita de Tacna en los primeros años ochenta (ahora ha vuelto la obra a las tablas, con la misma y extraordinaria Norma Aleandro), pero me parece que el teatro de Vargas Llosa necesita, o necesitaría, de un gran director narrador, cualidad ésta que algunos de los más famosos metteurs-en-scène no poseen (y es una carencia responsable, por ejemplo, de los últimos y sonados fracasos al montar en España a Valle-Inclán, otro novelista y dramaturgo total). Lanzando un reto al futuro de sus puestas en escena, el propio Mario Vargas Llosa lo insinuó en 1985, poco antes de publicar La Chunga, al hablar del anhelo de una corporización teatral que explore en los escenarios nuevos caminos, “en vez de seguir transitando, cacofónicamente, los tres modelos canónicos del teatro moderno que, de tan usados, comienzan ya a dar señales de esclerosis: el didactismo épico de Brecht, los divertimentos del teatro del absurdo y los disfuerzos del happening y demás variantes del espectáculo desprovisto de texto”.
¿Cómo le sienta al impetuoso autor de Conversación en La Catedral y La fiesta del Chivo la limitada caja del teatro? Sus mundos novelescos y dramáticos coinciden (hay en las piezas ecos y préstamos de las novelas), al igual que reaparece en escena la obsesión del autor –entre epistemológica y policial– por la búsqueda de la verdad: de un crimen, de una traición, de una noche de amor, corriendo gustosamente, ficcionalmente, el riesgo de perderse, mientras inquiere, en las apariencias. Pero hay algo que este poderosísimo relatador de historias, este gran creador de tiempos ilusorios y auténticos seres imaginados, le concede más en exclusiva a su producción escénica, haciendo de ella una esfera mental donde ir a soltar sus más indómitos fantasmas personales. El escenario como lugar simbólico de liberación, el más idóneo, y cito de nuevo al autor, “para representar el inquietante laberinto de ángeles, demonios y maravillas que es la morada de nuestros deseos”.
En los últimos tiempos, el síndrome de la subida del telón se ha apoderado tanto de Vargas Llosa que nos hemos encontrado con el Mario intérprete, casi al modo de esos formidables actor-managers del XIX británico, organizadores, autores o reescribidores de textos clásicos y “matadores” después de gran prestancia en los grandes coliseos londinenses. La fascinación que como espectador he tenido ante sus espectáculos de “recuento” escenificado junto a la actriz Aitana Sánchez-Gijón (en La verdad de las mentiras y Odiseo y Penélope) ha sido compartida, como se sabe, por públicos muy numerosos de aquí y de allá, anunciándose ahora una continuación orientalista de lo más apetecible. Pienso, con todo, que esta atrayente faceta del Mario actuante es sólo una extensión depurada de su teatro anterior, y en particular de mi pieza preferida entre las cuatro suyas que conozco, La Chunga, menos ambiciosa quizá en su campo de acción dramática pero muy lograda en el planteamiento de las alteridades que tanto atraen al Vargas Llosa comediante. No habiendo en La Chunga, al contrario que en La señorita de Tacna o Kathie y el hipopótamo, la figura de un escritor que a la vez que interviene como personaje compone la obra, el autor despliega en el “barcito de gentes pobres y dudosas” de Piura donde coinciden La Chunga, la hermosa Meche y los disipados Inconquistables, un abanico de personificaciones cambiantes y sustitutivas, de verificaciones, falsías o silencios sobre lo que realmente pasó en el altillo del bar entre Meche y La Chunga. El mismo juego de máscaras y sondeos de la ficticia verdad que ahora, con su brillante compañera de reparto, Vargas Llosa adopta muchas noches al descubierto ante las candilejas de los teatros. ~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).