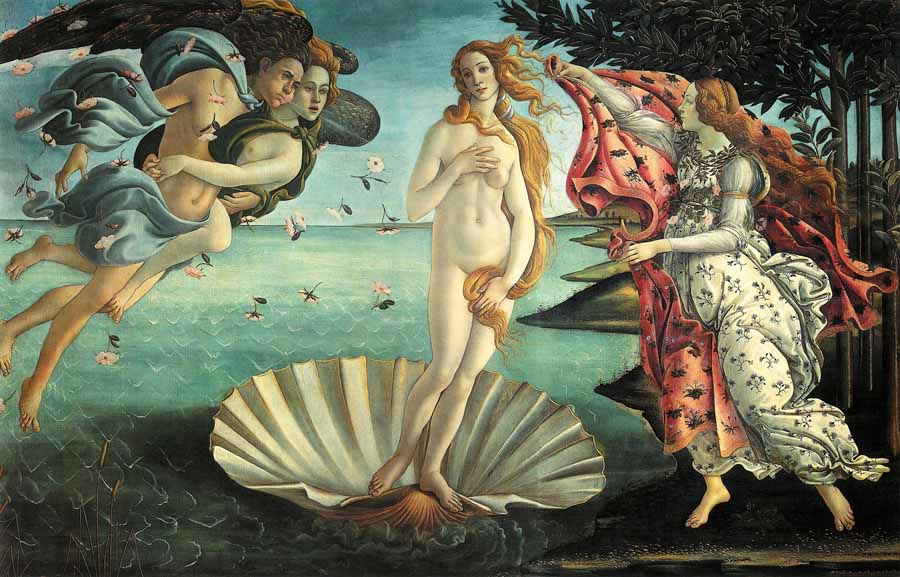En 1981, Alice Cooper cantó “I never cry” en el Capitol Theatre de New York. Cubierto de sudor y diamantina, Alice recita que una lágrima es tan sólo la angustia que se coló en su ojo: él nunca llora. Durante los primeros acordes, el cantante parece sostener el micrófono como si sus extremidades estuvieran acorazadas y sus huesos fueran de alambre; sin embargo, alterar esta imagen no le toma ni tres versos: en un parpadeo nos demuestra que desde siempre ha flexionado sus articulaciones con soltura. La elástica voz de Alice confiesa que es frágil e insolente a la vez. “I never cry” es un himno a la entrega total (tanto corpórea como etérea) y es también la canción que le da nombre y alma al espectáculo que protagonizan Daniel Giménez Cacho y Laura Almela, dirigidos por la holandesa Adelheid Roosen.
Es cada vez más común que en el teatro contemporáneo los actores usen sus propios nombres y un par de anécdotas personales para justificar o darle un aire de realidad a la obra en la que se desempeñan. Así, por ejemplo, en 2011 el actor Iván Arizmendi, vestido de Spiderman y colgado de los tubos del Trolebús Escénico, nos explicó que usaba su nombre en la obra Escribió su amor con un cuchillo en mi espalda, porque él es un collage viviente de referencias culturales. Arizmendi, haciendo piruetas y trucos gimnásticos, admitía su afición por el superhéroe que encarnaba a medias y su afán por emular la corporalidad de Dave Gahan, pero el tono que eligió para confesarse no era sincero sino cínico. La intención era acercarnos a él, pero su voz monótona más bien nos distanciaba. No es suficiente citar nuestro nombre de memoria para producir verdad.
En Yo nunca lloro, tanto Giménez Cacho como Almela utilizan este recurso, pero no de manera temporal y efectista, puesto que la obra no cuenta una anécdota lineal, ni aviva su fuego con fragmentos de realidad. En este espectáculo, las anécdotas forjan las armaduras que los actores portan en su cotidianidad para protegerse de su entorno, de sus miedos y de sus traumas. La obra avanza y los actores no sólo se despojan del peto de metal que les oprime el pecho, de sus pesadas hombreras y del yelmo dentro del cual rebota su propia voz, sino que se lanzan estos artilugios el uno al otro como si fueran juguetes afilados.
Los actores juegan y se provocan peligrosamente, conocen la alquimia de vocablos que los tensa o los relaja. Alternan exprimiendo el carácter del otro para que suelte la sopa. El espectáculo se tiñe de una curiosa combinación de tonos: Laura Almela es una mujer enérgica, histriónica, le gusta estar segura de que cada ademán que ejecuta corresponde a la emoción que vive: es la traducción perfecta de la teatralidad, y precisamente en ello radica su coraza. Conoce bien a Giménez Cacho, así que lo hostiga con episodios bochornosos de su vida, con adjetivos que duelen. Lo confronta, por ejemplo, con un gigantesco retrato de su padre; el actor reacciona con una inhalación profunda que parece pincharle los pulmones (es el peto metálico, que se quiebra). Él admite que en efecto, su padre es una figura que lo aterra, y procede a relatarnos el día en el que lo desafió, mientras Almela lo mira preocupada con el lienzo entre las manos.
Giménez Cacho contrasta con Almela, pues es naturalista: sonríe como un hombre que se sabe libre, camina como tal, sus hombros, brazos y tobillos están donde deben estar. Con paso ligero y una simple mueca, obliga a Almela a titubear sobre cualquier afirmación previa. Como bien señala la actriz, el escudo del actor es su afán por comportarse como el salvador de todo mundo. Cacho observa, pícaro, a la actriz, y cuando nota que ella se está yendo por las ramas, la aterriza para que admita sus penas. Sabe que ella se niega constantemente a sí misma, que se encoge en sus momentos de fortaleza. “¿Eres una actriz así nomás, del montón?”, le pregunta con las manos en los bolsillos. Almela palidece al saberse descubierta, y él la incita a admitir que es extraordinaria en su oficio.
En este espectáculo de las verdades, hay momentos en los que el “tengo miedo” que nos confiesa el dúo corre el riesgo de convertirse en el incómodo “tengo frío” escénico. Me explico: en escena se vale todo menos ser reiterativo. El tener frío implica encoger los hombros, temblar y frotarse las manos, no es necesario gesticular la sensación. La fragilidad que admiten los actores corre el riesgo de fotocopiarse a sí misma, de restarse franqueza gracias al abuso de la palabra: hablar de más sobre un problema personal equivale a callarlo. Por fortuna, si cualquiera de los actores se enmascara tras la verborrea, su compañero lo detecta y lo redirige hacia la honestidad.
La gran virtud de estos juegos escénicos y humanos no es su evidente violencia: toda provocación estudia las heridas ya cicatrizadas. Los actores no buscan hacerse daño, sino contemplar sus miedos con ojos ajenos; el no permitir que esto los distraiga del dolor del otro convierte a Yo nunca lloro en un ejercicio de empatía impresionante. Las confesiones que vemos en escena no son simples ornamentos que decoran la personalidad de los actores, son esquirlas de vida que no son fáciles de decir en voz alta. Cuando la obra finaliza, la duela del Teatro El Milagro, cubierta por una gigantesca alfombra de colores cálidos, se siente como el terreno en el que se ejecutó una batalla de la que no fuimos testigos, sino huéspedes. Los actores se mueven con ligereza y nos sonríen con el cuerpo, mientras en nuestras manos se evaporan los trozos de sus respectivas corazas.
Yo nunca lloro se presenta en el Teatro El Milagro hasta el 17 de diciembre.
(San Petersburgo, 1991) es dramaturga y crítica egresada de la carrera de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM y violinista en la Orquesta Mexicana de Tango.