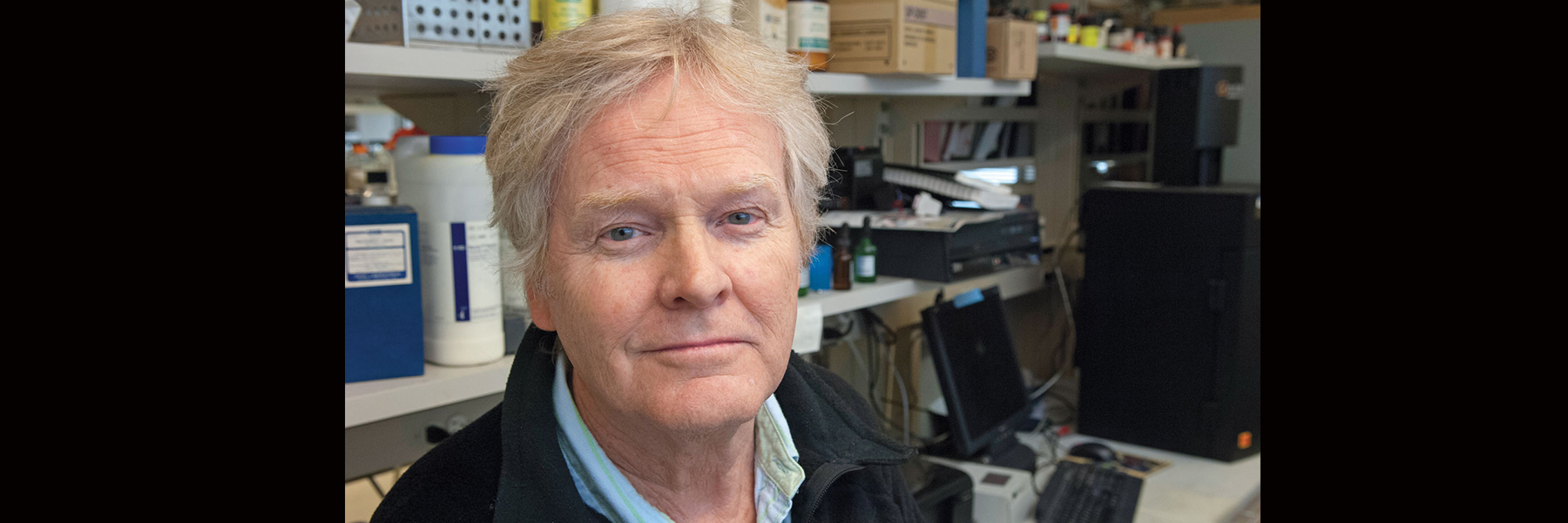Conocí a Michael W. Young durante el curso de genética que impartía a los estudiantes de primer año del doctorado en la Universidad Rockefeller. En lugar de relatar los últimos descubrimientos de la genética, los avances de la secuenciación del ADN, la clonación o las células madre, él prefería estudiar los artículos clásicos de la genética, empezando por el del monje checo Gregorio Mendel y siguiendo el camino ascendente, desde los basureros de la Universidad de Columbia, de la mosca de la fruta como modelo genético. Como hijo de historiadores me daba particular gusto adentrarme en viejos papers con terminologías incomprensibles, diagramas obscuros y conceptos rebasados, pero a pesar de esfuerzos y elucubraciones mis dudas solo llegaron a esclarecerse durante las reuniones semanales del curso, y bajo la centella del profesor Young.
En ese momento los ritmos circadianos, por los que acaban de darle el Nobel, se me hacían un tema tan obscuro como los que se trataban en su clase. La parsimonia y elegancia de los conceptos de la genética, que es en mi opinión lo más cercano que hay a la lógica matemática dentro de la biología, no me emocionaban lo suficiente como para lanzarme en esta larga travesía del desierto que son los seis años de un doctorado. No ayudaban las miles y miles de moscas que tendría que empujar a pincelazos, jerga de laboratorio que usamos para describir cómo después de dormirlas con dióxido de carbono las separamos bajo el microscopio según sus rasgos físicos –ala torcida, ojo rojo, pelos abundantes–, reveladores de los modos genéticos de sus cuatro cromosomas.
Tuvo que venir un físico, el profesor Albert Libchaber –a quien, lamentablemente, parece que no le darán el Nobel– a convencerme de que no había nada más cercano a la física que los osciladores proteicos de los relojes circadianos. En aquel entonces, un estudiante del laboratorio describió a Michael como el prototipo del profesor tranquilo, paciente, inexpresivo. Desde lo alto de sus ojos azules y su blanca piel, Michael siempre escruta un horizonte inexistente, intentando darle sentido a tus últimos resultados. Su aparente frialdad es en realidad una desconexión introspectiva necesaria para que la lógica tajante de la genética haga su magia. El descubrimiento por el que se le reconoció ayer, junto con sus dos mayores competidores, con el máximo premio de la ciencia, tiene un poco de eso. Nadie en los años ochenta pensaba lo que hoy parece, por lo menos en neurociencia, algo trivial: que los comportamientos de los seres vivos pueden estar completamente dictados por los genes.
En particular, su descubrimiento en la mosca de la fruta consistió en mostrar que el gen period es uno de los que controla la existencia de ritmos locomotores cuyo periodo –de ahí el nombre, además de que en los estudios de la mosca de la fruta nos gusta ponerles nombres simpáticos a los genes– es de cerca de 24 horas, o circadiano. Es decir, que ante condiciones externas constantes, por ejemplo absoluta obscuridad, la mosquita seguiría un patrón en donde durante 12 horas se movería y las 12 siguiente estaría quieta, pero una mutación en el gen period podía alargar, acortar o abrogar estos ritmos. El hecho de que un gen codificara y determinara este comportamiento era un hallazgo genial e inesperado, pues desde el siglo XVIII se buscaban los orígenes de estos ritmos, que ya se habían observado en el abrir y cerrar de las hojas de las plantas.
Este descubrimiento abrió las puertas a una sorpresa aún mayor: los mismos genes controlan ese comportamiento en el ser humano; los ritmos del sueño son tan hereditarios como el color de los ojos y su mecanismo se ha conservado a través de la evolución. A posteriori esto hace sentido, porque si hay algo que existe desde el alba de la vida en nuestro planeta, a cuya influencia hay que adaptarse para sobrevivir, es el constante ir y venir astronómico del día y la noche. Lo paradójico es que este ritmo no es esencial, sino tan solo un comportamiento, y las mutaciones que inducen arritmias no tienen consecuencias fisiológicas mortales, tal vez solo un constante jet-lag.
Mutantes de moscas, o en su defecto Drosófila melanogaster, han sido usadas para recrear varias dolencias neurológicas humanas, como la dependencia a la cocaína, el alcoholismo, el insomnio o el Alzheimer, pero también enfermedades como el cáncer, y respuestas del sistema inmunitario a microbios. En todos los casos el paradigma es reproducir en la mosca las características de la enfermedad y luego encontrar los genes que las subyacen. Determinar las bases genéticas de una enfermedad es un gran primer paso par poder encontrar remedios, porque ayuda a definir un blanco claro. Así es que la incomprendida mosquita (recuerdan este video de Sarah Palin) mucho ha hecho para entender y resolver padecimientos muy humanos.
Desde su seminal descubrimiento en los ochenta hasta nuestros días, el laboratorio se lanzó en una carrera muy competida, buscando una serie de genes que elegantemente completaron el oscilador biológico, en donde el cambio a lo largo del día de los niveles de la proteína codificada por el gen period, y sus compañeros timeless, clock y doubletime determina los ritmos circadianos. Mi contribución, volviendo a mis bases de físico, consistió en intentar entender y modelar el mecanismo con el que el conjunto de estos genes genera la oscilación. Para ello tuve que reconstruir parcialmente en células y observar bajo el microscopio los diferentes engranes de genes del oscilador circadiano.
Aunque yo no había estudiado genética, Michael me aceptó generosamente en su laboratorio y con paciencia ayudó a timonear y navegar el mar de mi ignorancia. Su visión siempre clara, junto con mis elucubraciones y nuevas ideas, nos llevaron a formular un nuevo modelo que ponía, a pesar de la la oposición de mucha gente del laboratorio, al antiguo de cabeza. Como siempre, Michael, con base en evidencias fuertes y lógica inapelable, sin prisa y con pausa, avanzó sin miedo de romper esquemas. En el mundo de machete pelado que es la ciencia moderna, su suavidad y elegancia lo han llevado a ser una de las personas más queridas del campus de la Universidad Rockefeller y ahora un premio Nobel. ¡Buena noticia que se reconozca a la ciencia básica!
Vive en Nueva York con el corazón en México, estudió física en la UNAM y es Doctor en Biología por la Universidad Rockefeller.