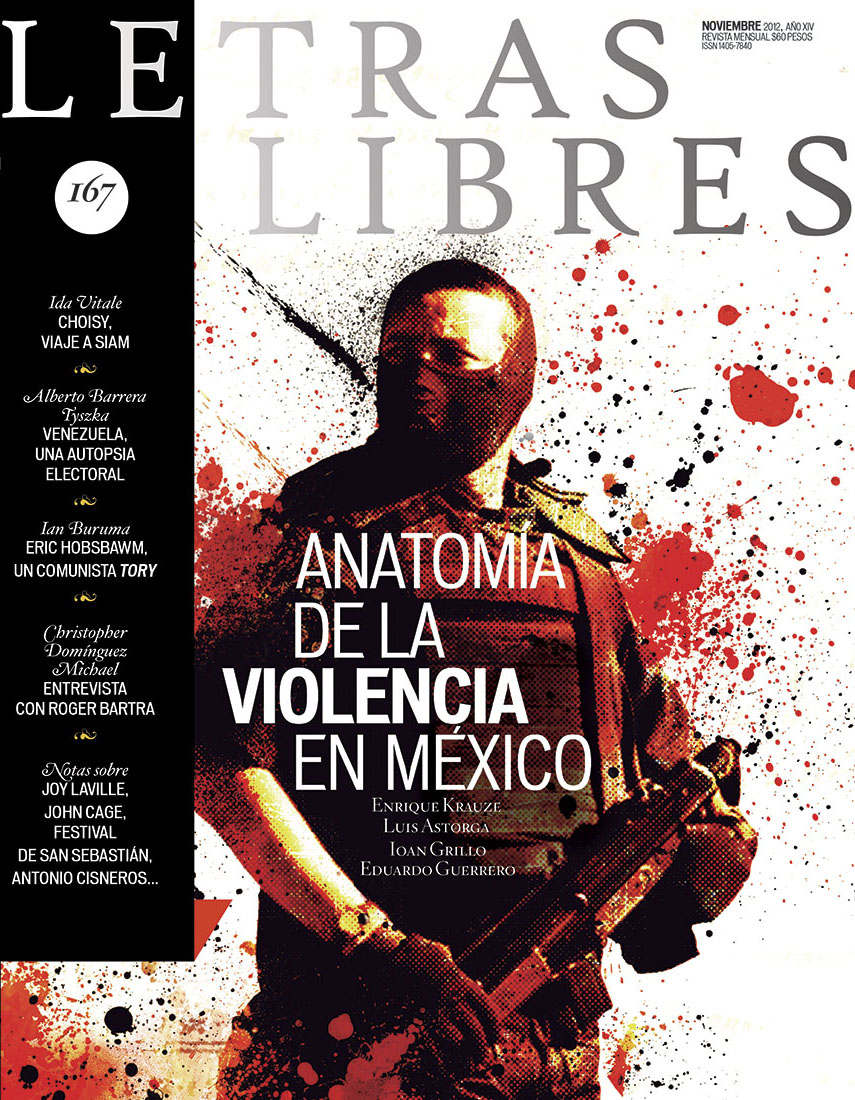Palaciego, majestuoso y muy ornamentado, el Teatro Victoria Eugenia es una de las sedes del Festival de Cine de San Sebastián. El festival tiene seis décadas, pero el teatro fue construido hace un siglo, cuando la ciudad se convirtió en destino vacacional de aristócratas. De ahí su arquitectura. El estilo neoplateresco –moda en esos años– buscaba transportar a los españoles del siglo XX de vuelta a los años dorados de la monarquía. Recordarles tiempos mejores, por lo menos mientras iban al teatro o se hospedaban en un hotel. Ahora, en el siglo XXI, el efecto se potencia. No es igual ver una película desde una de sus butacas que dentro de un multiplex en un centro comercial.
El 26 de septiembre pasado me senté en uno de sus palcos. Esperaba, junto con otros, a que empezara una de las proyecciones del festival. Llegó un espectador más al palco y vio que el contiguo al nuestro –el que da frente a la pantalla– estaba desocupado. No lo pensó un segundo: se saltó la bardita y ocupó el mejor asiento del mejor teatro de San Sebastián. No tardó en acercársele un chico con uniforme. El palco era privado, dijo, y el hombre no podía estar ahí. Por mucho que manoteó, tuvo que saltar de vuelta la bardita del privilegio. Apenas se acomodó entre otros, llegó una mujer que, como él, tuvo la ocurrencia de mirar a su derecha y asumir que en un teatro lleno un palco estaba vacío porque a nadie se le ocurría entrar. “Ni lo intentes”, le dijo el rebelde, adivinándole la intención. “Son asientos para los amiguetes de algún enchufado.” La mujer se indignó de inmediato. Miró al resto, los pasivos, y nos dijo: “Nos pasamos varios y a ver si se atreven a echarnos.”
No se me antojaba nada empezar una revolución. Para fortuna de los conformistas, un hombre entró con aplomo al dichoso palco y, con permiso del uniformado, ocupó el codiciado lugar. Seguro sintió las miradas de los amotinados, y volteó. Era Ricardo Darín, el actor argentino, que este año era uno de los jueces de la Sección Oficial. Era famoso pero no un enchufado: en todos los festivales del mundo se reservan los asientos centrales para el cuadro del jurado. Un protocolo de siempre este año se convertía en motivo de conspiración.
Por coincidencia (o no), la película que se exhibía era un prólogo del motín frustrado. Del director Costa-Gavras, veterano del cine político, El capital describía las prácticas turbias de un banco europeo: despidos masivos, tráfico ilegal de información, y medidas que sangran a clientes y enriquecen a directivos. Una escena más bien satírica muestra a un grupo de banqueros celebrando que se les llame “los Peter Pan de los ricos”. El protagonista mira a cámara y dice: “Son como niños que juegan. Van a seguir haciéndolo hasta el día en que todo explote.” El público ovacionó El capital. Sin ser la primera o la mejor película sobre la crisis financiera global, llegaba a España en un momento en que los espectadores sentían que les hablaba al oído. “Y antes de que todo explote –agregó Costa-Gavras, en la conferencia de prensa– la gente va a sufrir privaciones.” La única salida, dijo, era que los civiles se manifestaran frente a los poderes políticos y financieros. Si en el Victoria Eugenia esto se había dado en el ámbito simbólico, en Madrid, dos días antes, sucedió en el real.
• • •
“Tal vez este año sea más interesante lo que ocurra fuera del festival que el festival mismo”, sugirió alguien el día que volé de México a San Sebastián. Le contesté que exageraba, que era difícil que los aires de crisis se filtraran al festival.
Tenía toda la razón: la semana en que transcurrió la 60ª edición del festival fue también una de la más convulsas en lo que va del año español. A cinco días de la primera función, seis mil personas protestaron frente al Congreso, en Madrid, contra las medidas de austeridad del gobierno. A Costa-Gavras le habría complacido escuchar la declaración de uno de ellos: estaba ahí para pedir a los políticos “que protejan al pueblo de los mercados financieros”. La policía antidisturbios cargó contra manifestantes, los manifestantes contra los antidisturbios, e imágenes de los detenidos, algunos ensangrentados, recorrieron los medios. Los programas de televisión nocturnos –donde los invitados gritan y el moderador calla– reemplazaron el cotilleo con insultos a Rajoy, a los “provocadores” del PSOE, denuncias de brutalidad policiaca y reproches a los manifestantes por haber montado un espectáculo para la prensa extranjera. Era difícil no asociar el ánimo que se esparcía entre los españoles con el que, dos días después, estuvo a punto de costarle un empujoncito a Darín.
Aun si el 25-S no hubiera enrarecido la fiesta del cine, nadie que en esas fechas estuviera en San Sebastián se habría librado de ver una ciudad totalmente paralizada. Al día siguiente, el 26, una huelga general convocada por los sindicatos en las ciudades del País Vasco dividió a sus habitantes en dos grupos: aquellos que la apoyaban y los que temían represalias si salían a trabajar. La organización del festival avisó que ese día solo se proyectarían siete películas, todas en el centro Kursaal, y que no habría actividades ni fiestas. También hacía pública su solidaridad con los ciudadanos desempleados y con los que pasaban por “una situación difícil”. Las calles estaban muertas. Los vehículos del festival dejaron de circular, y los pocos taxis que aparecían evitaban detenerse en la parada cercana a la sede. Era la misma área donde se concentraban los manifestantes, que armados con pancartas y altavoces invitaban a sus colegas a sumarse a la huelga. Los pocos que recorrían las calles dejaban a su paso una estela de olor a alcohol.
Más allá del anecdotario, el entronque del mayor festival del cine de España con su momento social más crítico dejó ver cómo sus películas (y aún más, la forma en que se recibieron) fueron registro y reflejo de una coordenada histórica. Hubo, por un lado, casos transparentes como el de El capital y, por otro, una tendencia a aplaudir cintas cuyo tema era la lucha de un personaje desfavorecido. A diferencia de la edición pasada, donde el jurado premió a una película que no entusiasmaba (Los pasos dobles, de Isaki Lacuesta), esta vez dio la Concha de Oro a una cinta cuyas virtudes eran claras para todos: Dentro de la casa, de François Ozon. Un desvío de su obra reciente (película tras película camp, saturadas de divas del cine), Dentro de la casa cuenta la historia de un adolescente con talento para escribir ficción, del profesor que lo asesora y de los riesgos que toman ambos con tal de que el chico aprenda a apropiarse de la realidad. Ozon asume la responsabilidad que implica hablar de invención a través de una invención: hace que sus espectadores “experimenten” los distintos géneros y les revela los trucos de los que se vale un autor para manipular su reacción. La clave, sin embargo, es la nota esperanzadora con que concluye la historia. Cuando el profesor pierde su trabajo y enfrenta un futuro gris, su discípulo le hace ver que el acto de narrar historias es un medio para recuperar el mundo (y escucharlas, una forma de reinsertarse en él). Doblemente identificado con ellos, el público confirma la tesis: el arte siempre se eleva por encima de la desolación. Distinta en tono pero con algunas semejanzas, The Angel’s Share, del inglés Ken Loach, narra la historia en apariencia ingenua de un joven de clase obrera (y con récord de peleas en bares) que un día se descubre a sí mismo como catador nato de whisky. Fiel al realismo social, y usando, como suele hacerlo, actores no profesionales, Loach aborda el desempleo juvenil sin dar lecciones de superación personal. Ladronzuelo al fin y al cabo, el protagonista encuentra una salida por medios ilícitos (pero al final inocuos). Su pequeño acto criminal solo afecta a millonarios coleccionistas de whisky y la experiencia de ajustar las cuentas es vivida por el espectador de manera vicaria. No hubo quien saliera del cine sin una sonrisa de satisfacción. Lo más fresco de Loach en años, The Angel’s Share ganó el premio del público a la mejor película europea.

A diferencia de los dos años anteriores, no hubo una producción de México compitiendo en la Sección Oficial. En Horizontes Latinos, sin embargo, se proyectó la cinta más reciente de uno de los directores más conocidos fuera del país: Post Tenebras Lux, de Carlos Reygadas. Su estreno reciente en Cannes (ahí sí en Sección Oficial) fue recibido con abucheos, ganó el premio del jurado a la mejor dirección e hizo que Nanni Moretti, presidente de ese jurado, reconociera que había sido de las pocas películas que había dividido a los jueces. Es decir, prometía. Por eso me sorprendió la baja asistencia a la función donostiarra (“¿Aquí es lo de Reygadas?”, preguntó un crítico, suponiendo que se había equivocado de sala) y más todavía que una película calificada como “incomprensible” resultara, no solo muy legible, sino la más honesta, reflexiva y autocrítica del director. La historia de una familia de clase media alta instalada en Tepoztlán (no se especifica el lugar pero el paisaje es reconocible) sirve para que Reygadas vuelva a uno de sus temas preferidos: la diferencia de clases y las connotaciones de la palabra “patrón”. La nueva sociedad tepoztiza se presta a una reflexión más fina, pero críptica para un público con nociones vagas de México. Es probable que la confusión que provocó en Cannes (y que influyó, para mal, en San Sebastián) viniera de una falta de referencias y códigos. Una película sin manual de instrucciones, y un punto a favor de Reygadas.

Ya sea porque había ganado en la Quincena de los Realizadores en Cannes, por las buenas críticas que la precedían o porque su protagonista era un actor famoso, una película latinoamericana generó una expectativa enorme: la chilena No, de Pablo Larraín, vendió sus cinco funciones desde el principio del festival. Basada en una obra de teatro de Antonio Skármeta (y esta, en la realidad), describe la concepción de la campaña política que derrocó a Pinochet en 1988. Cediendo a la presión extranjera, el dictador convocó a un referéndum en el que los ciudadanos votarían por su reelección (o no). Un publicista, René Saavedra, fue elegido por la oposición para crear sus espots. Saavedra se negó a mostrar imágenes de represión y violencia, y filmó escenas optimistas que especulaban sobre la posibilidad de un Chile democrático y libre. Larraín filmó sus escenas con la tecnología visual de la época y las unió sin costuras visibles con imágenes de la campaña original. Interpretado en el registro exacto por Gael García Bernal, el Saavedra de No es un personaje que no pierde de vista la extrañeza de la situación. Tampoco, el hecho más bien deprimente de que él solo movilizó un país haciendo promesas sin fundamento y, fiel a su vocación, manipulando la realidad.
Los paralelos entre el Chile de hace quince años y el México de hace cuatro meses eran escalofriantes. La estrategia calculada, ganarse a los “indecisos”, el peso del factor miedo, y la incongruencia asumida entre la intención y el discurso (de un partido y del otro) podían haber sido la crónica de la carrera hacia el 2 de julio. No era la única en la sala que pensaba en su propio país: por todo el Victoria Eugenia se oían sollozos contenidos. Estaba la explicación fácil: las escenas en que René recorre las calles de un Chile liberado revivieron en los españoles el recuerdo de su transición. Eran, pues, lágrimas de felicidad. Pero No era una película más aguda que triunfalista: concluía con un atisbo al Chile del futuro, y la cosa no pintaba bien. No había forma de desestimar la sensibilidad de ese público, mucho menos la incertidumbre y la ira que este año marcaron el ánimo del festival. Comprendimos que el tema de No era la eterna promesa del cambio, o el cambio que, por otra ruta, lleva al mismo lugar. Era solo cosa de mirarnos los gestos abatidos, que para nada hacían juego con el teatro de estilo imperial. ~
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.