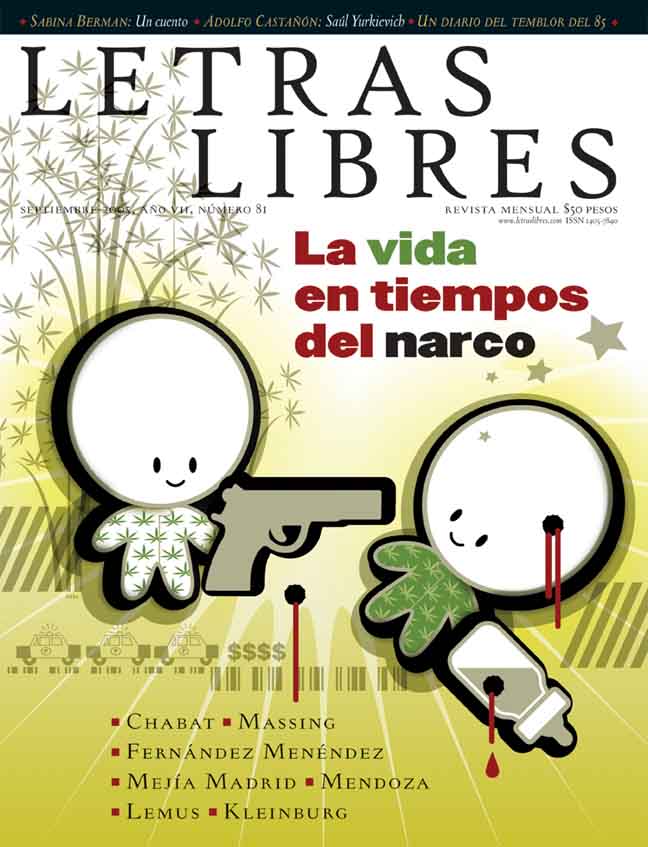Hitler besa a su perrita Blondie. Hitler perdona a su secretaria errores de mecanografía. Hitler acaricia a los niños Goebbles. Hitler, cercado por los rusos, decide suicidarse en el búnker antes que abandonar Berlín. Éstas y otras escenas han originado preguntas incómodas alrededor de La caída, del director alemán Olivier Hirschbiegel, sobre los últimos días de Adolf Hitler y el destino de todos aquellos que decidieron sepultarse, en vida, con él. Para algunos, La caída es el capítulo faltante en la reconstrucción visual de las insanias del Tercer Reich; para otros, un alegato en pro de lo indefendible: la vulnerabilidad de Hitler y las razones de su seducción.
¿Logran estas imágenes humanizar al personaje? ¿Busca el director provocar, según términos de Stanley Kauffmann, crítico de The New Republic, empatía y admiración? Ennumeradas y sin contexto, las postales de un Hitler amante de perros, mujeres y niños, no tienen cabida en un diálogo que merezca interlocución. Un contexto, sin embargo, tampoco despeja el camino. La conciencia de la derrota bélica, el derrumbe anímico de los habitantes del búnker y la unidad espacial y casi temporal que vuelven a La caída distinta a otras representaciones del Reich, le conceden —dicen algunos— cierta majestuosidad de género que amenaza con alterar la percepción de la realidad.
Que los nazis sean héroes trágicos no es algo ni siquiera ponderable. Si ésta fuera la perspectiva novedosa de La caída, ningún estudio la habría financiado, ningún actor habría representado los roles, ni los críticos o el público sensible apoyarían la discusión. Lo que permite que estas escenas tengan cabida en el cine de reconstrucción histórica, es que permiten dimensionar (que no justificar) el grado de fragmentación psíquica del personaje, y cómo ésta le permitió hacer una puesta en escena creíble de la cordialidad. Con la conciencia de que edición equivale a mensaje, Hirschbiegel no permite que las imágenes de un Hitler sensato echen raíz en el espectador. Las remata, todas las veces, con otras en donde la ira se emparenta con la psicopatía —y no, como podría objetársele, a una versión aberrante del valor. De ahí la paradoja que agudiza el horror: lo que uno llega a conocer de Hitler no es su lado bondadoso, sino la monstruosidad de su maquinaria íntima de seducción. Esto se desprende tanto de la película de Hirschbiegel como del escalofriante testimonio que sirve como una de sus fuentes: las memorias de Traudl Junge, secretaria personal de Hitler desde 1942 hasta el día en que éste dictó testamento en vísperas de su suicidio, el 30 de abril de 1945.
Si se aceptara que el personaje Hitler, encorvado y enfermo (como lo encarna Bruno Ganz en una actuación, esa sí, aplaudida en unanimidad), no es un alegato que intente relativizar al monstruo, falta aún increpar a Hirschbiegel sobre la utilidad de esta recreación. Si la empatía que menciona Kauffmann evoca a la piedad aristotélica como catalizadora, hay que admitir el carácter de tragedia que podría atribuírsele a La caída, con todas las reivindicaciones del caso, todas imposibles de aceptar.
¿Cuál es la salida al dilema? Desplazar, quizá, al objeto de la compasión. La piedad (que no es ni squiera empatía), no es sinónimo de identificación: pide un distanciamiento; cierta superioridad de circunstancias que permita imaginar a uno que pierde todo lo que posee. Más que de contemplar las desgracias del pasado de otros, la piedad surge de proyectar un futuro terrible en primera persona.
Ante el cuadro pesadillezco que ofrece La caída, la pregunta sobre qué es aquello que uno perdería (y consideraría terrible perder) deja fuera de consideración a Hitler como héroe de la representación y pone a cuadro a la figura que no por casualidad Hirschbiegel elige como punto de vista de la narración: Traudl Junge, la secretaria, cuya voz real sirve de prólogo a la cinta, y al final de la cual aparece en lo que es también la secuencia última del documental de 2002. Tras cincuenta años de silencio, Traudl narra los hechos vividos, y alega inocencia sobre su significado y consecuencias. Una vida familiar mediocre, la falta de figura paterna y una curiosidad no detonada por una filiación ideológica sino por la proximidad al poder, son las razones que pone en la mesa para explicar su permanencia al lado de Hitler. El continuo autorreproche de Junge es la inconsciencia y la irreflexividad de su involucramiento con el gabinete nazi: la anagnórisis tardía que la lleva de la ignorancia al conocimiento terrible sobre su identidad criminal.
Si Junge es heroína trágica y si merece compasión o no, es punto de arranque de otra discusión. Que su ceguera haya sido el puente tendido entre una vida mediana y el epicentro de la maldad absoluta es, más bien, la advertencia que hace de La caída una tragedia por las razones correctas. El monstruo —parece decir la cinta— no siempre decía sus líneas en traje de dictador. Besaba perritos y niños, y por ello no sobra enterarse por qué estaban a su alrededor. La perra, contaría Traudl Junge, era el único ser viviente a quien Hitler disfrutaba tocar. A los niños los envenenaría su madre, siguiendo hasta la muerte al führer y en nombre de su misión. –
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.