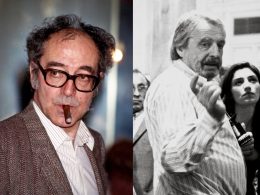Hoy jueves 1 de junio inicia la 13ª edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, dedicado a presentar, por definición propia, un cine arriesgado que buscar reconfigurar las “fronteras formales” y desafiar tanto “las narrativas hegemónicas” como “las estructuras mercantiles de relato” que dominan en las salas de cine y en las plataformas de streaming. Heredero del efímero Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, el FICUNAM ha sido durante más de una década la mejor (¿y en este momento la única?) ventana nacional al cine de vanguardia que se hace en todo el mundo y, sobre todo, en México.
De hecho, de las cuatro secciones competitivas, dos están dedicadas al cine mexicano. Así pues, al lado de los nueve filmes que conforman la Competencia Internacional –no se pierda la obra mayor Saint Omer (2022), de Alice Diop– y de los diez cortometrajes estudiantiles iberoamericanos programados en la sección “Aciertos”, el FICUNAM presenta sus dos platos fuertes nacionales, a saber, “Umbrales”, con una quincena de cortometrajes que se quieren vanguardistas y disruptivos, y “Ahora México”, formada en esta edición por ocho largometrajes nacionales que, según la página del festival, tratan de ser audaces y propositivos. No todos cumplen con el objetivo, aunque ninguno carezca de méritos.
En todo caso, el que merece más esa definición y con creces es Tótem (México-Chile, 2022), un provocador ensayo cinematográfico realizado por el colectivo que se hace llamar Unidad de Montaje Dialéctico. Ya que escribí largo y tendido de Tótem el año pasado en estas mismas páginas, no agregaré más que una advertencia: si el jurado de “Ahora México” quiere hacerle justicia al objetivo de esta sección, no hay nada más audaz y propositivo que Tótem. He dicho.
Audaz es, sin duda, también El prototipo (México-Ecuador-Bolivia, 2022), una desafiante película experimental realizada por Bruno Varela. Estamos ante una anacrónica pieza audiovisual “filmada, grabada, fotografiada y trenzada” con imágenes recolectadas a lo largo de varios años, de 1967 a 2022. Con todo y su discreta duración de 63 minutos, este “embrión” cinematográfico se siente machacón y redundante.
Por su parte, A través de Tola (México, 2023), de Casandra Casasola, pertenece a la malhadada moda del documental ombliguista, es decir, el cine realizado con el fin de exorcizar demonios personales, como si la vida del realizador o, en este caso, de la realizadora fuera más importante que el mundo que le rodea. Casasola no puede ni quiere evitar colocarse frente a la cámara para explorar su pasado y el de su familia, pero debo admitir que, hacia el final, la directora logra darle una saludable vuelta de tuerca a la gastada fórmula: el padre ausente y desaparecido, raíz del trauma personal, pasa a segundo plano para centrarse en dos mujeres insumergibles, la abuela y la madre, que merecen todo el respeto y la solidaridad del espectador. Ese conmovedor momento de reconocimiento de Casasola a su recia abuela inmune a todo cataclismo logra que le perdonemos a la directora hasta esas previsibles tomas del mar y de sus olas regeneradoras.
Algo similar sucede en un momento clave en La Colonial (México, 2022), documental dirigido por David Buitrón y producido por las infalibles Fernanda Valadez y Astrid Rondero. El filme está centrado en los marginados habitantes del cochambroso hostal que le da título, en el que duermen –de cincuenta a setenta pesos por noche– un puñado de sobrevivientes, algunos de ellos acaso indocumentados. La escena en cuestión sucede cuando una veintena de individuos ven en una televisión del hostal El rey del barrio (Martínez Solares, 1949), mientras la cámara de José Paz recorre sus miradas y sus risas, que parecen las de un grupo de niños embobados. Imposible no recordar el legendario desenlace del clásico hollywoodense Por meterse a redentor (Sturges, 1941) y su imperativo ético de abrazar la miseria no porque sea miseria sino porque es humana y fue (¡o es!) una posibilidad de nuestra propia existencia. Aunque por su propuesta observacional La Colonial nos remite a la superior Calle López (Barroso y Tillinger, 2013), Buitrón logra sacudirse esta deuda gracias a la virtuosa cámara de José Paz –cada fotograma puede enmarcarse y exhibirse de forma independiente– y a un impulso genuinamente empático, en el que cabe hasta recoger una muy desafortunada pero muy sentida interpretación de “Triste recuerdo”.
Un impulso idéntico, observacional, casi behaviorista, permea en M20 Matamoros Ejido 20 (México, 2023), de Leonor Maldonado, documental centrado en otro grupo de seres marginales, en este caso, una suerte de pandilla danzarina de Matamoros que se expresa a través de frenéticos bailes callejeros al ritmo trepidante de unos tamboreros. Nuestro Virgilio, el danzante que nos guía por esta subcultura en la que se entrecruzan la violencia, el narcotráfico, la frontera, los polleros, la prisión y el aburrido refugio en Brownsville, Texas –en donde ni los perros ladran– es un tal Rodrigo, uno de los creadores de la M20 del título, extenuante danza tribal, casi primitiva, en el que el cuerpo se arma y se desarma en el aire, levantándose del suelo, desafiante, al ritmo de “¿Dónde están?”, el tema que cierra este filme con la voz del desaparecido rapero “5050”.
En el otro extremo del país, en la Costa Chica, Daniel Ulacia Balmaceda y Ginan Seidl nos presentan otro acercamiento a otra forma de vida con igual respeto, aunque en un tono inmersivo y hasta hipnótico. Se trata de Moretones (México-Alemania, 2023), otro filme documental en el que seguimos la vida, entre la realidad y el sueño, de un cuarteto de “tonos”, es decir, cuatro personas que nacen espiritualmente atados a un animal –digamos, un jaguar o un tlacuache– en el que se pueden convertir en la noche. Estamos ante una lírica crónica etnográfica de una cerrada comunidad afromexicana que lucha por conservar sus tradiciones que son, al final de cuentas, más que una forma de vida. Son una forma de imaginar, de dormir, de soñar.
Con un aliento similar, aunque de corte político y militante, La montaña (2023), el más reciente filme del prolífico periodista y documentalista Diego Enrique Osorno, nos muestra el viaje que un grupo de zapatistas, miembros de la segunda generación de los fundadores del EZLN, emprenden hacia Europa en un pequeño barco centenario, el Stahlratte, más viejo que el mismísimo Titanic. El pequeño grupo zapatista –cuatro mujeres, dos hombres y “unoa otroa” más–, la también pequeña tripulación y los realizadores de este documental conforman un microcosmos discurso/reflexivo que representa ocho idiomas, varias nacionalidades, diferentes edades y distintas identidades de género. En todo caso, su objetivo es el mismo: no cambiar tanto el mundo, sino cambiar nuestra forma de vivir, tal como se advierte al inicio. Como mero testimonial histórico de lo que está pasando en este momento con el zapatismo, el filme vale la pena, aunque la recitación engolada en off de Ofelia Medina nos distraiga del compromiso de atender las palabras de estos zapatistas cruzando el Atlántico.
No deja de ser una paradoja que, exceptuando la excepcional Tótem, la película más meritoria de la sección “Ahora México” sea también la más discreta en la forma, acaso porque su personaje central, el artista plástico de origen judío Pedro Friederberg, puede ser todo menos convencional ni discreto. Pedro (México, 2022), de Liora Spilk Bialostozky, es el irresistible retrato vital del octogenario y refunfuñante artista, creador de la legendaria silla-mano –que él tanto odia– y que ha sido etiquetado, contra su voluntad, como “el último surrealista” o “el último excéntrico”, como lo llaman, en uno de los mejores momentos del filme, los niños gritones de la Lotería Nacional.
Friederberg niega una y otra vez ser surrealista, dice que su invención del “chinchismo” fue una vacilada, y se exaspera una y otra vez ante las preguntas, los elogios y las peticiones de fotografía con lo que lo agobian en cierta exposición en la Zona Maco, aunque tampoco resiste autodefinirse como “dadaísta” en algún mensaje enviado a la cineasta, como un “animista” más que un ateo e, incluso, caminando por la casa de Luis Barragán, como un artista “neo-barroco-kitsch”. Ahí nomás.
Contemporáneo de Leonora Carrington, pupilo de Mathias Goeritz (“fue mi segundo padre”), camarada chocarrero de José Luis Cuevas, Friderberg aparece como cualquier hosco ancianito pocas pulgas que resulta más entrañable en la medida que interpreta, con toda convicción, a su emblemático personaje de viejo artista cascarrabias. Al final, ese rechazo a la cámara, ese rechazo a la cineasta, ese rechazo incluso a nosotros los espectadores, no es más que otro rostro del narcisismo y egoísmo que rodea, ¿inevitablemente? a la propia creación artística. Y conste que lo dice el propio Friederberg. ~
(Culiacán, Sinaloa, 1966) es crítico de cine desde hace más de 30 años. Es parte de la Escuela de Humanidades y Educación del Tec de Monterrey.