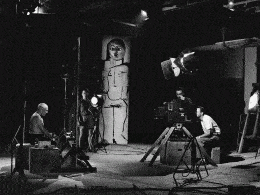Decía Freud que el valor de una broma no recae tanto en la broma misma sino en la intención con la que se lanza. Si esto es cierto, ¿qué hay detrás de Recursos humanos (Anagrama, 2007), novela de humor negro finalista del premio Herralde y escrita por el tapatío Antonio Ortuño? Lo que hay, a mi ver, es un impulso satírico, sulfuroso y subversivo, una corrosiva comedia de (malas) costumbres, ubicada en un corporativo editorial dedicado “al diseño y la impresión”.
El protagonista y narrador, un resentido oficinista llamado Gabriel Lynch, supervisor de impresiones de ese corporativo “amigable” que no usa reloj checador para poder pagar salarios de hambre, nos confiesa, desde el inicio de la novela, que contará la historia de su odio, su fiera guerra soterrada contra cierto abominado junior al que le dieron el puesto que debería haber sido para él, ese tal Constantino buenazo para nada, nepo baby que no tiene mayor virtud que ser el hijo de un abogado poderoso, ser egresado de una buena universidad privada y, por supuesto, tener el color adecuado de piel. De todas estas ventajas, Lynch solo tiene una –es blanco–, porque no posee dinero, ni “capital relacional” ni nada que se le parezca. Eso sí: tiene una indeclinable voluntad para hacer el mal y el suficiente ingenio para vengarse no solo de quienes están arriba de él, sino a un lado e, incluso, abajo, porque el calculador personaje es, parafraseando al clásico, un auténtico “rencor vivo” del mundo godín.
Ortuño construyó en esa gran novela de inicios de siglo un protagonista tan fascinante como repelente, una suerte de oscuro monarca sin trono cuyo único impulso de vida es el resentimiento social que le sirve de ariete. En uno de los mejores latigazos reflexivos que Ortuño le regala a su narrador protagonista, el misántropo Lynch se define orgullosamente como un resentido al que le gusta quejarse cuando no consigue un trabajo, pero que desea obtenerlo para quejarse todavía mucho más.
El primer problema para la adaptación cinematográfica de una novela de este tipo, centrada en esta serie de reflexiones internas, es resolver cómo traducir en imágenes los rencorosos soliloquios del protagonista. Los guionistas de Recursos humanos (México, 2023), sexto largometraje de Jesús Magaña que se estrena este fin de semana, optaron por una solución tan anacrónica como disruptiva: el rompimiento constante de la cuarta pared, con nuestro detestable antihéroe, Gabriel Lynch (Pedro de Tavira), volteando hacia la cámara para cruzar su mirada con la nuestra o, incluso, guiñarnos un ojo, como si estuviera en una centenaria comedia de tres rollos de Laurel y Hardy o, incluso, hablándonos directamente, cual neurótico Woody Allen confesional de Dos extraños amantes (1977).
Hay que admitir que en Recursos humanos el recurso funciona las más de las veces, aunque en ocasiones caiga en inconsistencias inexplicables: por ejemplo, un personaje menor rompe también la cuarta pared, sin que vuelva a suceder en otro momento con este personaje ni con cualquier otro. El problema es muy distinto: sucede que, por alguna razón, las crueles reflexiones del Lynch cinematográfico no se traducen en el mismo humor (auto)irrisorio de su trasunto literario. La adaptación fílmica, escrita por el propio Ortuño, Fernando del Razo y el director Jesús Magaña, respeta en líneas generales la historia contenida en la novela original –incluso, insisto, hay líneas que pasaron idénticas del papel a la pantalla–, pero la película resulta incapaz de llegar al mismo nivel de humor venenoso. ¿Por qué sucede esto?
Magaña ha dirigido su película más controlada, estética y estilísticamente hablando. Su manejo de los espacios, gracias a la fluida cámara en blanco y negro del infalible Alejandro Cantú, nunca ha sido mejor. Un par de ejemplos al calce: la escena inicial, cuando presenciamos el primer acto terrorista de Lynch contra su odiado jefazo inútil Constantino (Giuseppe Gamba, adecuadamente desdeñable) o esa magistral toma extendida en la que, en un elegante movimiento continuo de cámara, vemos a Lynch platicar con su arribista examante Lizbeth (Cecilia Ponce, todo un descubrimiento), para que después la sigamos a ella a la oficina de un exaltado Constantino, quien está corriendo a gritos y madrazos a cierto empleado de una aseguradora. El diseño de producción de Santiago Oliva es también notable: esa nave de cubículos en la que repta Lynch remite de inmediato a la cenagosa mediocridad perfectamente organizada de la clásica El apartamento (Wilder, 1960), conexión que resulta aún más directa por la paleta en blanco y negro del filme.
Todo está, pues, en su lugar: una demencial historia de sordo resentimiento como punto de partida y una ejecución formal impecable, con una puesta en imágenes bien calculada, desde el inicio piromaniaco hasta su elíptica toma final en puntos suspendidos. Lo que hace falta, repito, es el sulfuroso humor negro que no termina nunca de aparecer. El ensayista especializado en la filosofía de la comedia Jonathan Pollock (¿Qué es el humor?, Paidós, 2003) ha señalado que hay algunas figuras humorísticas muy reconocibles: la silepsis (o juego de palabras), la lítotes (el disimulo o understatement, recurso típico del humor británico) y la hipérbole, que suele ser el espacio natural del humor negro.
La extravagancia subversiva, el rompimiento de cualquier atisbo de decoro, la exageración inverosímil, están presentes en algunas de las mejores comedias de humor negro de la historia –El ocaso de una vida (Wilder, 1950), Naranja mecánica (Kubrick, 1968), Parásitos (Bong, 2019)– y de nuestro propio cine nacional, como sucede con El esqueleto de la señora Morales (González, 1960) o el segmento Divertimento, dirigido por Luis Alcoriza para el filme Juego peligroso (1968). En Recursos humanos, Magaña no fracasa por completo, pero sí se queda corto: el mejor humor negro es destructivo y peligroso, un arma de doble filo que satiriza a la sociedad en la que se mueve su (anti)héroe pero que también termina arrasando con el mismo protagonista y, al final de cuentas, con nosotros, los espectadores.
Eso no sucede, por desgracia, en esta película. Al final de Recursos humanos, la novela, somos testigos del inapelable triunfo de alguien que resulta ser un fracaso para otro, y el lector, cual incómodo cómplice silencioso, cierra el libro, intranquilo. En esta atractiva, formal y formalista adaptación cinematográfica dirigida por Jesús Magaña, el desenlace se puede entender como un triunfo absoluto sin más ni más. Casi un final feliz, pues no hay peligro ni subversión. Si acaso, un encogimiento de hombros de conformidad. ~