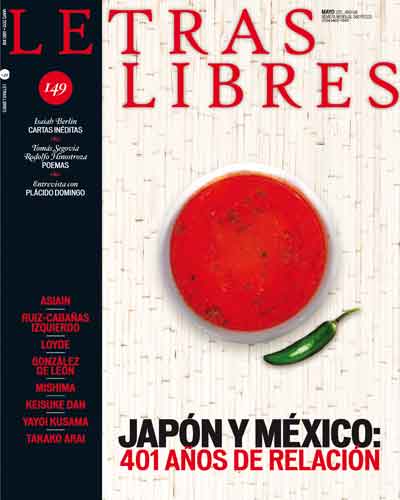En algo coincidimos todos: El Festival Internacional de Cine de Guadalajara es el más establecido de México, el punto de encuentro más activo de compradores y distribuidores de cine iberoamericano, y la primera ventana de exhibición del cine mexicano reciente. Ya no estamos tan de acuerdo cuando esto –que es un atributo– se dice o se entiende como juicio de valor. Las dimensiones actuales del ficg no necesariamente son sinónimo de evolución, indicadores de su influencia, ni garantía de que cada año el festival ha estado a la altura de los superlativos. Las cifras de Guadalajara (de asistentes, ingresos, funciones, etcétera) siempre sonarán convincentes, sobre todo fuera de contexto. Al final también son un arma de doble filo: entre más se perciba un festival como monumental, más deberá esforzarse para no decepcionar.
La edición 26 del FICG se presta para reflexionar sobre su estatus en el mundo real. Recién cumplido su primer cuarto de siglo, habría que preguntarse si tiene el mismo impacto que, por ejemplo, la Feria Internacional del Libro: ambos fundados casi al mismo tiempo y liderados por Raúl Padilla (al frente del patronato y de la dirección, respectivamente). Además de cumplir un ciclo, este año el festival probó un formato nuevo. La llegada a la dirección de Iván Trujillo Bolio (ex director de la Filmoteca de la UNAM) significó una reubicación física de sus áreas más importantes: la relacionada a la industria, las actividades educativas y la exhibición de películas. En años pasados, los espacios designados al mercado y las aulas para conferencias ocupaban dos pisos del hotel Fiesta Americana. Este año, ambos se integraron en la Expo Guadalajara. En ese mismo espacio se construyó una sala de cine para funciones de prensa de los largometrajes mexicanos, que a su vez sirvió de auditorio para homenajes, conferencias y clases. Se crearon también un centro de actividades de prensa y áreas acondicionadas para entrevistas de televisión y radio. La convivencia de partes en un espacio concentrado consiguió que el festival se sintiera como tal. Además de hacer fluida la parte operativa, el uso de un espacio abierto invitaba a recorrerlo (el caso de las ferias de libros) y a toparse con cosas nuevas que llamaban la atención.
Mucho menos afortunada fue la elección del Cinemark Milenium como sede principal de proyecciones. Con salas ubicadas en un cuarto piso subterráneo, a la mitad de un estacionamiento, y un cierto olor a baño que pronto se convirtió en tema de conversación, era un lugar más que inapropiado para alojar un festival. Ya no se diga del festival más establecido de México, el mayor centro de compraventa de cine iberoamericano, y el que estrena la cosecha anual de producción de cine mexicano.
Habrá quien diga que hablar de sedes es secundario al comentar el cine, y que el impacto de un festival no depende de la ubicación de sus salas ni de asuntos de organización. Otros dirán que un festival está dirigido a “profesionales” (y no tanto al público), y unos más afirmarán que si las cifras son buenas no hay razón para preocuparse por la reputación del FICG. Pero el impacto de su remodelación –bueno y malo– fue más que suficiente para probar que la cara de un festival es la expresión de su “alma”.

Los aciertos y desatinos recientes pueden ser el mejor pretexto para hacer un alto en el camino y, antes de que sea muy tarde, girar hacia el lado correcto. Por ejemplo, el que lleva a crear un vínculo con aquellos que asisten a el festival. Más allá de los altibajos en la calidad del cine mexicano, el problema más grande del FICG es que no es un lugar placentero. Mejor dicho, no es siquiera un lugar. Entre salas alquiladas y, hasta el año pasado, pisos desalojados de hotel, una comunidad de cine difícilmente se siente acogida. Cosa agravada por el hecho de que se trata de un festival patrocinado por el Estado. Desde su fundación en 1986 por el crítico Emilio García Riera, la entonces llamada Muestra ha estado subsidiada por la Universidad de Guadalajara. Aunque el espíritu de vanguardia inculcado por García Riera le dio el aura de prestigio que todavía lo rodea, los apoyos de la UdeG y otros organismos públicos son blanco de críticas de quienes señalan falta de química entre el Festival y el público.
El nuevo uso de la Expo y la mudanza a las salas Cinemark significaron, respectivamente, un avance y un retroceso en la creación de condiciones para lograr esta química. Quedó claro que la mejor película puede pasar al olvido si se proyecta fuera de foco, con el audio desfasado, y si esto hace necesario empezar la cinta otra vez. Más allá del aire de mazmorra que se respiraba en Cinemark, problemas en las proyecciones (de esta y otras sedes) se convirtieron en queja diaria de directores que veían estropeado el estreno de su película, de críticos y periodistas que aunque sabían que el problema era técnico se irritaban con la situación y de los muchos que pagaban un boleto para estar ahí. Mi intento por ver la película Entre la noche y el día, del mexicano Bernardo Arellano, se convirtió en un recorrido por todas las formas de la frustración. En tanto Cinemark canceló de último momento su única proyección ahí, me propuse verla al día siguiente en el inmenso Teatro Diana (a las 3 de la tarde, un horario letal). Después de 40 minutos de intentos fallidos del proyeccionista por solucionar problemas del audio, decidí que era preferible irme que verla de mal humor. Más que el costo del boleto y el trayecto a hora pico del tráfico, me dolió ver de pasada la cara de angustia del director. (Al día siguiente, el ficg le repuso un horario de función.) Según comentarios y críticas, Entre la noche y el día fue de los pocos largometrajes rescatables de la competencia. Me hubiera gustado tener una opinión propia, y darla en esta sección.
Lo que lleva a un asunto todavía más oscuro: el cine mexicano contemporáneo de ficción. Si la muestra de Guadalajara es un catálogo de lo mejor, es hora de preguntarse quién está dirigiendo cine, cuáles fueron sus influencias y qué entiende por la palabra guión. Con excepción de un puñado, los largos en competencia no daban ni siquiera para animar una discusión. El desastre podría atribuirse al Comité de Selección, pero las cintas eran malas por razones tan parecidas que solo puede pensarse que se trata de un mal extendido, y síntoma de un problema mayor. Historias predecibles e infladas, personajes pseudoextravagantes, actuaciones telenovelescas y clichés que volvían más patética la pretensión de originalidad, flotaban en un limbo incómodo entre el realismo y la estilización.

Demasiado tiesos como para ser creíbles, y no tan propositivos como para funcionar con reglas propias, son mundos que no involucran ni seducen al espectador. En el México que representan –atemporal y sin contratiempos–, los personajes interactúan solo en situaciones climáticas, piensan en frases hechas y hablan un español de doblaje de televisión.
La honrosa excepción fue El premio, de Paula Markovitch, que ganó el reconocimiento al mejor largometraje mexicano de ficción. Hasta ahora conocida por su trabajo como guionista, Markovitch demostró soltura en todas la áreas de la dirección: el diseño de un estilo visual que sea vehículo del relato, complicidad absoluta con sus pequeñas actrices (niñas sin formación actoral) y un manejo de la ambigüedad que solo puede sostenerse si existe un buen guión detrás. Asalto al cine, de Iria Gómez Concheiro, también libró los problemas del resto de las competidoras, y fue la ganadora del premio a la mejor ópera prima. La historia de cuatro adolescentes de la colonia Guerrero hubiera fallado estrepitosamente si los actores no hubieran hecho suya el habla de los personajes. Para lograrlo, Gómez formó un taller en el que durante varios meses los actores profesionales convivieron con habitantes de la zona (que a su vez interpretan personajes en la película). Algo que debería ser la norma se convirtió, en ese contexto, en un oasis de espontaneidad.
Al contrario de la ficción, la sección de documentales mexicanos tuvo el nivel que se esperaría del festival. Esto no es una noticia: desde hace varios años, este género ha concentrado a los directores más talentosos y a los trabajos mejor logrados de la producción nacional. Con suerte Presunto culpable puso al género en la mira, y esto despejará el camino para la exhibición comercial. Títulos como Morir de pie, de Jacaranda Correa (premio del festival al mejor documental), El cielo abierto, de Everardo González (premio de la prensa), y El lugar más pequeño, de Tatiana Huezo (sin premio, pero impecable), merecen ser apreciados por mucho más público que el puñado de valientes que se aventuró a Cinemark.
El día de la clausura del FICG, los organizadores anunciaron planes para la edición del 2012. Entre ellos, aumentar un día la duración del festival. No sé a cuánto equivalga el gasto, pero dudo que valga la pena invertir un solo peso en replicar las pésimas condiciones de exhibición. Si ese peso, al contrario, se invierte en encontrar solución a uno de los problema, el ficg estaría reparando las grietas que han impedido que se viva como un festival animado y acogedor. Con todo y sus problemas de audio, la sala inaugurada este año facilitó la logística. Una o dos salas nuevas dentro de la misma estructura –abiertas no solo a la prensa sino al público en general– contribuirían a demoler la imagen de festival indigente, que “desempaca” en donde se lo permitan, a pesar de sus credenciales de dueño de la ciudad. Después de 25 años cargando a cuestas medallas, es tiempo de que el FICG tenga una casa propia, a la altura de sus invitados, y por lo menos refleje su mayoría de edad. ~
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.