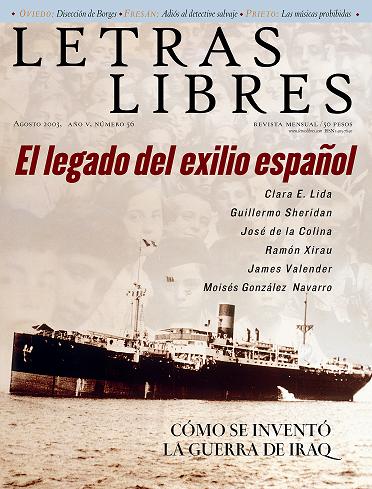El 20 de abril de 1999, con apenas horas de diferencia, el presidente Bill Clinton se vio obligado a dar dos mensajes por televisión. En uno de ellos prometía a su gente que trataría de evitar el mayor número posible de bajas civiles en el que sería el día más largo de bombardeos a la ciudad de Kosovo. En el otro, se lamentaba por la tragedia ocurrida en una preparatoria llamada Columbine, en Littleton, Colorado, en la que dos adolescentes habían introducido armas en las grandes bolsas de sus gabardinas negras y habían abierto fuego indiscriminado. Tras causar la muerte de trece compañeros y habiendo herido a otros veintiocho, ambos se habían suicidado disparándose sus rifles en la boca.
Los días que siguieron a estos dos anuncios, las pantallas de los noticiarios dejaron de transmitir la guerra de Kosovo y se concentraron en buscar culpables para la tragedia de Columbine. Muy pronto encontraron a la figura que buscaban tanto como si se tratara de un tercer asesino: era un señor muy alto y flaco, maquillado todo de blanco, que se hacía llamar Marylin Manson y que cantaba canciones del diablo. No había duda, decían psicólogos y opinadores: Marylin Manson era la influencia más negativa sobre Eric Harris y Dylan Klebold, los niños asesinos de Columbine. Estaban todos tan seguros de ello que la cara larguirucha y pálida de Manson desplazó de las pantallas al rostro del carismástico Clinton, tan ajeno a la tragedia de Columbine, tan dedicado a su guerra.
Este sainete macabro es narrado por Michael Moore en su sonado documental Bowling for Columbine, una tesis sobre la incidencia de muertes en Estados Unidos, sobre todo entre menores de edad, causadas por armas de fuego. Tras ironizar con estos ejemplos sobre la ceguera de sus paisanos, Moore inserta la entrevista con el que se corona como el opinador más articulado del documental. “¿Quién tiene más influencia sobre la población de Estados Unidos: el Presidente o yo?”, se pregunta Manson, resignado a que la respuesta es obvia pero a él le pasaron la cuenta. “Yo soy el poster boy del miedo —dice muy serio, con los ojos de colores distintos y los labios pintados de negro— en un país aterrorizado por sus propios medios de comunicación.” Michael Moore lo escucha con respeto y apoya sus palabras con fragmentos de noticiarios que dedican sus horas pico a mostrar los peligros latentes en las escaleras eléctricas, en los mapaches silvestres y en las plagas de abejas africanas que al final nunca llegan a Estados Unidos.
Tras su reciente premiación con un Óscar —y beneficiada aún más por el discurso antibélico de Moore en la premiación—, Bowling for Columbine es el trabajo más conocido de un documentalista único en su tipo, con una trayectoria dedicada a un solo objetivo: denunciar los abusos del establishment estadounidense. La película Roger and Me, las series de televisión “TV Nation” y “The Awful Truth”, el libro Stupid White Men (and Other Sorry Excuses for the State of the Nation) y apariciones en decenas de talk shows y donde sea que haya que armar alboroto, son todas piezas sin precedentes, no sólo por su hondura periodística, sino por poseer una cualidad subestimada en la práctica del desenmascaramiento de realidades terribles: un sentido del humor punzocortante, que, en aras de hacer literales las aberraciones y contrasentidos de ciertas instituciones, resulta en una sátira negrísima y políticamente incorrecta. (Es el caso de los episodios “The Awful Truth”, en donde, por ejemplo, Moore ayuda a un enfermo de páncreas a planear su propia “fiesta de funeral” y repartir las invitaciones —con esqueletitos y globos pintados— en el edificio de la aseguradora médica que hasta ese feliz día se había negado a pagar el trasplante.)
Bowling for Columbine no escatima un ápice de ironía, y convierte el recuento de una matanza brutal en una comedia en su sentido clásico: el del género creado para evidenciar la descomposición social, en el entendido de que el hombre ridículo, mucho más que el cruel, es despreciado por unanimidad.
La estrategia de Michael Moore se despliega en Bowling…

desde la primera escena: la descripción de un día típicamente estadounidense, Star spangled banner de fondo, en el que “el granjero realiza sus labores, […] el presidente bombardea otro país cuyo nombre no podemos pronunciar, […] y dos chicos van a jugar boliche a las seis de la mañana”. Más tarde se nos informará que jugar boliche era una materia con valor curricular en Columbine, y que ésa fue la última actividad de Eric y Dylan antes de cometer sus asesinatos. (¿Por qué no entonces —se pregunta Moore— culpar al boliche por Columbine, en la misma línea de pensamiento que inculpa su gusto por la música de Manson?)
Una joya del documental es la entrevista del director a James Nichols, un sujeto que, además de cultivar vegetales orgánicos en su granja, guardó durante un tiempo material explosivo como un favor a su amigo Timothy McVeigh (mejor conocido como el Unabomber, ejecutado en televisión nacional). Nichols, muy orgulloso de sus verduras (“muy saludables y naturales”), y de dormir con una Magnum 45 bajo la almohada (“hay mucho loco allá afuera”), le explica a un Michael Moore hierático las razones que tuvo para ayudar a MacVeigh. La más elaborada de todas es “la resistencia que hay que oponer al gobierno que lo quiere controlar todo”. “¿Y por qué no hacer como Gandhi —pregunta Moore— y organizar una resistencia pacífica?” Nichols mira al vacío por cinco segundos invaluables. Al final responde, contrariado, que “no está familiarizado con el caso”.
Moore entrevista a Nichols por la misma razón que entrevista a gente del Canadá opinando sobre estadounidenses (“todo el tiempo tienen miedo”); a vendedores de casas en Michigan, el valor de las cuales sube según su número de cerrojos (“el ladrón y el violador están en cualquier parte”); al actor Charlton Heston, presidente de la National Rifle Association (“el problema es la etnicidad mezclada”), y a todos aquellos, en apariencia ajenos a Columbine, que le permiten demostrar su teoría de que la solución al problema de la violencia no es protegerse de más sino todo lo contrario. Los casos de escuelas que, a partir de los tiroteos, expulsaron a ciertos niños por “apuntarle” a sus compañeros con una pierna de pollo denuncian una paranoia que no sólo acaba justificándose por la violencia que genera, sino que, sostiene Moore, amenaza con volver a los estadounidenses el tipo de personas que confunden la comida con las pistolas, por usar un ejemplo burdo de una psicopatía grave.
Con su gorra de beisbol y ropa de gringo fodongo, Moore es tildado de payaso por algunos miembros de la derecha política y religiosa, es incómodo a morir para la corporate America, y ha sido objeto de un insulto entrañable por parte de George W. Bush: “¡Consíguete un trabajo de verdad!”, le grita aterrado cuando ve que se le acerca (en esa ocasión particular, para invitarlo a aventarse en un mosh pit). Sus imbricadas teorías son en sí mismas un tanto paranoicas: pedigrí de un estadounidense de cepa, miembro activo de la National Rifle Association, que admite tener una casa de 1.9 millones de dólares y que sabe que, confesando todo esto, saca todavía más ronchas a sus muchos enemigos conservadores.
La guerrilla de Michael Moore debe darse por legítima tan sólo porque sus vehículos —la inteligencia y agudeza— son atributos pálidos en los objetos de su denuncia. De Bowling for Columbine se aprecia no tanto en el argumento que explaya, sino que lo haga siempre apelando a la sagacidad y vena mordaz de un espectador tolerante. Cualidades, uno diría, de un ciudadano ideal para quien Marylin Manson hace más sentido que dos presidentes consecutivos, y porque esto, en el país que retrata Moore, es un síntoma constatable de sabiduría y salud mental. ~
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.