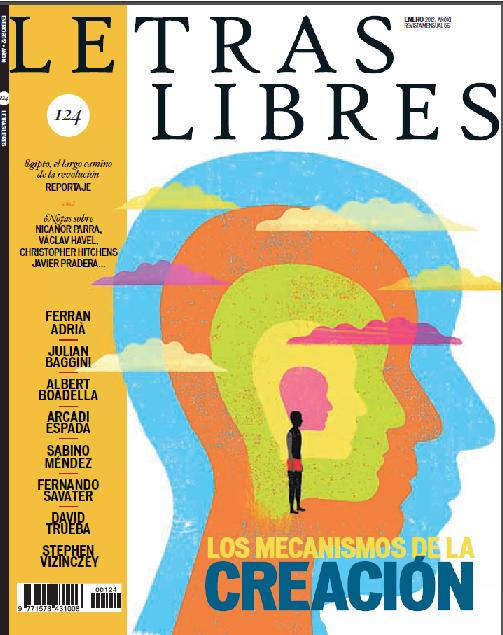En un artículo publicado tres veces, con pequeñas variantes, en revistas inglesas y norteamericanas a lo largo de 1926, Virginia Woolf, hablando del cine con extraordinaria agudeza, terminaba su texto –titulado en la versión que prefiero “Las películas y la realidad”– con estas palabras:
Es como si la tribu salvaje [a la que se ha referido al comienzo del artículo para sostener la hipótesis de que el cine es el último refugio del salvajismo contemporáneo] en vez de encontrar dos barras de hierro para jugar, hubiese encontrado esparcidos por la orilla del mar violines, flautas, saxofones, trompetas, pianos de las grandes firmas Erard y Bechstein, y con increíble energía, pero sin saber una nota de música, hubiera empezado a tocarlos y aporrearlos todos al mismo tiempo.
El cine, concluye Woolf, tendrá tal vez siempre el inconveniente, comparado con la novela o la pintura, de que su habilidad mecánica está muy por encima de su artisticidad.
The Artist se propone como un antídoto a la sobreabundancia de los instrumentos con los que el cine de mayorías trata hoy de seducir al público sirviéndose de artilugios infinitamente más aparatosos que los que imaginó la autora de Orlando. Autolimitada al blanco y negro y a la ausencia de la voz humana, rodada sin actores famosos y en 35 días, muy poco para su empaque, la película del francés Michel Hazanavicius podría haber explorado la metáfora del cambio de valores en los modos de representación, pero no es eso lo que ha interesado a su autor. The Artist se limita a explotar, con gran brillantez, la nostalgia, y no la crisis, del código fílmico que acabó con el cine silente en el que trabajaron, depurada e innovadoramente, los directores que Hazanavicius invoca como inspiradores, Murnau, Stroheim, Browning, Borzage, no todos trasplantados felizmente al sonoro.
En The Artist, aparte de las didascalias de los diálogos que no oímos (muy acertadamente reducidas al mínimo), las secuencias se cierran con los dispositivos propios del cine mudo, y los actores interpretan con la simpleza y el exceso de gesticulación que se asocia, un tanto superficialmente, al período anterior a los talkies. La deficiente actuación del protagonista, Jean Dujardin, muy premiado en festivales, deja en duda de si es impostada o intrínseca a él, duda que no cabe en algunos actores secundarios. De John Goodman, el productor enarbolando siempre su habano, como manda el tópico, y de James Cromwell, el fiel mayordomo y chófer, nos consta lo buenos que son, aunque aquí luchen titánicamente y perezcan al fin, víctimas del estereotipo impuesto por el guionista y director. Impecable resulta, al lado de los humanos, el perrito Uggie, asombroso en las carantoñas y caídas de bruces, y con la mirada a cámara más cautivadora que se ha visto en Hollywood desde Rin Tin Tin. Yo nominaría a Uggie a los Oscars –no sé si de interpretación o de efectos especiales.
No hay que negar, sin embargo, que Hazanavicius (de quien desconozco sus películas anteriores, también de cuño paródico en el género del cine de espionaje y en la estética del détournement) está dotado de un notable instinto visual y una gran inventiva, por lo que la película resulta agradable de ver y puede deslumbrar en sus momentos de genuina inspiración, como el reencuentro de George y Peppy en el plató, con su romance de pies separados por el forillo del decorado, la escena de la gran escalera donde se cruzan, o, lo más sutil del film, las dos imaginaciones, amorosa y narcisista, sobre la ropa colgada, Peppy dentro de la chaqueta de George en el camerino de este, y George, ya empobrecido, poniendo su cara a su antiguo smoking en el escaparate de la tienda de empeños.
El efectismo subrayado y el sentimentalismo irónico que forman la base del filme –con la eficacia tan celebrada por públicos diversos–, adquieren en el desenlace un peso que, aun sin densidad, deja buen sabor de boca incluso al espectador, como es mi caso, menos sensible a su trucancia(la palabra se debe a Gómez de la Serna). No voy a contar aquí más de lo que el propio tráiler de la película revela, pero el hecho de que el happy end juegue ingeniosamente con las nociones de habla y silencio, de fracaso y salvación, sublimadas por el gesto corporal del baile, me hizo pensar a la salida del cine en el fundamental y breve texto de Hugo von Hofmannsthal, Carta de Lord Chandos (1902). En la carta, un hipotético noble renacentista, Lord Chandos, le comunica a su amigo Francis Bacon, más tarde Lord Bacon de Verulam, su renuncia a toda actividad literaria en razón de la insuperable incapacidad de expresar con palabras lo que su mente o su alma sí son capaces de sentir. Lord Chandos es un trasunto del propio escritor vienés, quien, después de una fulgurante irrupción en la poesía lírica antes de cumplir los veinte años, se centró a partir de 1906 en el teatro y, muy destacadamente, en la escritura de libretos de ópera para Richard Strauss –entre otros el de Electra, El caballero de la rosa, Ariadna en Naxos y La mujer sin sombra, sin duda los más grandes que se han escrito nunca junto a los de Da Ponte y Auden–. Al igual que Chandos, en cuya boca las palabras se descomponían “como hongos mohosos”, aspirando por ello, en su lugar, a “algo magnífico como la música y el álgebra”, el George Valentin de The Artist, renuente a hablar con su esposa y más aún a expresarse en el cine sonoro con su voz, encontrará en la danza, y en el infinito numérico de las coreografías a lo Busby Berkeley, la respuesta orgánica al mutismo. Y de paso el amor, o la redención.~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).