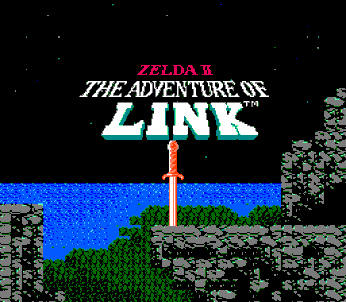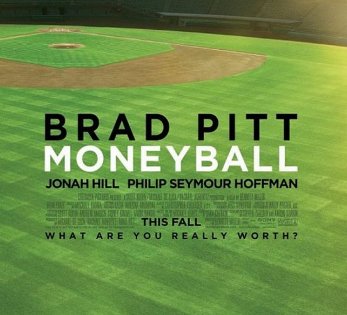El diccionario define la palabra “crepuscular” como “perteneciente o relativo al crepúsculo”, y señala como aclaración final que es “usada también en sentido figurado”. Yo podría haber agregado: “especialmente en el ámbito crítico y cinematográfico”.
En efecto, el adjetivo crepuscular se usa muy comúnmente para hablar del cine realizado por los grandes maestros en sus últimos años y, sobre todo, cuando estos mismos autores se dedican a revisitar los personajes y temáticas que los hicieron famosos para explorarlos desde otra perspectiva o, de plano, para auto-enmendarse la plana. En estos días, el adjetivo de marras ha aparecido, con toda justicia, en más de un texto –incluyendo el mío– para describir El irlandés, el más reciente filme de Martin Scorsese.
En efecto, en esta serena épica mafiosa –valga el oxímoron– Scorsese vuelve a las complejas relaciones de amistad, camaradería y rivalidad gangsteril de otras épocas –de Calles peligrosas (1973) a Casino (1995) pasando por Buenos muchachos (1990)– pero con un ritmo distinto, conscientemente anti-espectacular, con sus actores de siempre –Robert De Niro, Joe Pesci y Harvey Keitel– encarnando a unos criminales eficaces, silenciosos y anticarismáticos. Atrás quedaron las explosiones juveniles del Johnny Boy de De Niro en Calles peligrosas o el humor psicopático de Pesci en Buenos muchachos. Los actores, por más que hayan pasado por el rejuvenecimiento digital, están en otro tono y el cineasta en otra posición. No es que sean otro tipo de mafiosos los que vemos en pantalla. Son los mismos criminales, pero la mirada de Scorsese es distinta.
En realidad, Scorsese no hace más que seguir el camino de otros cineastas estadounidenses. Clint Eastwood ha realizado un par de cintas crepusculares, primero con su obra maestra Los imperdonables (1992), donde su viejo y decadente pistolero a sueldo tiene que regresar a “lo de antes” –para usar el afortunado título de Luis Spota– y, después, con Gran Torino (2008), la emotiva expiación de su emblemático personaje conservador, xenófobo y racista. Antes de Eastwood, Sam Peckinpah había explorado el western en un tono abiertamente crepuscular con La balada de Cable Hogue (1970) –la película con la que el cineasta quería ser recordado, de hecho–, pues su personaje central no era ya el correoso vaquero individualista de siempre –por ejemplo, los protagonistas de La pandilla salvaje (1969)–, sino un cansado Jason Robards, destruido por la acelerada industrialización del otrora viejo oeste, transformado hasta volverse irreconocible a inicios del siglo XX.
Un tema similar se toca en la mejor película crepuscular en la historia del cine hollywoodense, Un tiro en la noche (The man who shot Liberty Valance, E.U., 1962), dirigida por John Ford. El sobreexplotado adjetivo crepuscular encaja a la perfección aquí por varias razones: se trata del penúltimo western de Ford –después de este dirigiría solo un largometraje del oeste más, El ocaso de los cheyenes (1964)–, está protagonizado por un avejentado cincuentón John Wayne a quien el propio Ford convirtiera en la estrella ineludible del género en La diligencia (1939) y, además, el objetivo argumental del filme está centrado en revisitar y revisar las emblemáticas leyendas del oeste –las del western en general, la del cine de Ford en particular– para desmontarlas por completo. En el crepúsculo fordiano, todo se pondrá en duda; ninguna certeza quedará de pie.
Ransom Stoddard (James Stewart) regresa con su esposa Hallie (Vera Miles) a Shinbone, un anónimo pueblo del viejo y desértico oeste, de donde salió décadas atrás para convertirse en gobernador, senador de la República, embajador en la Gran Bretaña y, otra vez, senador de nuevo, con el fin, dicen los rumores, de ser el próximo vicepresidente de Estados Unidos. Sin embargo, Stoddard ha llegado a Shinbone sin intención de hacer política: lo único que quiere es asistir al velorio de un completo desconocido, un tal Tom Doniphon, al que, evidentemente, tenía mucho tiempo sin ver.
Por supuesto, en cuanto baja del ferrocarril –símbolo si lo hay de la modernización del viejo oeste-, las fuerzas vivas del pueblo lo reconocen y los periodistas del único diario de Shinbone no lo pueden dejar en paz, a menos que cuente por qué ha regresado para homenajear a un pobre diablo de quien nadie, al parecer, se acuerda. A través de un largo flash-back –que será, prácticamente toda la película– entenderemos por qué Ranse, como lo llamaban en sus años mozos, he vuelto a ese pueblo del que salió hace tantos años.
Recién graduado como abogado, Stoddard había llegado a Shinbone para hacerse de un nombre, solo para ser asaltado, humillado y apaleado por un malandrín, el Liberty Valance del título original (Lee Mavin, imperioso). Ya en el pueblo, atendido por la jovencita Hallie y hospedado por el matrimonio de generosos inmigrantes que no podía faltar en una película de Ford, Stoddard entiende que en el lugar al que ha llegado no existe la ley ni el derecho y, por lo tanto, parafraseando a Hobbes, tampoco existe la justicia ni la injusticia. El sheriff (Andy Devine) es un simpático gordito más preocupado por gorronear comida que por mantener el orden y el único hombre que puede enfrentar a Valance, el recio granjero Tom Doniphon (John Wayne, claro está), solo ve por sí mismo y por nadie más.
Un tiro en la noche –el título en español tiene que ver con cierta escena crucial en la última parte del filme– resulta ser la crónica de cómo el ingenuo y bienintencionado Stoddard trata de imponer la razón, el derecho, la educación, en ese lugar alejado de toda civilización posible. El hecho de que regrese convertido en senador de la República nos indica que, al final, Stoddard ha triunfado y, aunque lo hizo quebrantado sus propios valores, como nos lo adelanta el título original, que señala que alguien le disparó a Liberty Valance. Y ese alguien fue el abogado Ranson Stoddard. ¿O no?
Solo agregaré que la razón para el regreso inesperado del senador Stoddard a Shinbone tiene que ver con esa noche en la que enfrentó, herido del brazo, a Balance, y que la historia le reserva al espectador otra sorpresa hacia el desenlace, que hace tambalear no solo la imagen que tenemos de Stoddard hasta ese momento, sino la de Doniphon también e, incluso, la de la propia Hallie, partida en su atracción hacia el civilizado yanqui y el salvaje vaquero. El secreto que revela Stoddard al editor del diario en esa tarde de velorio y la respuesta de él al conocer la verdad –“Este es el oeste. Cuando la leyenda se convierte en hecho, se publica la leyenda”– señala no tanto el cinismo de todos los involucrados en sostener una mentira, sino la necesidad que tiene el Estado mismo –la civilización, pues– en crear y mantener sus leyendas fundacionales.
Hacia el final, la charlatanería típica de Stewart –su insustituible voz tipluda, sus bien conocidos manierismos corporales– roza con lo grotesco. Ya no es el joven abogado que llegó a un pequeño pueblo a tratar de imponer el orden para perder la inocencia en el camino, sino un viejo político marrullero que sabe que se aprovechó de la situación para hacerse de un nombre, de una leyenda, de una carrera. Sin duda, lo ha hecho bien –Hallie le dice que el desierto al que él llegó se ha convertido ahora en un vergel, gracias a su trabajo como político–, pero Stoddard sabe, y nosotros también, que el precio fue alto y que se pagó con el sacrificio de alguien más, de un pobre tipo al que nadie recuerda.
La última obra maestra de Ford tiene una de las imágenes más potentes en toda su filmografía. Al despedirse de su rival y amigo muerto, Stoddard sale de la habitación en donde se encuentra tendido el cuerpo de Tom, dentro de un modesto ataúd de pino. El encuadre de William H. Clothier –que era el encuadre ordenado por Ford, por supuesto– muestra el rostro sorprendido y, a la vez, dolido, de Stoddard al descubrir que su mujer ha colocado sobre ese ataúd una flor de cactus, el mismo regalo que alguna vez Doniphon se había molestado en llevarle a ella. El cactus en primer plano, el gesto y la mirada de Stoddard y, al fondo, la presencia de Hallie, de espaldas a su marido, resumen en un solo fotograma el fracaso y el triunfo en la vida de un hombre.
Esa imagen, tan serena como devastadora, es digna de otro desenlace notable, contenido en el cuento de otro irlandés –Ford era estadounidense, claro, pero nunca se cansó de presumir su raíz irlandesa. Me refiero a la revelación final que una mujer le hace a su marido en “Los muertos”, acaso el cuento cumbre del Dublineses (1914) de James Joyce. Como el Gabriel Conroy del relato joyceano, Ranson Stoddard ha descubierto, al ver la flor desértica del cactus sobre el cuerpo de Doniphon, algo que desconocía de su esposa y, al final de cuentas, algo que también desconocía de sí mismo. Es el precio que hay que pagar para sostener la leyenda. Para sostener la mentira. Para sostener el sentido de la vida misma.
(Culiacán, Sinaloa, 1966) es crítico de cine desde hace más de 30 años. Es parte de la Escuela de Humanidades y Educación del Tec de Monterrey.